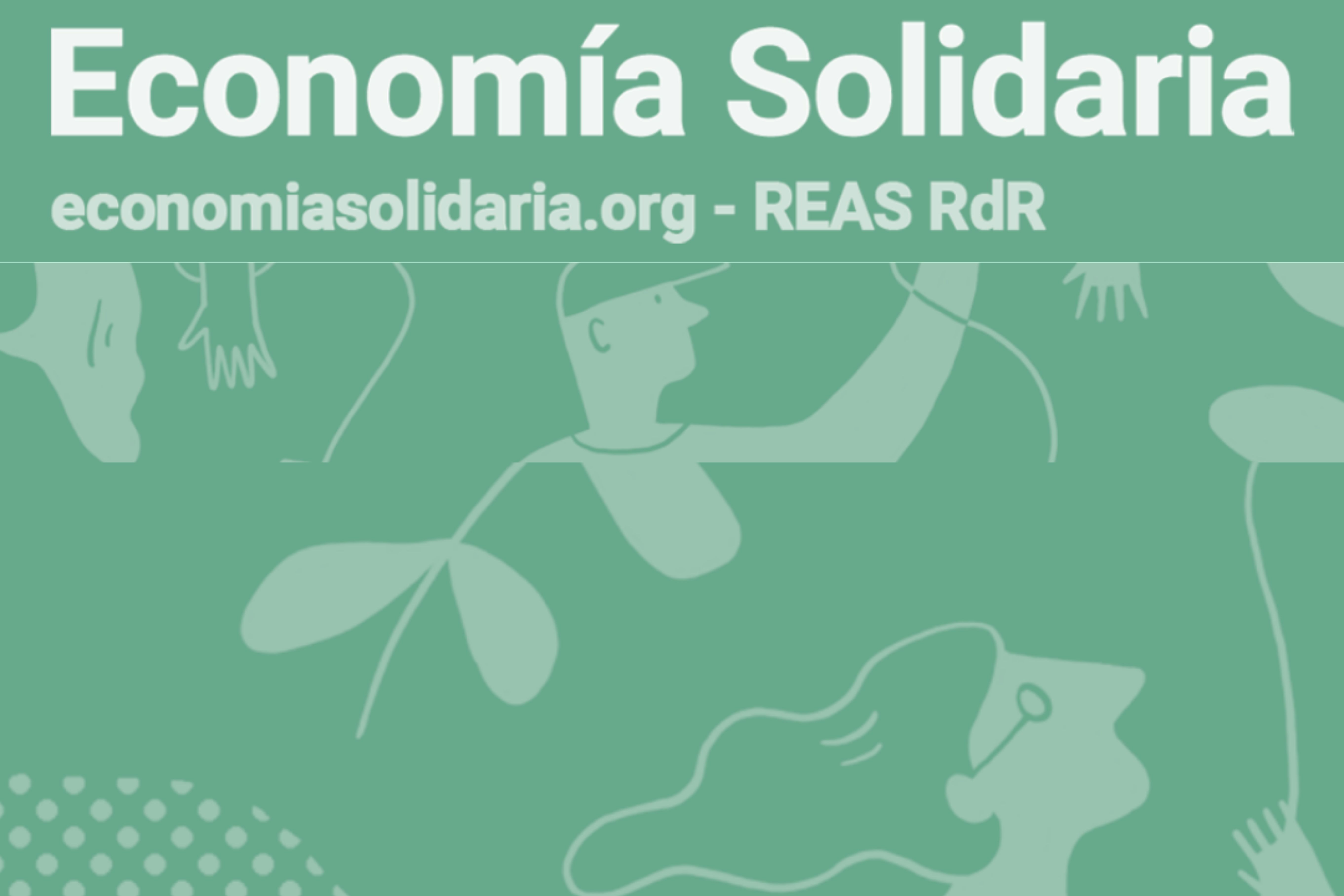Feminismos
Miriam Nobre: “La eficacia no viene de la jerarquía, sino de la cooperación”

Miriam Nobre es una activista feminista brasileña, agrónoma y máster en Integración de América Latina. Miembra de la Marcha Internacional de Mujeres y con una trayectoria de décadas, explica cómo se encontraron el feminismo y la agroecología en la lucha por una alimentación sostenible y por la visibilización del trabajo de las mujeres en el campo.
Miriam, trabajas con comunidades y al mismo tiempo eres un referente académico en agroecología y soberanía alimentaria. ¿Cómo conviven estas dos facetas?
No me considero una académica en el sentido tradicional; soy militante feminista desde hace muchos años. Mi trabajo siempre ha estado entre la acción y la reflexión colectiva. La academia me ha dado la posibilidad de profundizar y sistematizar reflexiones que surgen de la práctica, pero siempre en diálogo con la organización y la acción social. Por ejemplo, en SOF (Sempreviva Organizaçâo Feminista), la organización feminista en Brasil donde trabajo, nos desafiamos a escribir sobre nuestras experiencias conectándolas con otras áreas de conocimiento. Esta interacción entre práctica y reflexión es vital: los congresos, como este de Sevilla, y la investigación permiten continuar profundizando temas que en la acción cotidiana hay que resolver rápidamente sin poder detenerse a pensar.
¿Cómo surgió tu vínculo con el feminismo y la agroecología?
Crecí en Volta Redonda, una ciudad industrial con fuerte movimiento obrero. Desde joven participé en organizaciones estudiantiles y políticas, y fue confrontando los machismos que me encontré con el feminismo. Después estudié Agronomía en la Universidad de São Paulo, en un contexto de agricultura industrial, pero pronto me vinculé con prácticas alternativas y con comunidades agrícolas. Allí descubrí la agroecología: integración de conocimientos científicos y tradicionales, como lo enseñaba la gran referente, Ana Primavesi, sobre el suelo vivo, entre otras muchas cosas.
Mi trabajo en políticas públicas surgió de esa experiencia. A finales de los 80, en la municipalidad de São Paulo, promovimos que la alimentación escolar se comprase a agricultores familiares y fuese saludable y culturalmente apropiada. Antes la comida escolar era ultraprocesada y pensada solo en nutrientes; queríamos comida buena que reflejara la vida de las comunidades. Además, comenzamos a visibilizar la producción de las mujeres rurales, que sostiene a las familias y comunidades más allá del mercado formal.
¿Cómo se articula el feminismo con la agroecología?
La articulación surge de la autoorganización de las mujeres. No basta con aplicar herramientas de género: se necesita voluntad política y reconocimiento de la contribución femenina en la producción. Por ejemplo, constituimos un grupo de trabajo dentro de la Articulação Nacional de Agroecologia. Planteamos cosas como que las mujeres registraran el destino de su producción, para visibilizar su trabajo. Ellas practicaban la agroecología, pero no la nombraban: se ocupaban de las semillas, pero cuando se institucionalizaba un banco de semillas, allí no estaban las mujeres. Les dijimos a las personas del movimiento agroecológico: “Miren, las mujeres tienen una gran cantidad de conocimientos, no participan, estamos perdiendo saberes.” Con la autoorganización y la presión, fuimos logrando presencia.
En una de tus intervenciones en el Congreso, hablabas del relevo generacional: ¿Qué desafíos enfrenta?
Es complicado. Las jóvenes muchas veces migran a la ciudad por estudios o trabajo, y la desconexión con lo rural empieza desde pequeñas. La escuela, la discriminación urbana hacia lo rural y las oportunidades económicas de la ciudad generan que pocas continúen en la agroecología. Estamos experimentando con cursos con incentivos económicos y actividades que acerquen a los niños y niñas al campo, para mantener la transmisión de saberes. También es clave que las ciudades se conecten con estas prácticas: traer jóvenes urbanas a intercambios o proyectos comunitarios cambia su percepción y fortalece los vínculos.
También me pareció interesante tu aportación sobre las jerarquías i la eficacia: ¿Cómo se gestionan los proyectos agroecológicos sin jerarquía?
Nos debemos organizar colectivamente, pero la clave está en la atención y el tiempo, no en la jeraquía. No queremos replicar estructuras jerárquicas, sino aceptar la diversidad de producción y ritmos. Por ejemplo, en las redes de mujeres se hace un “mutirão”, un día de trabajo conjunto al mes. Las mujeres intercambian tareas y experiencias, valorando su tiempo y esfuerzo, pero también integrando a los niños en la actividad, conectándolos con la tierra y la comida. La eficacia surge de la cooperación y el cuidado, no de imponer productividad estricta.
¿Percibes la influencia del colonialismo en estas prácticas jerárquicas y heteropatriarcales?
Está muy presente, incluso en lo que parece natural, como la separación de las criaturas del trabajo de la comunidad. Una mirada “civilizadora” nos haría pensar que los niños solo deben estar en la escuela, pero debemos cuestionar qué escuela y qué conocimiento se está transmitiendo. El colonialismo también moldea nuestras concepciones del tiempo, la productividad y la autoridad. Por eso es crucial recuperar temporalidades y formas de organización de la vida propias, inspiradas en experiencias indígenas y comunitarias, donde tiempo, espacio y saberes se integran.
En este contexto, ¿qué puede aportar tu experiencia a la visión europea de la agroecología y el feminismo?
Mostrar que el cambio requiere procesos colectivos, interdisciplinarios y conectados con la vida cotidiana: alimentación, educación, relaciones comunitarias. La resistencia no es solo política; es también cultural y afectiva: cuidar la tierra, las semillas y los vínculos humanos es parte de construir un futuro posible. Estar en espacios como congresos o movilizaciones permite compartir estos aprendizajes y visibilizar alternativas a lógicas productivistas o jerárquicas, demostrando que la práctica y la reflexión colectiva generan transformación real.
Pero aquí en el Congreso me ha gustado mucho compartir y conocer puntos de vista de otras compañeras: como la posibilidad de otros lenguajes: el arte, el cuerpo y el estar en un espacio de lucha y resistencia. Me encantó lo que dijo una agricultora en la sesión inaugural: “Aprendí de la agricultura a convivir con la incertidumbre.” Es una orientación sobre cómo movernos en el contexto político. Mejor que creer que la derecha ya ha ganado... estamos vivas, resistiendo, pasan muchas cosas. Recuerdo un poema palestino que lo resume: “Mientras tengamos las semillas para volver a plantar, ahí estaremos.”
** Esta entrevista se ha realizado en el marco del proyecto “Por unas finanzas éticas y solidarias, globales y locales en clave feminista” financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!