Opinión
Cinco ideas decrecentistas frente al apagón
@luisglezreyes.bsky.social
@luisglezreyes@mastodon.social
Ya se ha escrito mucho sobre las causas del apagón eléctrico del pasado 28 de abril y las formas de evitar que se repita. Este pequeño texto intenta contribuir con cinco ideas que están sonando poco sobre el segundo aspecto: cómo construir un sistema eléctrico, y una vida en general, más resilientes en el contexto en que vivimos.
1. Uno de los elementos que ha aflorado tras el apagón es la complejidad de la red eléctrica. Una complejidad creciente conforme se incorporan más cantidades de energía provenientes de la producción eólica y, sobre todo, fotovoltaica. Frente a ese hecho se está hablando mucho de dos posibles opciones.
Las derechas apuestan por reducir las aportaciones de renovables a la red aumentando las de los ciclos combinados (gas natural) y nuclear (uranio). Es una apuesta que obvia elementos centrales, como el agotamiento de ese gas y ese uranio, además de sus impactos climáticos y ecosistémicos. Es la peor de las opciones.
La opción de poner en marcha elementos que permitan estabilizar la red con la entrada masiva de renovables también tiene sus costes: límites materiales o conflictos socioambientales
Por otro lado, se incide mucho en la puesta en marcha de elementos que permitan estabilizar la red para seguir incrementando la contribución de renovables a la misma. Esta opción tiene una mirada mucho más consciente de la crisis ecológica que vivimos y de las implicaciones técnicas y económicas que conlleva la apuesta por las renovables, pero no está exenta de dificultades: costes, límites de disponibilidad material para incrementar la producción de electricidad renovable, conflictos socioambientales por el despliegue de plantas renovables...
Hay una tercera opción que se está nombrando mucho menos: la reducción. La complejidad de la red deriva no solo de las múltiples y variadas fuentes energéticas con las que se produce la electricidad, sino también de la cantidad de electricidad que se tiene que producir para un consumo alto. Apostar por una electrificación mayor de la economía es hacerlo por una red crecientemente compleja, más difícil de gestionar y más cara, pues requerirá de más sistemas de estabilización.
Tal vez el foco lo podríamos poner en otro lugar. No en incrementar, sino en mantener lo que ya hay —redoblando la sustitución de fósiles y nucleares por renovables— o incluso… reducir la producción. ¿Reducir en qué? En gran parte, en la industria, que es un importante nodo de consumo eléctrico. Podemos estudiar procesos de deselectrificación de la industria y su sustitución por el uso directo de fuentes renovables para producir trabajo y calor —solar térmica, geotérmica, turbinas eólicas e hidráulicas para producir trabajo, biomasa—, aunque en otros casos puede ser necesario electrificar algunas producciones basadas en combustibles fósiles. Pero, sobre todo, la clave estaría en eliminar toda esa industria —que no es poca— que no solo no es necesaria para el bienestar humano, sino que está detrás del desastre que vivimos. Un par de buenos ejemplos serían la industria automotriz y la, tan en boga, militar.
Necesitamos mucho menos de lo que consumimos habitualmente para vivir bien. Las fuentes de satisfacción vital pasan más por una convivencia de calidad que por cualquier otra cosa
En los hogares, otro espacio de consumo eléctrico importante, la opción pasaría por impulsar una arquitectura y un urbanismo bioclimáticos, de bajo o nulo consumo energético, apostando por el aislamiento y la orientación, fundamentalmente.
2. La vulnerabilidad de la red también proviene del alto nivel de interconexión de todo el sistema eléctrico. Es lo que provocó el cero en toda la Península ibérica y se pudo llevar mucho más por delante si las conexiones con Francia y Marruecos hubiesen sido más densas. Frente a ello, lo que se plantea es... una mayor interconexión, sobre todo con Francia.
En contraposición, se han destacado aquellos lugares que se libraron del apagón precisamente por su desconexión a la red, desde los dos archipiélagos hasta poblaciones aisladas. La desconexión aumentó la resiliencia general, no la disminuyó. Para ello, una de las grandes ventajas de las energías renovables es su descentralización por el territorio, especialmente en el caso de la solar. De este modo, pensar en pequeñas redes autónomas y descentralizadas basadas en renovables sería una opción más interesante, lo que puede complementarse con redes más grandes para alimentar nodos de demanda eléctrica altos. Esto es tanto más factible, cuanto menos consumo exista.
3. Otro de los elementos que parece que están detrás del apagón fue la intermitencia de las renovables. Mejor dicho, intentar eliminar la intermitencia para garantizar el consumo ilimitado 24 horas al día, 365 días al año. Este es un elemento fundamental de cómo está diseñada toda la red eléctrica. Pero no tendría que ser así. Podemos tener un sistema eléctrico que se acople a la oferta, no a la demanda. Esto haría mucho más sencilla la regulación.
Por supuesto, hay consumos energéticos que tienen que ser garantizados. Un ejemplo obvio es el de un hospital, pero es mucho más sencillo garantizar un consumo energético bajo, de aquello que es realmente imprescindible, que uno alto. Es ahí donde habría que centrar el uso de baterías o de generadores alternativos, minimizando la tremenda sofisticación que requiere sostener una red eléctrica como la actual con un porcentaje de contribución renovable que debería llegar a ser del 100%. A más complejidad, más probabilidad de fallos.
La cercanía es clave porque ahora ha fallado el sistema eléctrico, pero otro día lo puede hacer el abastecimiento de diésel, que habría generado otra situación bastante más complicada
4. Durante el apagón, hubo cuatro grandes grupos de personas: aquellas que dependían para elementos básicos de su vida de la electricidad, y por lo tanto requieren garantizar esos consumos, quienes estuvieron garantizando los servicios básicos imprescindibles que no se podían parar, quienes estaban lejos de sus hogares y quienes estaban cerca. La vivencia de los dos últimos grupos fue muy distinta. Mientras el primero empleó no pocas horas en regresar y, en muchos casos, con altas dosis de angustia, el segundo vivió el día en gran parte como una celebración de convivencia.
La cercanía es clave porque ahora ha fallado el sistema eléctrico, pero otro día lo puede hacer el abastecimiento de diésel, que habría generado otra situación bastante más complicada. De este modo, acercar a tiro de paseo o de bicicleta los lugares de descanso, trabajo, ocio y servicios necesarios es otro mecanismo de resiliencia clave. A esto le podríamos sumar los de producción de lo básico para la vida, empezando por los alimentos. Dicho de otro modo, virar hacia vidas más rurales que urbanas.
5. En la última idea vuelvo sobre aquellas personas que se encontraron libres de pantallas y de los quehaceres de su empleo. Muchas llenaron las calles primaverales para pasear, charlar, ayudar, curiosear. Para realizar múltiples actividades que hicieron que mucha gente viviese ese día más como una fiesta rara, que como un desastre. Necesitamos mucho menos de lo que consumimos habitualmente para vivir bien. Las fuentes de satisfacción vital pasan más por una convivencia de calidad que por cualquier otra cosa. Esto, que ya aprendimos con dolor durante el confinamiento, es una de las grandes lecciones de estas crisis y emergencias que se van sucediendo. Asumir este hecho redirige de forma importante las políticas públicas, las estrategias colectivas o las miradas personales.
Sin haberlo pretendido, estas reflexiones son parte de una saga que vengo haciendo los últimos años a golpe de pandemia y más pandemia, guerra, inflación, dana... Necesitamos repensar profundamente nuestra sociedad, porque el mundo en que vivimos es claramente otro al del siglo XX y nuestros sistemas político, económico y cultural no se adaptan bien a él, más bien todo lo contrario. Los cambios a enfrentar son muy complicados y tienen repercusiones en nuestras formas de vivir muy importantes, pero en un mundo que muta de manera profunda no podemos seguir actuando con los paradigmas del pasado, necesitamos pensar y sobre todo actuar de manera distinta. Esa es una de las grandes contribuciones del Decrecimiento.
Por cierto, sobre cómo afrontar estas emergencias se reflexionará este año en la Escuela de movimientos sociales Ramón Fernández Durán.
Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
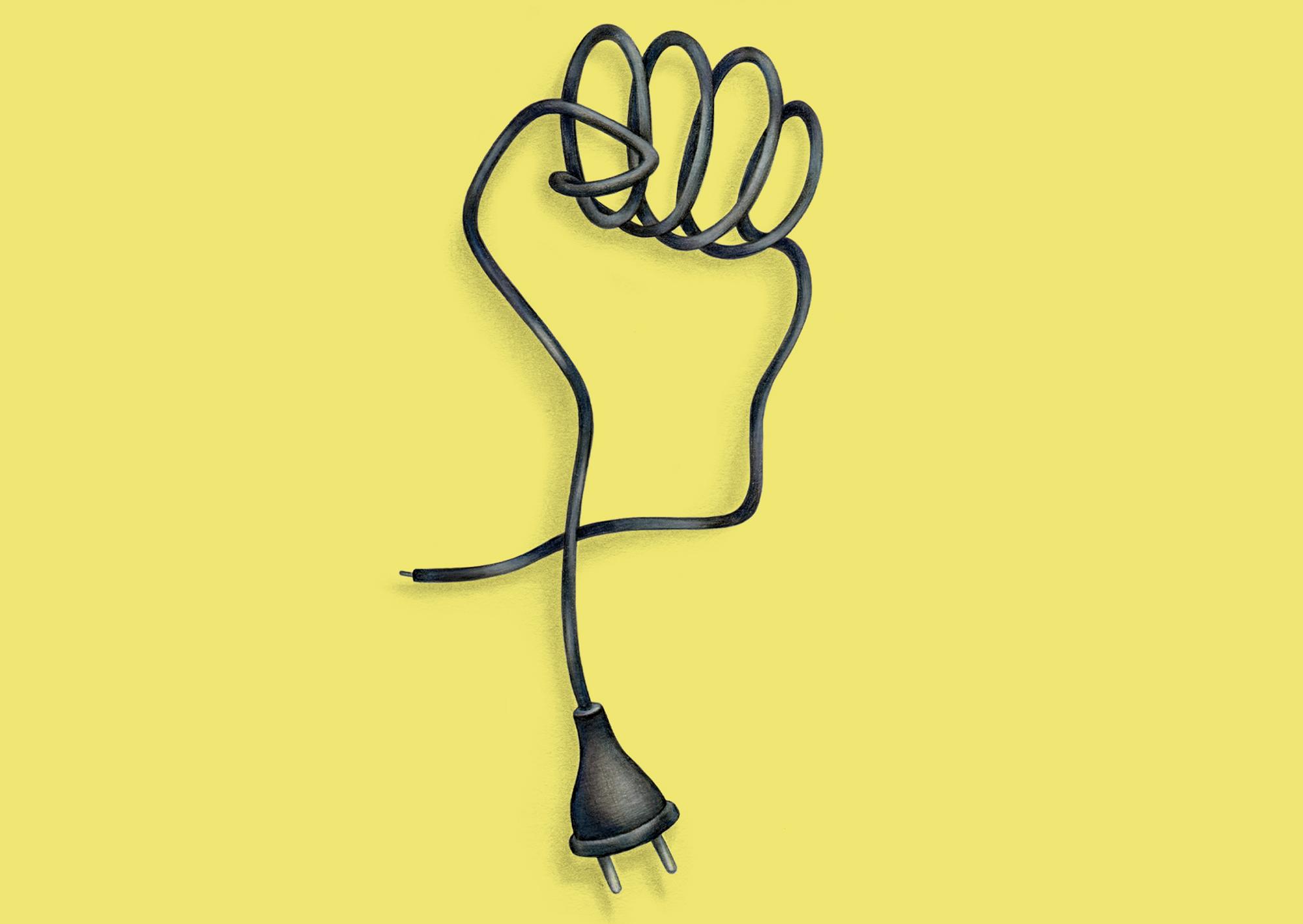
.jpg?v=63939251485 2000w)
.jpg?v=63939251485 2000w)