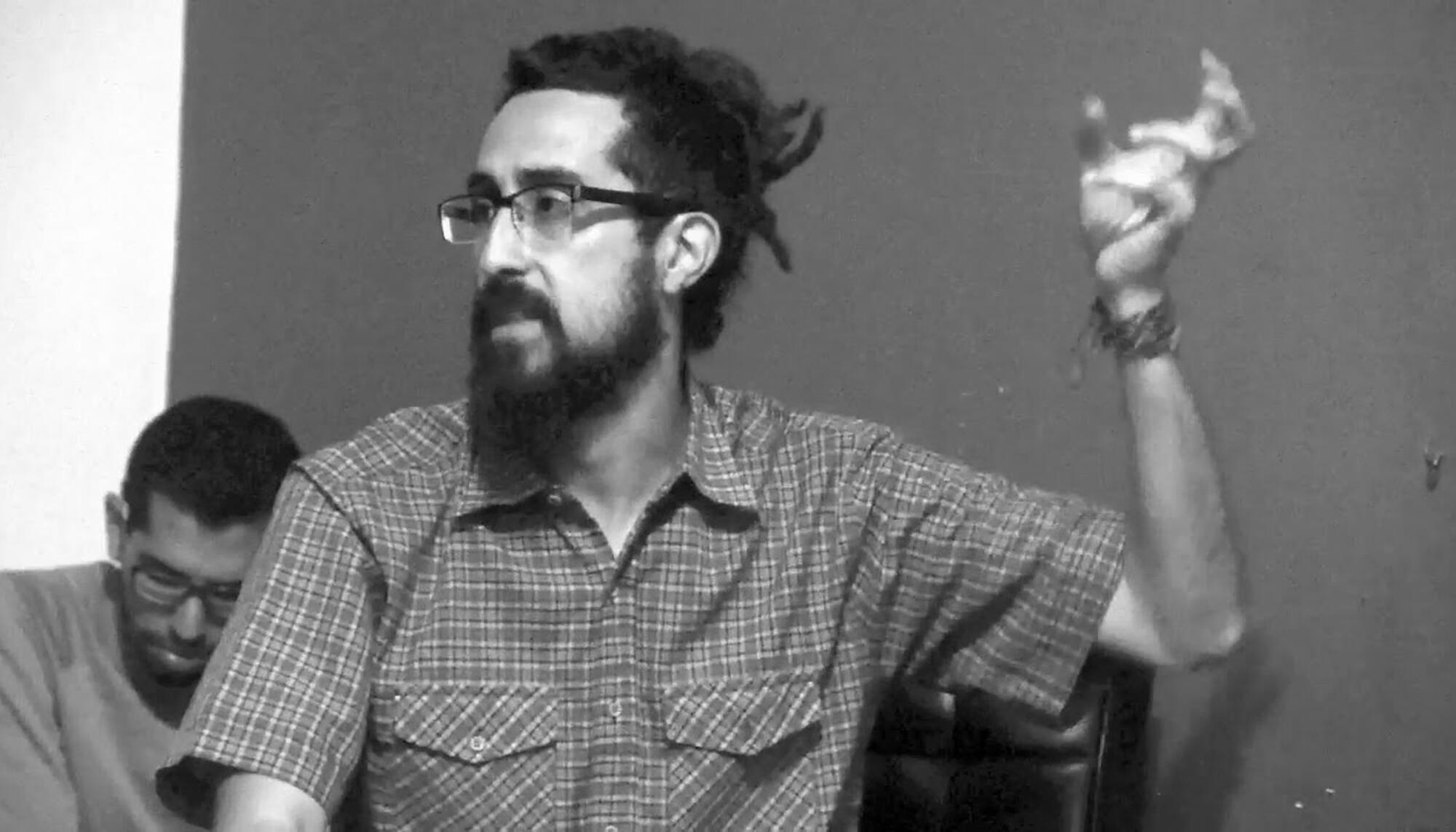Opinión
Nobel de la Paz a Corina Machado: la trampa de la paz militar

El reciente otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha desatado un intenso debate internacional. Machado, figura emblemática de la resistencia antichavista, ha sido distinguida “por su lucha incansable por los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su esfuerzo para lograr una transición justa y pacífica hacia la democracia” según el Comité Noruego.
Sin embargo, voces críticas señalan que su trayectoria incluye llamamientos explícitos a la intervención militar extranjera en Venezuela, lo que parece contradecir los principios pacifistas tradicionales asociados al Nobel. La polémica pregunta en el aire es: ¿puede considerarse “trabajar por la paz” el hecho de abogar por acciones armadas externas contra un régimen autocrático?.
La violencia legítima en la resistencia civil
Para comprender esta controversia es necesario hablar de la violencia legítima. Frantz Fanon argumentaba que la violencia de los oprimidos frente a la opresión colonial no es más que una “contraviolencia”: una respuesta a la opresión. En otras palabras, cuando un pueblo es sometido a la violencia sistemática de una dictadura o una potencia colonial, su respuesta violenta puede entenderse como legítima defensa o búsqueda de liberación. Por ejemplo, líderes posteriormente alabados como artífices de paz, Nelson Mandela o Yasser Arafat (ambos ganadores también del Nobel de la Paz, en 1993 y 1994 respectivamente), en algún momento respaldaron la lucha armada contra regímenes opresivos antes de transitar a procesos de paz.
Estas formas de violencia insurgente se enmarcan en la idea de que no existe paz verdadera sin justicia y que la resistencia, incluso armada, puede ser éticamente válida frente a la negación absoluta de derechos básicos. Desde una perspectiva anticolonial, Fanon sostenía que sólo confrontando la violencia estructural del sistema opresor, a veces con violencia revolucionaria, es posible “cambiar la realidad” y restituir la dignidad de los pueblos oprimidos.
En el caso de María Corina Machado, sus llamados a la acción no se han limitado a la resistencia popular interna, sino que han incluido peticiones de intervención militar foránea
Esta visión reconoce la violencia liberadora como distinta de la violencia del opresor. Ahora bien, en el caso de María Corina Machado, sus llamados a la acción no se han limitado a la resistencia popular interna, sino que han incluido peticiones de intervención militar foránea. ¿Es equiparable la violencia legítima ejercida por un pueblo que se libera a sí mismo con la violencia ejercida por potencias extranjeras supuestamente en nombre de ese pueblo? Muchos activistas de paz y teóricos anticoloniales responderían con cautela o rotundo desacuerdo. La historia de las luchas de liberación nacional ha mostrado diferencias clave entre una insurgencia local que busca la emancipación y una intervención extranjera que, aunque se presente como “salvadora”, puede obedecer a intereses geopolíticos propios.
El caso de Machado ilustra esas tensiones. Durante años, esta líder opositora solicitó abiertamente apoyo extranjero para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En 2018 invocó ante la comunidad internacional el principio de Responsabilidad de Proteger (una doctrina de la ONU que permite la intervención externa ante crisis humanitarias graves) y en 2019, en pleno auge del “Plan Guaidó”, pidió a la Asamblea Nacional venezolana autorizar el ingreso de tropas extranjeras en el país, invocando el artículo 187 de la Constitución para “el uso de una fuerza multinacional” supuestamente con fines humanitarios.
Ese mismo año declaró que “sólo la amenaza creíble del uso de la fuerza podrá acabar” con lo que ella llama un “régimen criminal”. En 2020, Machado propuso la formación de una “Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE)”, una coalición internacional amparada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para intervenir en el país. Irónicamente, en su propio lenguaje aparece la palabra “paz” para definir una intervención armada. Sus posturas se alinean cada vez más con sectores de extrema derecha en Washington: apoyando abiertamente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y finalmente dedicando su Premio Nobel al presidente Trump.
Todos estos hechos dibujan un perfil poco convencional para una laureada con el Nobel de la Paz. Según el testamento de Alfred Nobel, las personas premiadas deberían buscar “la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la promoción de acuerdos de paz”. Por ello, algunos analistas críticos califican la distinción a Machado como un “espaldarazo a la principal promotora de la guerra en Venezuela”, señalando la contradicción entre sus llamados a la “agresión militar” externa y el espíritu del Nobel.
¿Puede ser paz la guerra?
La paradoja de invocar la paz para justificar la guerra no es nueva en la historia. Durante siglos se ha utilizado el lenguaje de la paz, la civilización o el desarrollo para encubrir empresas de dominación.
Silvia Rivera Cusicanqui, advierte que bajo el colonialismo con frecuencia las palabras no designan sino encubren la realidad. En este sentido, conceptos nobles pueden volverse trampas retóricas: “pacificación” fue el eufemismo con que se bautizaron campañas militares coloniales brutales; por ejemplo, la llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX encubrió la ocupación violenta del territorio mapuche por Chile. En la actualidad, términos como “intervención humanitaria” u “operación de paz” pueden funcionar de igual modo.
Varios ejemplos globales ilustran la instrumentalización de la idea de paz y desarrollo como mecanismo de legitimación del intervencionismo neocolonial. La intervención de la OTAN en Libia (2011) se presentó oficialmente como una acción para “proteger civiles” y traer democracia; sin embargo, terminó derivando en un cambio de régimen violento y el caos prolongado en ese país. Analistas del Centre Delàs de España señalaron que aquella operación, apoyada por la ONU, supeditó a la oposición libia a los intereses de las potencias occidentales y dejó al país sin autodeterminación real, al punto que “en el siglo XIX, a un país que padecía una intervención extranjera de estas características se le llamaba colonia”.
Pretender acciones humanitarias, cuando en realidad se impone dominación; la paz y el desarrollo prometidos suelen ocultar intereses económicos (petróleo, recursos) o geopolíticos
Del mismo modo, Estados Unidos y sus aliados han justificado guerras invocando la liberación o el progreso: la invasión de Irak (2003) fue bautizada como “Operación Libertad Iraquí”, presentándose como vía para llevar democracia y estabilidad a Oriente Medio; el resultado fue una larga guerra civil y un país devastado. Incluso la guerra de Afganistán (2001-2021) se legitimó en parte con un discurso de defensa de los derechos de las mujeres afganas y la construcción nacional, argumentos que voces críticas - como las autoras poscoloniales Arundhati Roy y Gayatri Spivak - denunciaron como coartadas emotivas para encubrir objetivos geoestratégicos. Es decir, pretender acciones humanitarias, cuando en realidad se impone dominación; la paz y el desarrollo prometidos suelen ocultar intereses económicos (petróleo, recursos) o geopolíticos.
En América Latina, esta instrumentalización tiene resonancias históricas. Durante la Guerra Fría, múltiples intervenciones apoyadas por EUA, desde el derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala en 1954 hasta la invasión de Panamá en 1989, se justificaron como necesarias para la “estabilidad” regional o el progreso democrático, pero frecuentemente instauraron dictaduras o gobiernos alineados con Washington.
Una mirada desde el feminismo anticolonial
El enfoque feminista anticolonial ofrece una perspectiva especialmente crítica frente a estas dinámicas. Que María Corina Machado sea una mujer que ha vivido violencia y represión por parte del régimen no exime su discurso de los vicios del colonialismo internalizado. Rivera Cusicanqui (y otras pensadoras decoloniales) han analizado cómo las élites locales en nuestros países muchas veces adoptan el rol de intermediarias de intereses foráneos, reproduciendo la lógica colonial de dominación.
En el caso venezolano, Machado proviene de una de las familias más acaudaladas del país y representa a un sector que el chavismo identificó como la oligarquía tradicional. Su estrategia política ha incluido aliarse con think tanks estadounidenses y promover sanciones económicas internacionales durísimas contra Venezuela.
Estas sanciones, respaldada por grupos en la oposición como “mecanismo de presión” agravaron la crisis humanitaria y han “desproporcionadamente a los más vulnerables”, de acuerdo a informes de la ONU, generando un dilema moral sobre cómo conciliar la lucha por la democracia con el apoyo a medidas que castigan a la población civil.
Llamar a acciones que empobrecen a mujeres, niños y comunidades enteras difícilmente encaja con una noción de paz y justicia. Una paz feminista y anticolonial implicaría, por el contrario, un esfuerzo por salvar vidas
Desde una óptica feminista comprometida con la justicia social, llamar a acciones que empobrecen a mujeres, niños y comunidades enteras difícilmente encaja con una noción de paz y justicia. Una paz feminista y anticolonial implicaría, por el contrario, un esfuerzo por salvar vidas, aliviar el sufrimiento y empoderar a las poblaciones locales, no someterlas a más violencia estructural. Además, el feminismo anticolonial nos alerta sobre la instrumentalización de la retórica “salvadora”.
A menudo, las guerras e intervenciones prometen liberar a los oprimidos (incluso “salvar a las mujeres” del enemigo de turno), pero en la práctica tienden a profundizar las opresiones. Las mujeres y grupos vulnerables suelen quedar en peor situación tras las incursiones militares: en Irak y Libia se retrocedió en derechos y seguridad; en Afganistán, tras 20 años de ocupación supuestamente en favor de las mujeres, éstas volvieron a quedar en la incertidumbre una vez las fuerzas extranjeras se retiraron. ¿Dónde quedó la paz para ellas? Como señala Audre Lorde, “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”, significa que no se puede lograr una paz justa utilizando los mismos medios coercitivos y jerárquicos del sistema opresor. Una intervención militar extranjera, por más que prometa instaurar democracia, responde a lógicas de poder vertical que poco tienen que ver con la emancipación real de un pueblo.
El galardón a María Corina Machado obliga a reflexionar sobre la diferencia entre buscar la paz e imponer un orden bajo la bandera de la paz
El galardón a María Corina Machado obliga a reflexionar sobre la diferencia entre buscar la paz e imponer un orden bajo la bandera de la paz. Ella, y muchos otros, alegan que no hay otra vía para acabar con un régimen autoritario que pedir auxilio internacional, y que su objetivo primordial, restablecer la democracia en Venezuela, justifica medios excepcionales.
¿Se puede llamar paz a este camino? La respuesta depende de cómo entendamos la paz. Si la definimos simplemente como ausencia de un mal mayor (por ejemplo, sacar a un tirano cueste lo que cueste), quizá algunos lo justifiquen. Pero si la concebimos como un estado de justicia, diálogo y respeto a la autodeterminación de los pueblos, entonces una intervención militar neocolonial difícilmente califica como “obra por la paz”. Más bien, parece la prolongación de la guerra por otros medios, y con otros “ganadores”.
Ya lo dijo Eduardo Galeano: “Las guerras dicen que ocurren por nobles razones… ninguna tiene la honestidad de confesar: ‘Yo mato para robar’. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia…”.
Honrar la valentía de quienes luchan por la libertad es justo, pero confundir “lucha por la paz” con abrir las puertas a los mandatos militares foráneos es un contrasentido que la historia latinoamericana conoce demasiado bien. El desafío está en reivindicar una paz construida desde abajo, con participación popular y sin tutelas imperialistas.
Venezuela
Qué busca EEUU en su despliegue militar en torno a Venezuela
Venezuela
“Venezuela ha vivido uno de los colapsos societales más profundos de la historia reciente”
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!