Derribando ídolos
Derribando ídolos #2: el naturalismo y el determinismo biológico
Es divulgadora científica
IG: @candeliousfang
(Escenario: un espacio desnudo. En el centro, sobre un pedestal, un ídolo de barro. Parece sólido, reseco, casi pétreo. Luz cenital, sombras alargadas.)
Narrador:
El ídolo se ha deshecho. No podemos decir que haya caído; tampoco que haya sido derribado en un solo golpe. Simplemente, su tiempo ha pasado. Su sencillez ya no lo sostiene. Nuestro ídolo de hoy es de barro: el matrimonio entre determinismo biológico y naturalismo científico, esa convicción de que lo que somos está escrito en los genes y que la organización social no es más que un reflejo fiel de esa biología.
El paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould lo definió con precisión: es la corriente que dice que “las diferencias sociales y económicas entre distintos grupos —principalmente razas, clases y sexos— surgen de distinciones heredadas e innatas, y la sociedad, en este sentido, es un reflejo exacto de la biología”. (Gould, 1981, p. 20).
Pero comencemos por el principio: ¿cómo cayó el ídolo?
Acto I. Un espejo en el que teme confundirse
(Entra el psicólogo canadiense Steven Pinker, muy lentamente. Con una pizarra en una mano y una tiza en la otra. Lentamente va escribiendo en su pizarra. Se detiene frente al ídolo. Lo contempla como si fuese un espejo en el que teme confundirse. Habla suave y lento.)
Pinker:
Se ha dicho durante siglos que somos una “pizarra en blanco”. Que todo en nosotros es producto de la cultura, del aprendizaje, de la maleabilidad infinita. La metáfora era políticamente atractiva: si nada está dado, todo se puede cambiar. Pero esa imagen es falsa. La ciencia nos muestra que nacemos con predisposiciones. La evidencia está en el lenguaje —esa capacidad universal que aparece de forma espontánea en los niños—, en las intuiciones morales compartidas, en los sesgos de percepción que emergen antes de cualquier aprendizaje formal. Negar la naturaleza humana no es noble, es peligroso (Pinker, 2002).
(Comienza a garabatear frenéticamente la pizarra. Va cubriendo todos sus rincones)
Pero cuidado: reconocer que existe una naturaleza humana no es justificar jerarquías. Que exista heredabilidad en ciertos rasgos cognitivos no significa que haya castas genéticas. Que haya diferencias promedio no equivale a destinos individuales. Y, sobre todo, de lo que es no se deduce lo que debe ser.
El progreso moral que hemos logrado —menos violencia interpersonal, derechos civiles, alfabetización universal) no contradice la biología, la trasciende. Somos capaces de diseñar instituciones que limitan lo peor de nuestras inclinaciones y potencian lo mejor de ellas. El error ha sido siempre el mismo: confundir descripción con prescripción, ciencia con ideología. Esa confusión ha servido para justificar esclavitud, racismo, patriarcado. Yo propongo lo contrario: usar el conocimiento de la naturaleza humana para diseñar sociedades más libres, no más encadenadas.
(La pizarra está totalmente manchada de tiza. El ídolo se estremece ligeramente. Nadia cambia después.)
Acto II. Nada es lo que parece
(Entra el biólogo evolutivo y genetista Richard Lewontin. Sus pasos son secos, sus gestos firmes. Militar en sus andares. En su pecho cuelgan cientos de medallas. Habla enérgicamente)
Lewontin:
¿Qué naturaleza, Steven? ¿Acaso la biología es un general con galones que va dando órdenes a diestro y siniestro? Primero al individuo, a la sociedad después. Eso es un cuento para crédulos. Lo sé bien. La relación entre lo que la biología nos hace y lo que hacemos nosotros es una madeja enrevesada. Gen, organismo y ambiente forman un sistema inseparable. No hay cadena de mando. Pero los que así lo presentan sin duda hacen propaganda.
(Da un par de pasos alrededor del ídolo. Lo mira con desdén, como si viera la trampa de lejos. Extiende la mano, lo toca y ahí donde sus dedos han tocado el ídolo aparecen unas tenues grietas. Sonríe con ironía.)
¿“Genes para la inteligencia”? ¿“Genes para la pobreza”? Tonterías. Sinsentidos. Es ideología camuflada, un truco para convertir desigualdad en naturaleza y privilegio en biología (Lewontin, Rose & Kamin, 1984). Sirve para que los que están arriba puedan decir: “Esto no es injusto, es lo que dicta la ciencia”. La realidad es otra. La variabilidad humana es enorme; entre dos individuos del mismo grupo puede haber más diferencias que entre dos grupos distintos. Y aunque no fuera así, aunque hubiera diferencias estadísticamente marcadas, esas diferencias no dicen nada sobre lo que cada individuo puede llegar a ser. Mucho menos sobre cómo debe organizarse una sociedad. La genética puede describir patrones, pero no prescribe jerarquías. Convertir correlaciones en destino social es un salto profundamente ilegítimo. Cuando alguien asegura que la estructura social “refleja” la naturaleza, lo que realmente está reflejando es su propio interés político (Lewontin, Rose & Kamin, 1984).
(Las grietas del ídolo son claramente visibles. Se está rompiendo.
Entra el científico y escritor estadounidense Robert Sapolsky, con cuadernos llenos de diagramas caóticos y de redes neuronales dibujadas.)
Sapolsky:
Un apunte elemental: el libre albedrío no existe. Cada decisión, cada gesto, cada pensamiento es producto de cadenas causales biológicas y ambientales sobre las que no tuvimos ningún control (Sapolsky, 2024). Somos el resultado de genes, hormonas, experiencias prenatales, traumas infantiles, cultura, accidentes, azar. Todo eso se acumula como los estratos de una roca hasta terminar formando lo que nos obstinamos en llamar “elección”.
(Se inclina sobre sus papeles, pasa páginas llenas de garabatos y diagramas, como si intentara atrapar un enjambre de ideas.)
Determinismo no es simplicidad. Determinismo no es simplicidad. ¡Es un teatro de caos! Una mínima variación en el principio —ya sea un nivel de glucosa en la sangre, un grito oído en la infancia o un roce de cariño que llega o no llega— puede alterar todo el guion de una vida. El aleteo de una mariposa en la amígdala acaba convertido en huracán en la corteza prefrontal. Pequeñas causas, grandes destinos. Y aun con reglas simples, el resultado no puede preverse, porque los elementos caóticos son impredecibles (Sapolsky, 2024, p. 276).
(Comienza a nevar sobre el ídolo. Los copos caen sobre este y, al poco, se derriten dejando gotas como lágrimas que se escurren por su superficie)
Fractales. Sí. Repeticiones infinitas siempre distintas. Siempre únicas. Copos de nieve. (Sapolsky sonríe, como fascinado por la casualidad.)
Determinados, sí. Predecibles, jamás. Aquí es donde los compatibilistas erran: creen que sentir que decidimos basta para probar que lo hacemos libremente. Pero esa sensación es solo un efecto más de la maquinaria causal, una ilusión creada por un cerebro que, literalmente, actúa antes de que sepamos que ha actuado.
(Hace una pausa)
Y sin embargo, asumirlo no debería hundirnos en el nihilismo. Todo lo contrario. Si nadie eligió ser quien es, entonces culpar carece de sentido. Las nociones de castigo, mérito o culpa se tambalean. ¿Qué aparece en su lugar? Algo radicalmente humano: la compasión. Y es que una sociedad sin libre albedrío puede ser más justa, porque entiende que lo que llamamos voluntad es, en realidad, historia acumulada (Sapolsky, 2023).
(El ídolo se agrieta de forma audible. Algunos pedazos se resquebrajan caen contra el suelo. Sapolsky lo observa como quien mira un experimento fallido, con mezcla de fascinación y tristeza.)
Acto III. Un caballero de brillante armadura llamado complejidad
(La luz se abre. De pie, junto al ídolo aparece Melanie Mitchell, científica experta en informática e inteligencia artificial. En el fondo proyectado se halla el grabado “La gran escalera” de Piranesi)
Mitchell:
El caballero que llega blande la más mortífera de las armas… aunque no es espada ni lanza. Es algo menos heroico y mucho más poderoso: un marco. Lo llamamos complejidad. Pues los sistemas adaptativos complejos, como las células, cerebros, colonias de insectos, sociedades enteras, algoritmos digitales, comparten un secreto: de la interacción de sus partes surge algo nuevo, algo que ninguna de esas partes contiene por sí sola. Lo llamamos emergencia.
(Mitchell comienza a ascender las escaleras del grabado de Piranesi. Desaparece aquí y reaparece allá)
Una neurona aislada no piensa, pero ochenta mil millones de ellas pueden soñar. Una hormiga no tiene brújula, pero un hormiguero encuentra comida en la selva. Ninguna pieza de metal “vuela”, pero juntas pueden formar un avión.
Así es la complejidad: la suma de las partes nunca es igual al todo.
(Crac, crac, crac. Los fragmentos del ídolo siguen cayendo)
(Sally Haslanger, filósofa estadounidense, se levanta del público y sube al escenario. Se queda un rato de pie, bajo los focos, quieta, cavilando)
Haslanger:
¿Qué ocurre cuando convertimos hechos en categorías sociales?
¿Qué se oculta cuando reducimos la desigualdad a biología?
¿A quién beneficia que las estructuras de poder —género, raza, clase— se entiendan como “naturales”? (Haslanger, 2012).
(Haslanger baja del escenario, camina por la sala y se marcha por la puerta, hacia la calle. El ídolo ya no existe. En su lugar: una pequeña montaña de polvo. Un silencio denso atraviesa la escena.)
Epílogo
Narrador:
El ídolo no está. Y que así sea: que los ídolos se desvanezcan cuando no pueden sostener el peso de lo real.
WARNING: Esto es una sección de divulgación científica, que aúna mecanismos dramáticos con rigurosidad científica. El objetivo es claro: hacer comprensible lo complejo. Si el tema te interesa, no dudes en leer las fuentes originales y en entrenar tu pensamiento científico.
Bibliografía
Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of Man. New York: W. W. Norton.
Haslanger, S. (2012). Resisting Reality: Social Construction and Social Critique. Oxford: Oxford University Press.
Lewontin, R. C. (2000). The Triple Helix: Gene, Organism, and Environment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lewontin, R. C., Rose, S., & Kamin, L. J. (1984). Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature. New York: Pantheon.
Mitchell, M. (2009). Complexity: A Guided Tour. Oxford: Oxford University Press.
Pinker, S. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Viking.
Sapolsky, R. M. (2023). Determined: A Science of Life Without Free Will. New York: Penguin Press.
Sapolsky, R. M. (2024). Life without free will: Does it preclude possibilities?Possibility Studies & Society, 2(3), 272–281.
Derribando ídolos
Derribando ídolos #1: el gen egoísta de Richard Dawkins
Una sección de ciencia crítica para tiempos confusos. Dirigida por Candela Antón, divulgadora científica.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
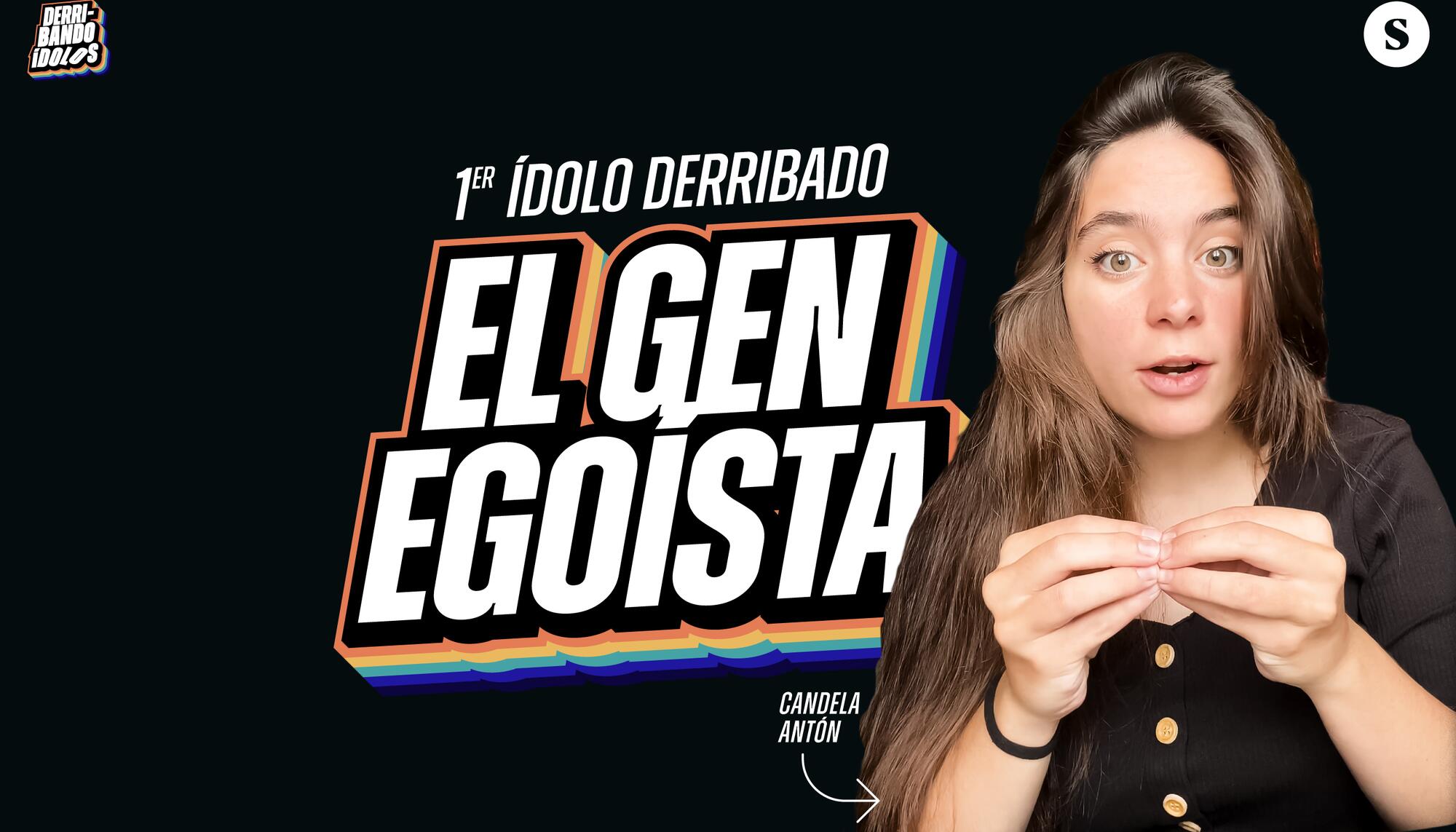
.jpg?v=63938099159 2000w)
.jpg?v=63938099159 2000w)