Filosofía
El secuestro de la Complejidad y el Gran Relato Progresista
Ante los intentos, por parte del ámbito científico y la epistemología, de monopolizar el término “complejidad”, ofrecemos alternativas para articular una razón compleja desde ámbitos de estudio y propuestas políticas diversas.
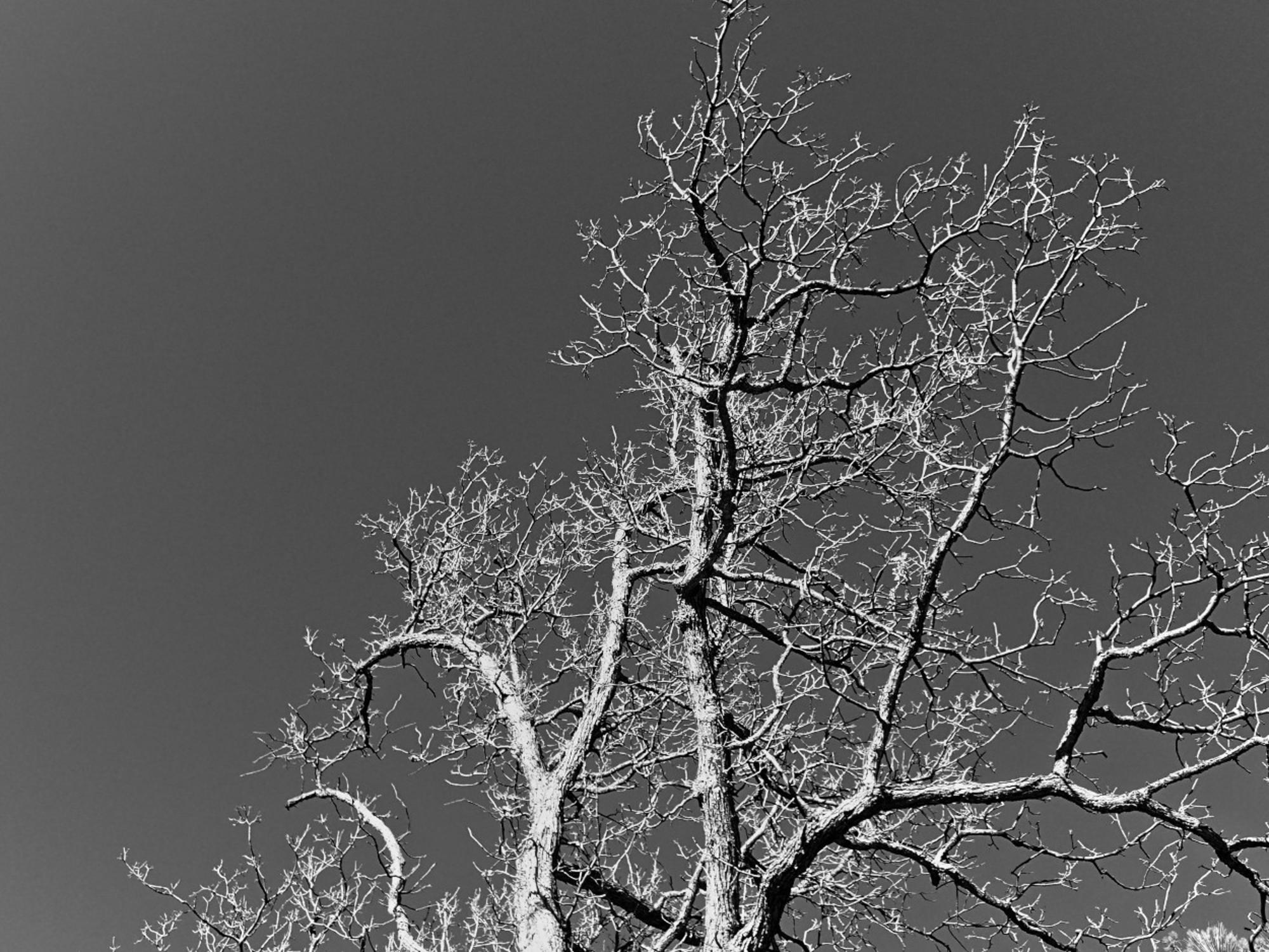
Parece un hecho contrastable que la palabra “complejidad” lleva mucho tiempo corriendo el riesgo de ser secuestrada subrepticiamente y sin intención explícita por el mundo de la ciencia o por su paralelo filosófico, la epistemología. Como adelanté parcialmente en la revista Zehar, a raíz de la dirección de un seminario sobre el tema en Arteleku (y publiqué de manera completa en un artículo de 2009), la complejidad es uno de los lugares en los que se asientan desde hace algún tiempo ciertas lecturas de la filosofía de la ciencia.
Podríamos decir que desde principios del pasado siglo XX, las llamadas genéricamente “ciencias de la complejidad” han venido marcando un territorio común, reuniendo en un mismo ámbito diversas disciplinas científicas, tecnologías, conceptos, estirpes de autores, etc. y requiriendo una atención importante en el estudio del conocimiento. Fenómenos como la autoorganización, la emergencia, los atractores extraños, los fractales y los niveles organizativos, los patrones, las redes complejas, la cibernética, la inteligencia colectiva y la artificial (las redes neuronales), las estructuras disipativas, aspectos de la mecánica cuántica y la termodinámica, las jerarquías enredadas, y un largo etcétera, nos llegaron desde muy diversos estudios y de la mano de algunos investigadores considerados ya clásicos (la nómina empieza a ser inmensa y de difícil taxonomía), como Prigogine, Lovelock, Shanon, Wiener, Margulis, Varela, Bateson, Maturana, Jantsch, Kauffman, así como divulgadores, investigadores generalistas o compiladores como Morin, Capra, Hofstadter, Johnson, Wagensberg, Rheingold, etc.
Ellos y sus sucesores actuales vinieron a ofrecer nuevas herramientas a la ciencia y a la epistemología en lo que algunos apuntan como un cambio de paradigma científico en términos kuhnianos (una disrupción absoluta que se expresa gracias al manejo de un vocabulario propio o jerga, unas axiomáticas, unos temas singulares, unas metodologías, un canon bibliográfico, etc.). Algo que en términos estrictamente científicos tiene su mérito. Pero este hecho, que a bote pronto se muestra como enormemente positivo desde el punto de vista de la ciencia, podría significar un problema de más largo alcance si la palabra en cuestión, “complejidad” (atención: que no ha de convertirse en palabra fetiche), estuviese siendo limitada de manera exclusiva por unos usos científicos y epistemológicos. Usos, e interpretaciones, que nos han traído grandes aportaciones en muchas áreas del conocimiento, pero de los que quizás esperábamos una mayor apertura y altura conceptual dada la enormidad de los retos que se traen entre manos (desde biológicos y ecológicos, hasta tecnológicos y antropotécnicos, pasando por los sociológicos, los asuntos de gobernanza, etc.).
Como ocurre en tantas ocasiones, lo que venía a jugar el papel de herramienta de comprensión podría estar convirtiéndose inadvertidamente, a pesar de su multidisciplinariedad, en un campo del saber más o menos cercado por sus peculiares intereses o en lo que algunos llaman, sin mesura alguna, una atalaya epistemológica (una más de las que pueblan la historia del saber). Es decir, algo de una riqueza importante que parece haber venido para quedarse y acompañarnos en multitud de tareas de toda condición, podría resultar enquistado en unos modos de saber, de hacer y de poder. Entiéndase bien, no quiero con esto decir que los investigadores e investigadoras que trabajen en estas áreas estén dogmatizando acríticamente, sino sencillamente que si no se está alerta se puede estar entrando en el clásico “aparte” teatral encerrado en un aparato dogmático y autosatisfecho, tan exclusivo como poco amplio (veremos por qué un poco más adelante); un destino que no conduciría más que a pérdidas inestimables de conexiones que nos podrían ser de mucha utilidad en otras áreas del saber y probablemente ampliaría sus propios devenires.
¿Complejidad Vs. Simplicidad?
La palabra complejidad, complexus, habla de plegar o entretejer conjuntamente, y por tanto es algo que desde tiempos inmemoriales forma parte de las distintas tradiciones humanas que intentan comprender el mundo (sea plegando o desplegando). La pregunta entonces podría ser ¿qué cosa o idea que tenga lugar en la mente de los seres humanos no tiene que ver con esa palabra? La respuesta inmediata, espontánea, sería: “lo simple”; la simplicidad frente a la complejidad. Pero, entonces, uno de los primeros referentes y divulgadores de las teorías de la complejidad, Edgard Morin, nos diría que no existe lo simple sino que solo existe lo simplificado, o lo que es lo mismo: que el mundo (y la mente humana que participa de él, lo interpreta y le confiere carta de naturaleza) es intrínsecamente complejo; aunque es bien cierto que abordamos la inmensa mayoría de asuntos mediante métodos simplificadores o reductores propios del pensamiento analítico, y esto es así porque estos son mecanismos útiles para manejar o dominar el mundo; limitar las posibilidades de algo ya es una manera de dominarlo (como despersonalizar a alguien, quitarle complejidad, es un modo de reducirlo, reificarlo y someterlo).
Si, continuando con el argumento anterior, todo es y ha sido siempre más complejo de lo que solemos estimar a simple vista, ¿por qué entonces debemos centrar, o limitar, su investigación a las metodologías científicas y a sus coberturas epistemológicas? Si es bastante obvio reconocer lo plegado o entrelazado en prácticamente todos los aspectos de la actividad y el saber humanos, parece lógico que la aproximación a esas multiplicidades pueda, y quizás deba, hacerse mediante la conexión de diversos modos de actuar. Se evidencia pues que existen cuestiones tan difíciles de atender que solo desde una visión múltiple y articulada podemos atrevernos a encararlas, y no cabe duda de que las ciencias a las que nos estamos refiriendo han contribuido enormemente a esta tarea. Pero también hemos observado que, en multitud de ocasiones, enfoques no científicos pero decididamente complejos (artísticos, filosóficos, éticos, políticos, etc.) han resultado, digámoslo suavemente, ninguneados por el rigor de ciertos seguidores del lado científico de la complejidad. Y, bien mirado, estas actitudes pueden suponer un cierto absurdo: utilizar la noción de complejidad para terminar reduciendo el enfoque de lo complejo.
Creer que para salir de las simplificaciones de la 'razón instrumental' lo único oportuno es atender a una razón basada en las ciencias de la complejidad, supone renunciar a una 'razón compleja' que no se sustente solamente en enfoques cientificistas.
Se manifiesta como un tanto paradójico que investigadores, especialmente aquellos que orbitan la filosofía más cercana al conocimiento científico, que dicen ocuparse de los fenómenos complejos, hayan mostrado tan poco interés ―por poner solo un ejemplo― por otros modos del saber filosófico como aquellos denominados, variopintamente, filosofía postestructuralista, de la diferencia o posmoderna (siempre rinde, por este lado, traer a cuenta la vieja disputa del escándalo Sokal). Como si en esos modos de acercamiento a lo que nos pasa ―que no es poco ni simple―, la “complejidad no científica” tuviera necesariamente que mostrarse impotente para abordar problemas de tal calado que solo un “ministerio de ciencia” debería afrontar. Las aproximaciones puramente cientificistas, por muy “complejas” que se pretendan, si no son matizadas o rectificadas terminan, por sus propias inercias metodológicas, siendo reduccionistas. Creer ―y estimo que hago bien al emplear ese verbo― que para salir de las linealidades y simplificaciones de la razón instrumental lo único oportuno o riguroso es atender a una razón basada en fenómenos teóricos o prácticos enfocados solo desde las ciencias de la complejidad, supone renunciar a una razón compleja que no se sustente solamente en enfoques cientificistas. En resumen, si no se asume que la complejidad es un concepto/herramienta en la que lo filosófico, lo artístico, lo literario, lo ético, lo político, tienen algo que decir, quizás estemos bloqueando escenarios de comprensión que se darían a una escala diferente, probablemente de mayor envergadura e intensidad.
La complejidad existe en cualquier territorio donde lo humano ponga su mirada o su lente de n aumentos (sean aparatos ópticos o procesadores), y se han producido extrapolaciones más o menos acertadas desde las ciencias a otras áreas del saber en las que esos hallazgos han circulado con mayor o menor resistencia (un comportamiento, el del otro lado, que habría que revisar también seriamente); pero quizás es menos fluida la dirección contraria, la admisión de nociones de otros campos del saber en el “riguroso y, sin embargo, falsable mundo de las ciencias”. Ambas rutinas académicas, en un sentido y en el otro, o la pereza intelectual de lado y lado, o los prejuicios habituales del sectarismo, pueden conducir a que no se acceda a una amplia visión del mundo que necesita de una razón compleja para entender o producir la articulación de los múltiples y azarosos factores que entran en juego.
Complejidad y posmodernidad
Las diferencias surgidas de las “malditas” teorías posmodernas (no científicas) han abierto un abanico enorme de problemas y desafíos que tienen que ver, por poner un solo ejemplo nítido, con la irrupción de las biopolíticas. Una inesperada entrada en escena que rompió la hegemonía WASP y desnudó la lucha de clases de sus vestimentas más características, hasta dejarla con el trasero al aire para hacer notar que el asunto de la justicia social consistía en algo muchísimo más complejo de resolver que la solución de un problema exclusivamente socieconómico y puramente cuantitativo. De pronto emergen, mediante esa diferencia, como elementos de derecho, aspectos que tenían que ver con aquello que estaba inscrito en el cuerpo (sexo, género, raza, etnia, capacidad, etc.). Sirva de muestra ese botón, pero el arte, la literatura o el utopismo político están llenos de cuestiones semejantes. Incluso desde dentro de una cierta epistemología interesada en conocer los intereses que se ocultan detrás de las ciencias y las tecnologías, el surgimiento de la crítica al Gran Relato Científico, con la aparición de los micro-relatos, ha tenido que ver con una gran cantidad de asuntos que quedaban encubiertos por las corrientes más hegemónicas de la modernidad. Así pues, contrariamente a lo que algunos puedan pensar, las ciencias de la complejidad, si seguimos estas lógicas, forman parte indisociable de lo que ha triunfado con el nombre, ya inevitable pero no muy adecuado, de posmodernidad. Pretender que estas aportaciones científicas permanezcan aisladas como si fuesen un fenómeno que marca época pero no ha de contaminarse con los demás hitos que ocurren coetáneamente en otras áreas del saber, puede resultar nocivo para la envergadura de los desafíos que debemos comprender y articular: un monstruo de mil cabezas que se antoja cada vez más grande y más feroz.
Apuntado el riesgo, vengo ahora a tratar el segundo asunto que me trae a este artículo y que creo unido al anterior de manera indefectible. En mi texto “El tamaño de lo que importa”, en El rumor de las multitudes, cité unas frases de Peter Sloterdijk de En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización, que hablaban de que quizás el problema de los Grandes Relatos consistía en que no fuesen suficientemente grandes; es decir, que la construcción de micro-relatos podía suponer, o yo lo quise entender así, un paso previo, quizás insospechado, a la búsqueda de un gran relato mucho más amplio que fuese capaz de hacer frente a los engañosos éxitos del liberalismo (único gran relato aún en pie) que nos está conduciendo a los desastres más espantosos. Un liberalismo radicalizado en neoliberalismo que se ha instalado globalmente desde hace décadas, sin más freno que el de pequeñas historias y emancipaciones que no han sido capaces de conjuntar posturas en la misma corriente de pensamiento, porque se perdían en minidiscursos intraducibles unos a otros, lo que les ha llevado a ganar o perder exiguas batallas parciales frente al conservadurismo liberal, y esto con un excesivo coste de energías y una cuenta de resultados en general poco favorable y afligida.
Es bien cierto que hace ya algún tiempo que se encuentran movimientos menos particularistas (entendidos estos como dedicados a la solución intensa de un problema muy concreto). Han surgido opciones activistas más abiertas a emplearse en otro tipo de asuntos más generales, más comunes a las poblaciones, sin tener que obviar las diferencias; bien al contrario, poniéndolas en la primera línea de frente (véanse esas movilizaciones provocadas por la crisis de 2008, que han traído consigo paralelamente a las reivindicaciones socioeconómicas, del precariado, etc., un aumento de las reivindicaciones feministas, de las cuestiones LGTBIQ, etc.). Estas nuevas y enriquecidas problematizaciones tratan de encontrar puentes y conexiones para que las fuerzas sean mayores y la capacidad disuasoria frente a la testarudez simplificadora del ultraliberalismo pueda desalojar a oligarcas y corruptos de los centros de poder (a los que hay que disolver como tales) oponiendo no una mera sustitución sino otro tipo de lógicas sociales. El más o menos reciente Green New Deal (surgido frente al calentamiento global y los abusos financieros), y otras iniciativas más antiguas que aparecieron como respuesta a las brutalidades acaecidas a partir de 2008, empiezan a dar la impresión de querer abrir caminos para que una Internacional Progresista, surgida en noviembre de 2019 en Burglinton, adquiera el tamaño, la complejidad, el peso y las ambiciones políticas necesarias.
Las herramientas de una complejidad no exclusivamente científica, las políticas inclusivas de la diferencia y un internacionalismo progresista y verde pueden ser buenos puntos de apoyo para contrarrestar este absurdo sistema.
Enlazando con el principio de este texto, recurro aquí de nuevo al “concepto de complejidad”, como herramienta para tratarnos con lo inconmensurable e intrincado de la política mundial. Reivindico la razón compleja, con la colaboración pero más allá de su mera apuesta científica, para redefinir las exclusivas tácticas de microguerrillas (tan necesarias como insuficientes) y evitar las visiones dogmáticas más totalizadoras o autoritarias. Probablemente lo que necesitamos de impulsos como esa Internacional, o similares que puedan surgir, es una inclusión no uniformizadora; la inclusión no asimiladora de las diferencias y la diversidad puestas al servicio de la mayoría. Las herramientas de una complejidad no exclusivamente científica, las políticas inclusivas de la diferencia y un internacionalismo progresista y verde pueden ser buenos puntos de apoyo o posiciones de salida para contrarrestar, mediante un nuevo Gran Relato Progresista, este absurdo sistema en el que nos hemos metido sin que se aprecie una luz al final de túnel.
No cabe duda de que el planeta y la especie están amenazados. Tan cierto como que existen abusadores profesionales, agregados de corruptos económicos y transnacionales que exhiben su poder en un mapa tóxico del tamaño de la Tierra, y que a nada que aprieten un poco más la asfixian del todo. Si no somos capaces de movilizar, activar fuerzas de tamaño semejante, un Gran Relato Progresista más decididamente integrador de lo diverso y generoso en planteamientos y agendas, no seremos jamás capaces de evitar esta locura que nos lleva directamente al abismo. O somos tan grandes como los brutales enemigos que nos acechan en todos los frentes o mejor dejamos de salir ya de casa para siempre ―esto quiere decir que somos internacionalistas y no globalizadores, y que nos articulamos mediante el uso de una razón compleja que no signifique el enredo en laberintos interminables.
Si no somos capaces de eso, es más que probable que los vehículos blindados, las masacres económicas, el clima y los virus nos sitien, y que la vida se resuelva en un confinamiento perpetuo, lleno de fronteras y sufrimiento, hasta que se agote su último aliento. Por eso, o asumimos la complejidad, la envergadura y la intensidad de algo parecido a una internacional progresista (por muchas “áreas de mejora” que podamos detectar) o abandonamos las luchas y que El fin de la Historia arrase con todo y acabe con el último ser humano.
Joaquín Ivars es autor deEl rizoma y la esponja.
Filosofía
El tamaño de lo que importa
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
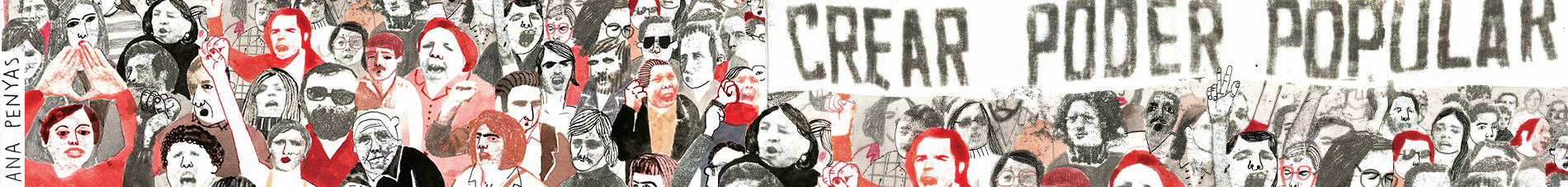
.jpg?v=63721852114 2000w)
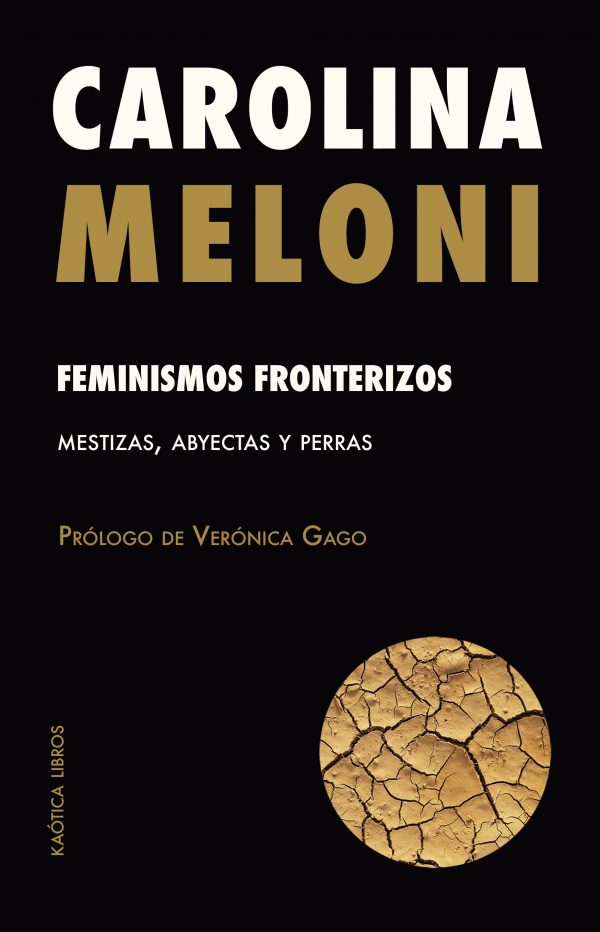
.jpg?v=63937444425 2000w)
.jpg?v=63937444425 2000w)