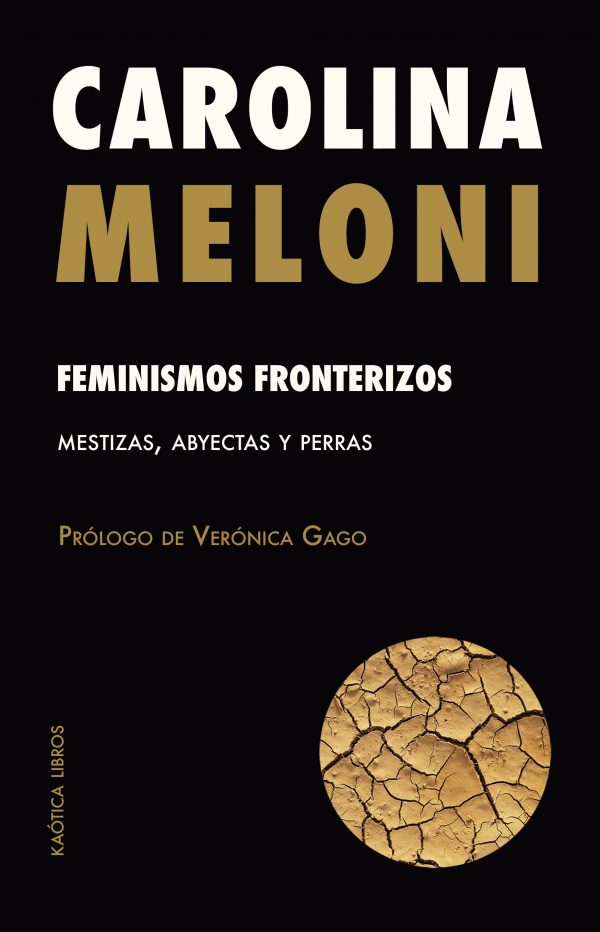Filosofía
Post-verdad y materialismo
Frente a la imposición de la post-verdad, alejada tanto de la razón como de la realidad, buscamos en el materialismo y la verdad construida desde las relaciones humanas una alternativa que no se fundamente en el ya trasnochado concepto clásico de verdad.
.jpg?v=63694311305 2000w)
En el 2016, el diccionario Oxford estableció un nuevo término llamado post-verdad, que trataba de dar cuenta de una realidad que parecía estar imponiéndose en los últimos años: la evidencia de que las verdades se imponían socialmente no por la fuerza de la razón sino por la fuerza de los sentimientos, sinónimo éstos de todo aquello que escapa a la razón lógico-científica. Si aceptamos el término, podemos también aceptar que la Filosofía llevaba tiempo poniéndonos sobre aviso al argumentar que el antiguo imperio de la verdad se desmoronaba y que habíamos perdido para siempre el vínculo que unía las palabras y las cosas. Pero que quizás no sea hasta hace poco cuando esa falta de vínculo se ha convertido en un modo público de habitar nuestro presente, cambiando nuestra manera de observar y juzgar el mundo. En una entrevista reciente, Noam Chomsky afirmaba que, en nuestra sociedad, los hechos ya no importan, que “la gente ya no cree en los hechos”. Y puede que éste sea el síntoma más claro de que habitamos una cultura de la post-verdad, una cultura en la que se ha dejado de creer en esa “luz de la razón” que Descartes inauguró. Ahora bien, si no importan los hechos, si la verdad ha dejado de formar parte del universo de nuestras certezas, entonces, ¿en qué creemos? O mejor, ¿en qué hemos dejado de creer?
La post-verdad en tres enunciados
En los últimos meses es posible entrever en nuestro panorama cultural tres enunciados que ejemplifican esta nueva cultura de la post-verdad de la que venimos hablando. Quizás podríamos elegir otros enunciados, como tomar la victoria y la gestión de Donald Trump como ejemplo del modo en que los hechos han dejado de ser relevantes para el establecimiento de una verdad colectiva. Pero, por proximidad, los tres enunciados siguientes nos pueden ser más útiles.
El primero tiene que ver con el auge de las llamadas pseudociencias en nuestro país, que se levantan como claro síntoma de que la verdad, incluso la científica, se tambalea. Este auge puede ejemplificarse en la labor de aquellos que defienden el uso del MMS (suplemento mineral milagroso), también conocido como la terapia de la lejía por su contenido en clorito de sodio, para la cura de variadas enfermedades (autismo, cáncer, ébola o leucemia), cada vez más activos a través de numerosas conferencias. La idea general es que, al ser un compuesto que no es posible patentar, las empresas farmacéuticas, con el apoyo de los gobiernos, tratan de silenciar esta cura. Ahora bien, ¿en qué se basa esta idea? No existen, por supuesto, estudios científicos que avalen esta sustancia para el tratamiento de ninguna enfermedad. Si existieran estaríamos hablando, entonces, de una verdad sometida al imperio de los hechos. La mezcla de elementos en los argumentos que defienden los defensores del MMS es variada. Por un lado, aluden a la conspiración de las farmacéuticas y a los intereses del capital que intentan silenciarles. Por otro lado, construyen relatos que intentan, con cierta verosimilitud científica a ojos de profanos, dar cuenta de casos de curación que entroncan directamente con la necesidad de esperanza de aquellos individuos o familiares enfermos. Y, por último, comparándose con Leonardo da Vinci, niegan que sea necesaria ninguna formación científica para dar cuenta de estas profundas verdades que la ciencia, en contubernio con el capital, quiere arrebatarnos. Dos sentimientos, pues, bien evidentes en los que parece apoyarse su discurso: la esperanza y el resentimiento. Esperanza en la curación y resentimiento hacia una cultura científica incapaz de encontrar una cura a la enfermedad.
En tiempos de post-verdad, democratizar la cultura es sinónimo de hacerla atractiva a través de un buen relato, independientemente de las verdades o falsedades que dicho relato incluya: la verdad que se impone lo hace a través del sentimiento de seducción de lo atractivo frente a la pesadez de la verdad sesuda.
El segundo enunciado o ejemplo es menos lesivo y casi anecdótico. Se trata de una exposición sobre Leonardo da Vinci, titulada “Los rostros del genio”, que se expone durante estos días en Madrid, en el palacio de las Alhajas. Lo que nos interesa de esta exposición es su particular comisario: el presentador televisivo Cristian Gálvez, entusiasta de Leonardo da Vinci, que pretende presentarnos a “Leonardo en vaqueros”. Esto sería tan sólo inusual si no fuera por la lluvia de críticas que ha recibido la exposición por académicos reputados (Comité Español de Historia del Arte), acusando al presentador-comisario de carecer de avales y rigor científicos y de presentar una imagen de Leonardo “fantasiosa y mitológica”, además de incluir un supuesto autorretrato -Tavola Lucana- cuya autoría es muy controvertida – incluso se cree que no fue pintado en el siglo XVI. Lo particular de este segundo caso es la defensa que el comisario-presentador realiza de su labor. Afirma que su objetivo no es científico, sino “democratizar la figura de Leonardo”, lograr entretener a través de la cultura para así transferir conocimientos y que, para ello, ha utilizado toda su “autoformación” en el tema. Lo que late en los argumentos presentados es que el objetivo de la cultura ya no es la verdad científica, sino el entretenimiento. Y ese objetivo se puede conseguir sin formación científica, tan sólo con popularidad y cierta habilidad comunicativa para construir un relato atractivo. Democratizar la cultura, aquí, es sinónimo de hacerla atractiva a través de un buen relato, independientemente de las verdades o falsedades que dicho relato incluya: la verdad que se impone lo hace a través del sentimiento de seducción de lo atractivo frente a la pesadez de la verdad sesuda.
Por último, el tercer ejemplo es más académico y tiene que ver con la relación entre autoridad académica y verdad. Surge de algo tan pesado, poco interesante y necesario como las citas. En un trabajo académico, ¿puede alguien citar, por ejemplo, un vídeo de youtube? Pongamos que ese video es una clase magnífica sobre Leonardo da Vinci que cuelga un desconocido en la red. ¿Puede citarse en un texto académico? Recordemos que una cita no es sino un marcador de autoridad epistémica que se utiliza para reforzar los propios argumentos. Una cita es un modo particular de utilizar una verdad que la comunidad académica da por válida mediante todo un sistema que varía (revisión por pares ciegos, lectores editoriales, etc.). Es la autoridad de la ciencia, guardiana e intérprete de la verdad, la que valida un argumento a través de su sistema de saber. Pero este sistema numerosas veces ha sido denunciado como ideológico, manipulado y sometido a la lógica del capital. De tal modo que uno puede legítimamente preguntarse si tiene más autoridad el libro del historiador que es publicado porque refrenda las posiciones políticas de un grupo editorial o el vídeo del entusiasta de Da Vinci que cuelga unas palabras interesantísimas en la web. Y la respuesta, en una cultura de la post-verdad, caería claramente del lado del vídeo –lo audiovisual puede que sea el terreno donde mejor se mueve la post-verdad. ¿Qué ocurre entonces cuando cae la autoridad epistémica de la ciencia, cuando se evidencia, con tino, sus lazos con el poder, su sesgo ideológico, su antigua soberbia? ¿Qué ocurre cuando uno se encuentra ante la inmensidad igualitaria de la red, en donde, sin autoridad para afianzar las verdades, toda la información es igualmente veraz, igualmente falsa, cuando un sólo tuit es capaz de desmontar un largo estudio? ¿Qué hacer en un mundo sin hechos? ¿a qué criterio acudir? ¿hacemos caso a las verdades que nos dan la razón, que afianzan nuestros miedos, odios o filias, a las que nos resultan más seductoras, más útiles, más entretenidas?
La respuesta a la post-verdad no es la verdad
Frente a esta escalada de enunciados sentimentales que no atienden a razones, la principal tentación filosófica es reivindicar la “luz de la razón” cartesiana, la incontestable certeza científica, los argumentos lógicos. Acudir a los hechos positivos o a la razón. Es decir, volver a los antiguos criterios y encerrarnos de nuevo en esa academia que denunciaba el presentador-comisario de Da Vinci. Pero si somos completamente honestos, los siglos XIX y XX nos lo han puesto más complicado desde el punto de vista filosófico. De hecho, en los últimos tiempos se ha contribuido a desarbolar la verdad. La verdad científica, utilizando los argumentos de Kuhn, Feyerabend y tantos otros; la verdad sesuda, utilizando a Wittgenstein y sus juegos de lenguaje y a Rorty y su idea de seducción. Y la soberanía académica, la primacía del saber, utilizando a Foucault, Derrida y Deleuze, reduciéndola a un espejo de los juegos del poder. Incluso ha caído la verdad sobre uno mismo, reivindicando nuestra pérdida de identidad, capacidad de cambio y redescripción creativa.
De este modo, frente al imperio seductor y sentimental de la post-verdad, frente a la imposición de la soberanía -las reglas, las palabras, el sentido- de su discurso, la batalla que es posible presentar desde el punto de vista filosófico ya no puede poseer armas racionalistas.
¿Qué hacer entonces cuando vemos y escuchamos voces que arremeten contra la ley de violencia de género y, aduciendo que los datos oficiales de víctimas son sesgados, presentan datos manifiestamente falsos, afirman que es una ley lesiva para los hombres y, por ello mismo, que se debería derogar por una ley que tratase a todas las víctimas por igual? No se cree aquí en los hechos. Ni en el insignificante porcentaje de denuncias falsas, ni en la escalada de violencia machista, ni en el hecho objetivo de la diferencia de las víctimas en virtud de una situación histórico-estructural de sumisión patriarcal. De nuevo se pone sobre la mesa un régimen de verdad urdido en torno a motivos sentimentales que se entremezclan: nacionalismo extremo y excluyente, frustración ante la pérdida de privilegios machistas, resentimiento, catolicismo radical -ascetismo- y quizás otros menos confesos. Sentimientos -quizás hasta las ideologías se hayan convertido en sentimentales- que borran cualquier referencia a los hechos y toman el mando de esa verdad que quiere imponer su fuerza.
De este modo, frente al imperio seductor y sentimental de la post-verdad, frente a la imposición de la soberanía -las reglas, las palabras, el sentido- de su discurso, la batalla que es posible presentar desde el punto de vista filosófico ya no puede poseer armas racionalistas. Por un lado, porque la misma filosofía, quizás acertadamente, las denunció hace tiempo como peligrosas. Y, por otro, porque volver únicamente a los argumentos fácticos significa habitar un campo de batalla vacío – no es ése el escenario y puede que la derrota esté asegurada.
Las únicas herramientas con las que es posible batallar son materialistas. Las de todos aquellos materialistas que, frente al identificación entre verdad y razón, nos decían que la verdad no era sino un producto social. Ciertos sofistas, ciertos cínicos, cierto Lucrecio, cierto Descartes, cierto Kant, cierto Schopenhauer, Nietzsche, el Marx de las Tesis, el Althusser de los 70 o la obra de Foucault, entre muchos otros, nos proporcionan un mapa de cómo medir un mundo post-verdadero (o, para algunos, post-moderno) sin recuperar los viejos sueños platónicos de la verdad. Este materialismo se empecinaba, contra la verdad idealista, en pensar la verdad como un producto humano, fruto de relaciones humanas.
Como si la tarea por la verdad siempre hubiese sido eso, es decir, desvelar qué clase de producto social encierra cada verdad. En palabras de Nietzsche: descubrir a qué amo sirve cada verdad. Quizás en esa labor materialista, la de desvelar qué clase de relaciones sociales esconde cada verdad, qué proyecto de sociedad posee en germen cada verdad, esté una de las labores de nuestro presente. Tomando cada verdad como peligrosa por lo que pueda encerrar, interrumpiendo aquellas que nos puedan llevar al desastre y seleccionando y expandiendo aquellas verdades que emerjan de unas relaciones sociales más libres, más vivas, más justas. Una tarea, a la vez, crítica y de construcción de un mundo común. Confiando en que el sujeto actual, huérfano de identidad, permeable a las más variadas lluvias sentimentales, pueda cambiar de piel.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!