Educación
Compromiso, amor y trabajo: el aula y la escritura
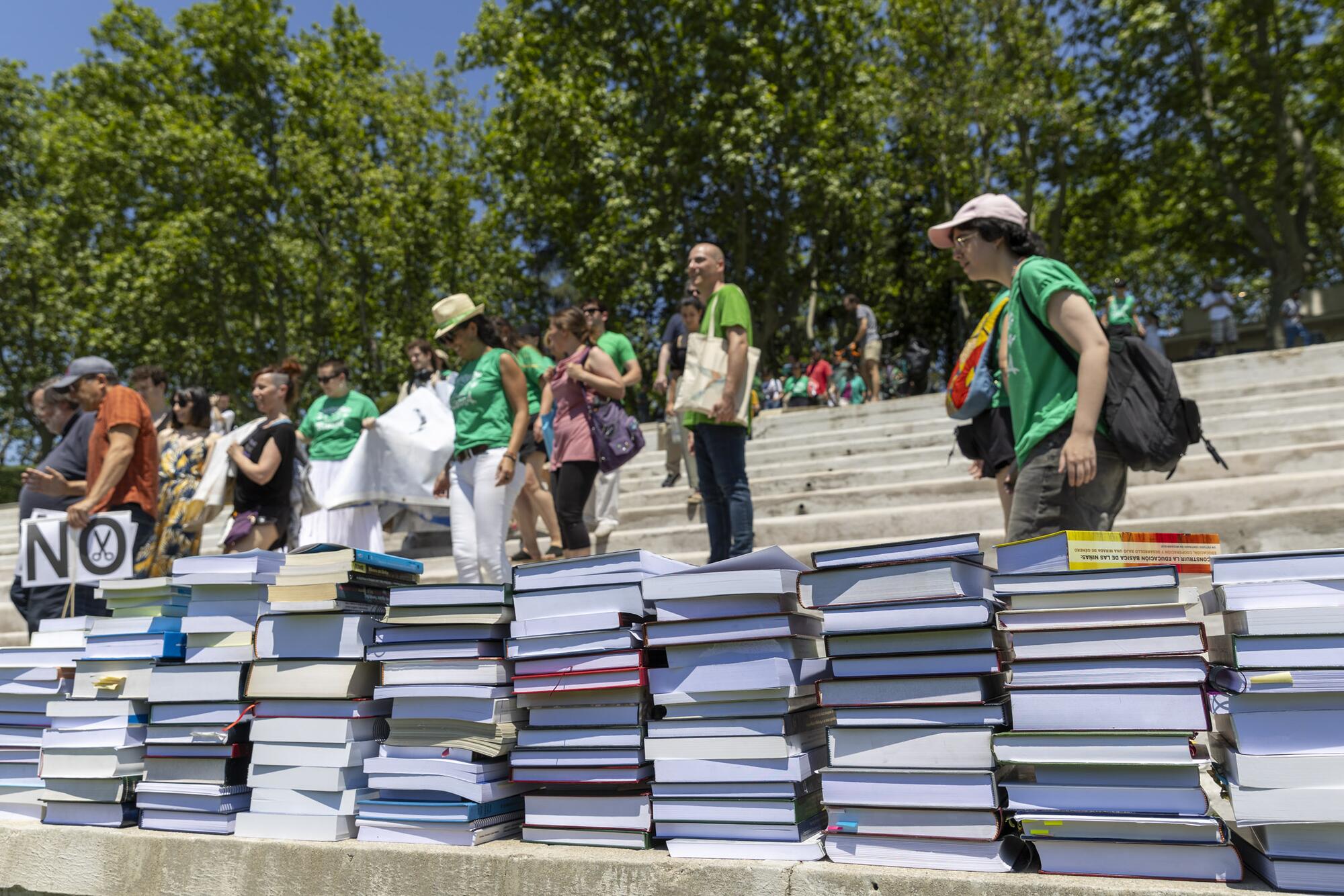
Docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA). Integrante de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA.
El libro de Laura Mora que reseño en estas páginas es un acto de profunda valentía, que pone en el centro de la discusión una praxis esencial: la de enseñar y compartir, en un ida y vuelta recíproco y cargado de afecto, si hay compromiso suficiente con la tarea y con el propio trabajo.
Leerlo y ponerlo en circulación invita a cuestionar la práctica docente, con el ojo y el corazón en la tarea educativa y en el afuera con el que se intenta trazar puentes. Sus preguntas se repiten de este lado del océano, en Argentina, donde la práctica docente en universidades públicas está en el centro de los ataques de la derecha libertaria y las condiciones laborales de quienes están frente a las aulas se precarizan, a la vez que se sostienen por compromiso y ética (e intereses, para qué mentir). Por eso el libro de Laura Mora interpela, si hay apertura para ello, porque invita a la vulnerabilidad, abrirse a mostrar las dudas, los dolores y los afectos que atraviesan los caminos docentes.
El aula y la escritura como espacio de soberanía (Bomarzo, 2025) es fruto del proyecto que llevó adelante la autora en ocasión de concursar para una plaza como Profesora Titular en la UCLM. Está estructurado en once apartados, en los que revisa su camino como docente e investigadora de Derecho del Trabajo, principalmente en la UCLM, pero también en otros ámbitos educativos, académicos y colectivos que sumaron a su mirada y su acción sobre el derecho del trabajo y los estudios feministas. El libro está escrito en primera persona y desde su lugar de mujer en la Universidad.
El punto de partida, como su título lo indica, es la concepción del aula como un espacio de soberanía, pero también de amor y de respeto. Y eso no es menor, porque de alguna forma esa idea estructura el libro, constituye su hilo conductor, aquello que siempre está presente, incluso cuando la lectura transita otras perspectivas.
El prólogo está a cargo de Juan Díaz Rokiski. Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM, quien resalta que todo el recorrido que lleva a cabo la profesora Laura Mora en su obra “supondrá para el lector un poderoso impulso para valorar que la educación en todos sus niveles debe ser mucho más que la mera preparación de futuros trabajadores para alimentar la caldera capitalista”.
En el primer apartado, la autora analiza procesos regionales sobre educación universitaria para llevar a la pregunta esencial ¿Qué universidad queremos? Luego enfoca sus esfuerzos en mirar en detalle lo que sucede en el aula para luego abrir la perspectiva hacia lo que significa investigar.
Sobre el primer punto, se detendrá en el Proceso de Bolonia, que implicó una serie de acuerdos regionales sobre la educación universitaria. Con una lectura crítica de ese desarrollo, la autora invita a pensar la mercantilización de la ciencia y de la educación, donde “el conocimiento universitario se legitima en la medida en que pueda ser útil y transferible al capital”. En ese sentido, repasa la Declaración de Bolonia de 1999 y el objetivo declarado de que la educación universitaria tribute al régimen de acumulación vigente, con la consecuencia obvia de intentar producir alumnos y alumnas al servicio del capital. Es, en definitiva, la denuncia de una “concepción instrumental del conocimiento”.
Para Mora la clave es la enseñanza en presencia, entendiendo que todo, “la democracia y el estado social empiezan, para una docente, en el aula, entre dos”
Esta crítica se va a enlazar con la pregunta ¿Qué universidad queremos? Así, la autora parte de una realidad evidentemente global, donde las y los estudiantes nos dicen, explícita o implícitamente, que esta Universidad que construimos no es la que quieren, que hay un abismo entre el aula y el mundo. En ocasiones, esa pregunta se reemplaza con otra formulación, más ligada a escudriñar con ojo malicioso qué le pasa a las y los estudiantes que no sostienen la lectura y el compromiso que, aparentemente, sí supieron tener. Una pregunta que ronda las discusiones sobre pedagogía, educación y nuevas tecnologías, pero que obvia lo que la autora resalta con precisión: la necesidad del retorno a ese espacio de las y los docentes, un “movimiento de vuelta”. Ese retorno, se lee con claridad, implica una presencia que observe sin juzgar y que se haga cargo de sus interrogantes, como una parte esencial del devenir que transitamos.
“Y entonces, cómo”. Otra vez, un interrogante. Cómo recuperar el sentido. La autora indicará que los espacios educativos intentan dar respuesta a través de reglamentaciones y protocolos (podría trazarse un paralelismo con el abordaje de las violencias en las organizaciones). Sin embargo, para ella, la clave es la enseñanza en presencia, entendiendo que todo, “la democracia y el estado social empiezan, para una docente, en el aula, entre dos”.
¿Qué hacer, entonces, en este abismo que la autora identifica, en el camino entre lo que fue y lo que será de este mundo que habitamos? La respuesta puede estar en volver a “la lengua materna”, porque “es la lengua que trae lo real, donde coinciden cosas y palabras”. En este punto, traza un ejemplo que sirve como hilo transoceánico, porque como allí, aquí. El ejemplo es el discurso prefabricado que repiten las y los estudiantes sobre las y los dirigentes sindicales y el ejercicio del derecho a huelga. Así, la autora da cuenta de cómo en ese estar presente y construyendo sentido se puede volver a sí mismos y a sí mismas: personas que trabajan con derecho a ir a la huelga en defensa de sus derechos.
La autora invita a detenerse en que “esa medida particular del tiempo cualitativo del aprendizaje debe estar por encima de la cantidad de conocimientos que se pretenden transmitir”
Una digresión personal: previo a la escritura de esta reseña y de la lectura del libro, hice un pequeño ejercicio en una clase de trabajo y género. Pregunté qué pasaría si yo cambiase de un momento a otro las reglas del curso, si impusiera pedidos irracionales, exigentes y casi autoritarios ¿Se organizarían? ¿Habría un o una representante exigiendo sus derechos o intentando llegar a un acuerdo con la docente? El ejercicio fue fructífero, pensar desde el aula permitió pensar fuera de ella.
En el apartado VI, la autora se detiene a pensar en dos aspectos centrales de la tarea docente: el tiempo y la palabra. Sobre el primer punto, su complejidad en la educación sea quizás histórica (cómo planificamos, en qué condiciones, quién pensó el plan de estudios a la que le pondremos el cuerpo), pero la autora invita a detenerse en que “esa medida particular del tiempo cualitativo del aprendizaje debe estar por encima de la cantidad de conocimientos que se pretenden transmitir”. Detenerse para que el reloj no nos avasalle, parar la pelota, como decimos en estas latitudes. Sobre la segunda cuestión, la autora pone la lupa en la necesidad de socializar la palabra, permitir que circule, que las y los alumnos participen, que se les permita asumir el lugar de protagonistas. Una nueva pregunta “¿Cómo se puede acusar al alumnado de no tener motivación cuando frecuentemente no se les ofrece la palabra ocupándola quien enseña todo el tiempo?”.
En el siguiente apartado, la autora se sumerge en un tópico personal y político: ser mujer en la universidad. De las situaciones abusivas y la violencia, a la luminosidad de las redes, el relato se vuelve crudo y esperanzador a la vez. Así, evidencia la necesidad de estar atentas a las múltiples formas que asume el patriarcado y las voces que lo hablan, para conquistar espacios de libertad. Esa potencia la autora la enuncia en el #SeAcabó, que funciona como descripción y como consigna.
El apartado IX se adentra en la investigación y allí nos ofrece con generosidad su método, que consiste en ponerse en juego en primera persona; escribir sobre lo que le (nos) interesa y no sobre lo que quieren otros y otras; la rigurosidad en la utilización de fuentes y la cita pertinente de ellas y adentrarse en el universo de los procesos colectivos. Sobre este último punto, recupera la constitución de la “red castellanomanchega-latinoamericana que fundaron Antonio Baylos y Joaquín Aparicio en los años 90 y que hemos intentado sostener y hacer crecer todos estos años. Este tupido tejido que, como dice Joaquín Aparicio, es en primer lugar una red de afectos, ha hecho crecer su paño a través del Curso para Expertos y Expertas Latinoamericanas en Relaciones Laborales que cada mes de septiembre, desde hace treinta años, reúne en Toledo a 30 hombres y mujeres de casi todos los Países de Latinoamérica para dialogar sin censura y pensar juntos horizontalmente sobre la realidad del trabajo”. Un espacio creado por el recordado Profesor de Derecho del Trabajo y autor Umberto Romagnoli y el queridísimo “Nonno”, Pedro Guglielmetti donde, como supo decir un compañero al que extrañamos, hemos sido felices.
También comparte la experiencia fundamental de tejer redes entre mujeres docentes, para compartir experiencias, recorridos y obstáculos que nos imponen universidades patriarcales, donde nos hacemos camino al andar, juntas. En concreto, recupera los encuentros que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de Cuenca, entre el año 2012 y 2014 y que les permitieron “hacer autoconciencia y, por tanto, facilitarnos la vida juntas en la universidad y, para algunas de nosotras, convertirnos en amigas. Por lo menos, si eso fuera poco, nos situaron a cada una en relación a las demás y a la propia universidad”.
El epílogo del libro nos devuelve a la dificultad, a la pregunta sobre qué hacer cuando del lado de las y los estudiantes hay silencio, apatía y desinterés. Cómo transformar el enojo en fuego interno, la desazón en impulso, la propia apatía en un renovado interés por estar en el aula.
Son muchos los hilos de este libro que interpelan durante la lectura y que, en lo personal, movilizaron reflexiones en torno a la propia práctica y al deseo que nos lleva al aula y a la escritura y cómo habitar esos espacios con ética y compromiso, sin olvidarse de una misma y el propio proceso. Es ahí donde el libro, por la propia voz de su autora, se encarna como una obra profundamente feminista, donde el cuerpo, la palabra, la presencia y el afecto son centrales para establecer vínculos, para el hacer y la praxis. Lo que quizás para algunos sea menor, para otras es central.
Cómo llevar adelante la docencia y la investigación, a pesar de las barreras que el sistema nos impone y que nosotros y nosotras mismas a veces aceptamos sin detenernos a pensar a quién servimos cuando nos damos por vencidas sea quizás un resultado de este bello e inspirador libro.
En definitiva, se trata de una obra luminosa para quienes deseen adentrarse en su práctica docente y de investigación, pero también para quienes son estudiantes y pueden encontrar en estas páginas un puente imprescindible para seguir pensando qué hacemos y cómo queremos hacerlo.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
.jpg?v=63938641992 2000w)
.jpg?v=63938641992 2000w)