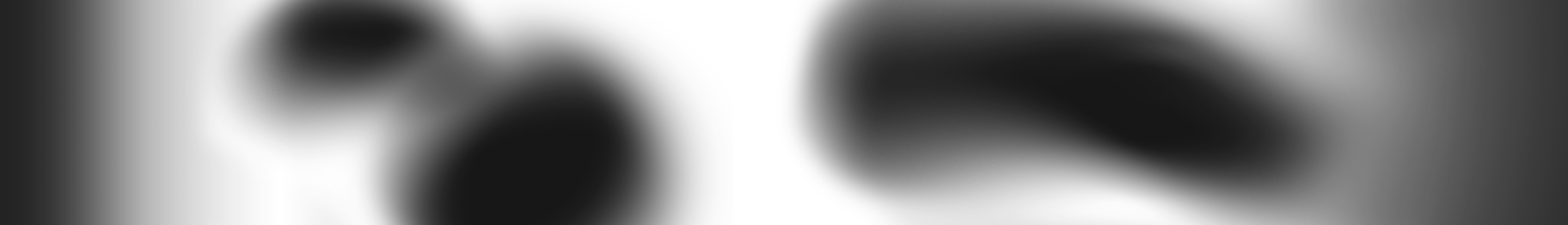

En un momento crítico para la política democrática, sorprende la fuerza con que se instala una idea —insistentemente repetida en tertulias, columnas y editoriales—: el presidente del Gobierno debe dimitir o convocar elecciones. ¿La razón? Que algunos de sus socios parlamentarios no han apoyado una o varias leyes. Poco importa que la mayoría de la agenda legislativa haya salido adelante. Lo relevante para el relato es el desacuerdo, el conflicto, la apariencia de caos. Pero, ¿qué hay detrás de esta fijación? ¿A quién beneficia realmente? Y más aún: ¿por qué incluso sectores que se autodenominan progresistas parecen alentar esta deriva? En primer lugar, conviene señalar cómo operan los medios de comunicación —especialmente los de gran alcance— a la hora de construir narrativas políticas. Lo que se prioriza no es la gobernabilidad real, sino el espectáculo del conflicto. Un titular como “El Gobierno pierde apoyo en X ley” capta más atención que “El Gobierno aprueba el 85% de su programa”. Es una lógica de economía de la atención, no de análisis democrático. A esto se suma una amplificación sistemática de las disidencias: las discrepancias puntuales entre socios se presentan como colapso estructural. Y mientras los medios conservadores utilizan esto como prueba de ineficacia, algunos medios progresistas aprovechan el mismo discurso para empujar sus propias posiciones, ya sea presionando desde fuera del gobierno o erosionando su legitimidad desde dentro del mismo campo político. Aquí es donde aparece la gran paradoja. En lugar de cerrar filas para consolidar los avances logrados, ciertos sectores progresistas se entregan a una crítica implacable, a menudo más destructiva que la de sus adversarios. Adoptan posturas maximalistas, puristas, donde todo lo que no sea transformación total se considera traición. Se desprecia el avance gradual, se ignora el contexto y se desprecia la complejidad de gobernar en coalición. Pero además, algunos actores buscan deliberadamente capitalizar el desgaste del gobierno actual. Lo hacen bajo la creencia —altamente cuestionable— de que podrán recoger los frutos electorales del desencanto, sin asumir que el espacio que erosionan puede ser ocupado por las derechas, y no por ellos. Se convencen de que su crítica “por izquierda” es inocua, cuando en realidad puede tener efectos devastadores para el conjunto del proyecto democrático. Los intereses ocultos del “pluralismo” mediático: no es ningún secreto que los grandes grupos mediáticos están controlados por intereses empresariales que pueden verse amenazados por políticas progresistas: reformas fiscales, laborales, redistributivas. En ese sentido, presentar la coalición de gobierno como frágil, caótica o “agotada” no es una descripción objetiva, sino una construcción interesada. Además, muchos tertulianos y analistas que se presentan como independientes tienen en realidad vínculos claros con partidos, fundaciones o think tanks que buscan debilitar al actual gobierno. Y en ese ecosistema, lo que menos interesa es el análisis sereno. Lo que se necesita es ruido, escándalo, tensión permanente. Un gobierno que legisla sin drama no genera engagement, ni clics, ni trending topics. Todo esto sería simplemente un juego de poder si no fuera porque las consecuencias son tangibles. La alternativa que se perfila —un gobierno de derechas con participación de Vox— no sería una simple variación de estilo político. Implicaría recortes sociales, regresión en derechos civiles, alianzas con discursos autoritarios, y un retroceso en el marco democrático. Basta ver lo que ha ocurrido en países como Italia, Hungría o incluso Suecia. Y sin embargo, muchos actores actúan como si ese peligro no existiera. Viven en una burbuja donde la ultraderecha parece improbable, exótica o anecdótica. Pero la realidad es otra: la derecha radical está organizada, disciplinada y decidida. La izquierda, en cambio, aparece fragmentada, ensimismada y a veces más ocupada en depurarse a sí misma que en impedir que el adversario avance. La pregunta de fondo no es si un gobierno progresista debe ser criticado. La crítica es necesaria, pero ha de ser proporcional, constructiva, vinculada a la realidad. Cuando se convierte en munición para quienes quieren desmontar el Estado social, deja de ser crítica: se convierte en sabotaje. Lo trágico de este momento político es que castiga al votante responsable —aquel que valora los avances, aunque sean parciales— y premia a quienes privilegian la pureza ideológica sobre los resultados concretos. Mientras tanto, el bloque conservador avanza con paso firme, sin necesidad de inventar nada: le basta con observar cómo la izquierda se consume en sus propias exigencias. La política no es el arte de lo perfecto, sino de lo posible. Y eso exige responsabilidad. Si los sectores progresistas no aprenden a defender lo que han logrado —sin dejar por ello de aspirar a más—, serán cómplices, por acción o por omisión, de un retroceso histórico. No se trata de resignarse, sino de comprender que cada conquista necesita ser defendida. Y que a veces, el verdadero acto de radicalidad no está en exigir más, sino en sostener lo ya conseguido frente a quienes quieren arrasarlo todo.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

