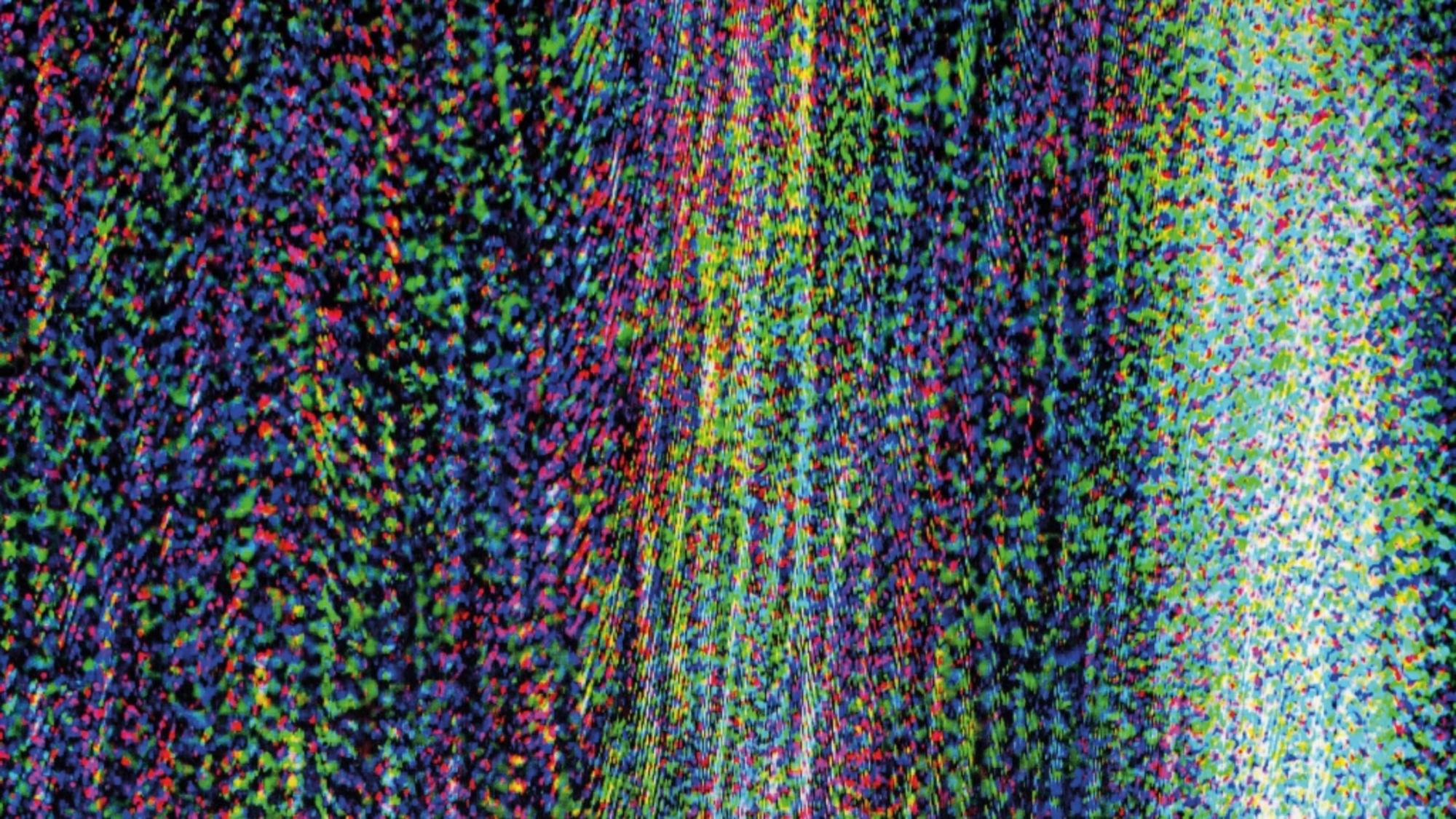
Ruido de fondo
Explosiones
Bajo el impacto traumático del coronavirus, los ámbitos de la cultura y de la producción y la recepción de las imágenes —en las que el mundo cifra hoy por hoy sus sentidos y sensibilidades— se han visto sometidos en especial a una tensión tan insoportable como en muchas ocasiones reprimida.
“Cuanto más profundizamos en la sustancia de la realidad, más endebles se vuelven nuestras estructuras de pensamiento”. En 1985, Don DeLillo publica Ruido de fondo, una novela sobre las estrategias con las que el presente elude las cuestiones verdaderamente significativas para la condición humana; en particular, nuestra lucha por la supervivencia y lo inevitable de nuestra extinción. Para tratar de ocultarnos a nosotros mismos ese núcleo inestable de la existencia, relataba DeLillo, apelamos a un éxtasis de la conexión y el consumo, un estruendo bajo el cual se agita, pese a todo, “la química cerebral del terror, que se pone de manifiesto en nuestras mentes como un ruido de fondo perpetuo, imposible de camuflar o eliminar”.
Han pasado 35 años desde que vio la luz la novela de DeLillo, pero sus reflexiones nos han parecido más oportunas que nunca en el verano de 2020: nuestra alienación respecto de los hechos básicos de la vida y nuestra inmersión en una cacofonía ideológica y comunicativa, que creemos nos aislará del ruido de fondo, han alcanzado niveles de paroxismo. Como se ha podido observar en los últimos meses, la pandemia que nos atraviesa tan solo ha exacerbado el proceso.
Lo que hemos convenido en llamar globalmente nueva normalidad no es sino el apogeo de una falsa normalidad previa que, a juicio de Naomi Klein, “ya era crisis”. Bajo el impacto traumático del coronavirus, los ámbitos de la cultura y de la producción y la recepción de las imágenes —en las que el mundo cifra hoy por hoy sus sentidos y sensibilidades— se han visto sometidos en especial a una tensión tan insoportable como en muchas ocasiones reprimida. Algo en lo que ha jugado papel determinante una gestión colectiva de la pandemia en términos abstractos de gráficas y datos que, de modo más o menos consciente, han servido para (auto)censurar lo que pasaba, hasta el punto de generar un vacío documental y testimonial, un hueco considerable en la memoria de la época.
Nuestra intención con este y próximos artículos pasa por reconocer y calibrar dicha tensión entre lo que no queremos ni ver ni escuchar, y la sombra que esa zona muerta deposita sobre aquello en lo que hemos elegido focalizar nuestra atención y depositar nuestra tranquilidad de espíritu; por traducir el ruido de fondo que genera en nosotros la sombra, en una modulación de frecuencia capaz de hacerse valer frente al ruido distractivo imperante.
Y nada más pertinente para comenzar que con el análisis de las imágenes de una gran explosión: la producida en Beirut el pasado 4 de agosto a causa del incendio de toneladas de nitrato de amonio en un almacén situado en el puerto de la capital libanesa. Un suceso de extrema gravedad, que ha puesto contra las cuerdas al gobierno libanés, pero del que apenas tenemos noticias un mes después de que ocurriese.
Lo que importó fue el evento, el “terrible espectáculo” de la explosión y “la dramática devastación de Beirut” a consecuencia de la misma. Expresiones reiteradas una y otra vez por medios y usuarios de redes sociales para hacerse eco de las capturas de la deflagración con un ánimo que oscilaba con claridad entre la fascinación y el espanto; la “distancia justa”, parafraseando a Jean-Luc Godard, entre el disfrute estético de la imagen y la conciencia de lo que implica.

El pánico nuclear, que supuso para varias generaciones un factor esencial de sus perspectivas de futuro, ha pasado a ser pasto de la cultura popular, de mainstream inconfesable en YouTube, y de libros de lujosa edición
Se da la circunstancia curiosa de que este verano se conmemoraban los 75 años del lanzamiento sobre Hiroshima y Nagasaki de sendos artefactos nucleares. La rememoración de aquellas catástrofes ha hecho gala de un cierto distanciamiento respecto de los testimonios gráficos documentales. El pánico nuclear, que supuso para varias generaciones un factor esencial de sus perspectivas de futuro, ha pasado a ser pasto de la cultura popular, de mainstream inconfesable en YouTube, y de libros de lujosa edición como 100 Suns (2003), en cuyo prólogo Michael Light, el encargado de recopilar cien fotografías sobre las detonaciones entre 1945 y 1962 por Estados Unidos de artefactos atómicos, daba cuenta de la ambivalencia que ha pasado a suscitar con el tiempo lo sublime nuclear: “La evidencia que aportan las fotografías que siguen es aterradora por sus resultados y, al mismo tiempo, produce una impresión desconcertante como espectáculo (...) los efectos terribles de las explosiones, latentes en las fotografías, coexisten con la grandeza visual de lo que ya es imaginario atómico”.
Tal imaginario ha ganado la partida hasta tal punto que, como señalaba la historiadora Elena Masarah, los comentarios estos días pasados sobre los desastres de Hiroshima y Nagasaki se han ilustrado en muchos casos con imágenes correspondientes a ficciones —series, cómics, películas, videojuegos— en las que a lo largo de los años se han recreado hongos atómicos con intenciones lúdicas.
La explosión en Beirut, que tuvo una réplica menor días después al estallar una gasolinera en la localidad rusa de Volgogrado, nos devolvió de cabeza a la inmediatez en el registro de una gran catástrofe; puede hablarse incluso de una energía colectiva liberada a la hora de ver y compartir los infinitos ángulos desde los que se registró el suceso tanto o más potente que la provocada por el estallido en aquella ciudad de tres mil toneladas de sustancias inflamables.
La broma recurrente en torno a la sucesión en 2020 de debacles varias alcanzaba un culmen apocalíptico con lo ocurrido en Beirut. Y resulta inevitable asociar lo apocalíptico con una sensación de alivio: nos vemos obligados a confrontar un hecho que lo cambia todo por mucho que nos empeñásemos en evitarlo, que no nos permite seguir eludiendo el ruido de fondo, que nos obliga a despertar. Todo lo contrario a lo que ha supuesto a lo largo del año la experiencia de la pandemia, cuya representación colectiva orquestada por políticos, medios y redes sociales ha estado marcada, como decíamos, por la invisibilidad y la negación; por el empeño en mantener el statu quo social de forma que la desintegración ya en marcha del mundo se prolongue a cámara hiperlenta, de manera casi imperceptible, camuflada entre aplausos, baterías de medidas aleatorias y memes.
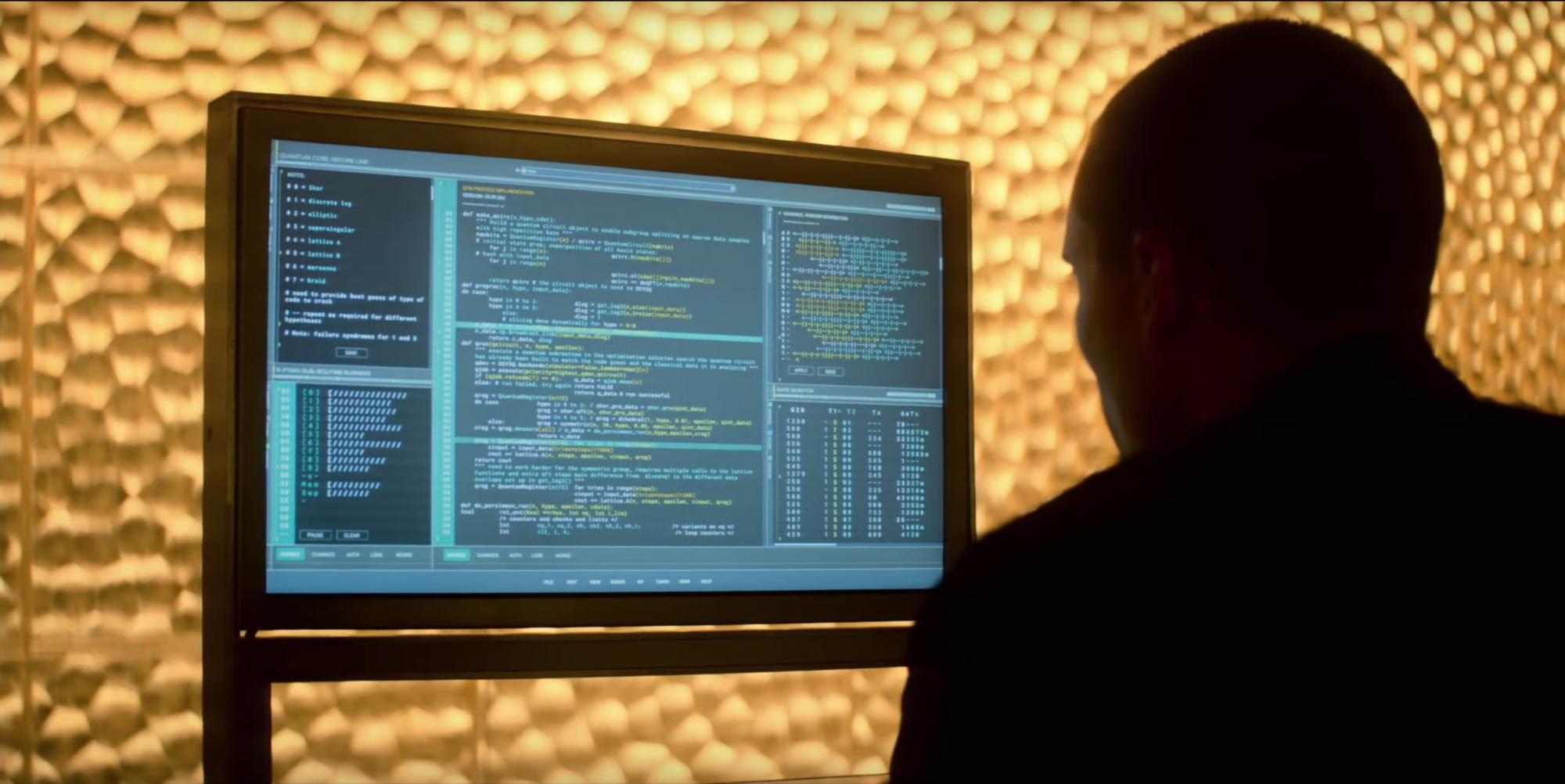
Las imágenes del hongo postatómico de Beirut fueron sepultadas pronto por nuestra adicción a un nuevo trending topic cada pocas horas, y nadie ha vuelto a preocuparse por sus repercusiones reales. Pero, incluso así, supusieron por lo menos un shock momentáneo, una quiebra en los consensos presentes sobre lo que es o no representable, cimentados en una nueva moral de las imágenes. Un nuevo talante restrictivo en el que confluyen sensibilidades de última ola, la supuesta necesidad de tranquilizar a la población ante los efectos imprevisibles de una pandemia global, y la deriva de Internet en ágora privatizada.
Vale la pena en este sentido concluir remitiéndonos de nuevo a Naomi Klein: en un artículo reciente publicado por The Intercept, la ensayista canadiense ha pronosticado el advenimiento de una distopía high-tech ligada a nuestra condición creciente de individuos aislados en sus hogares y monitorizados por sus pares, sus superiores y las autoridades, que ha legitimado plenamente el coronavirus.
Para Klein, estados y corporaciones tecnológicas están diseñando un futuro similar al de Matrix (1999), en el que nuestros cuerpos y nuestras mentes serán tan solo el hardware y el software precisados por nuestros avatares para adaptarse a los estándares económicos y morales que van dando forma a la ciudadanía virtual. Bajo el espejismo de lo diverso en la customización de sus perfiles, nuestra proyección en dicha irrealidad estará mediada, según Klein, por un screen new deal, un pacto colectivo sobre lo que podemos ser en pantalla, en cuyo altar serán sacrificadas cada vez en mayor medida las imágenes incómodas, críticas, disidentes.
Renunciar en ese contexto distópico a ver y ser vistos en toda nuestra complejidad, a expresar(nos), traerá consigo la persistencia incómoda del ruido de fondo y, en las circunstancias más insospechadas, la explosión de fenómenos sublimes y aterradores.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

