Filosofía
“Barbarie”, violencia civilizatoria y condición humana
¿Qué tienen en común la violencia “civilizatoria” de las prácticas coloniales y de los estados al servicio del capital con la violencia machista ejercida contra los cuerpos de las mujeres indígenas?

En su novela El sueño del celta, el escritor Mario Vargas Llosa narra la vida de Roger Casement, un irlandés que documentó horrendas atrocidades cometidas por los colonizadores belgas contra los habitantes del Congo y por los ingleses contra los pueblos originarios de la Amazonía de Perú y Colombia. Tales hechos ocurrieron durante la llamada “fiebre del caucho” en la última parte del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Los colonizadores usaron indescriptibles formas de crueldad, masacrando, mutilando cuerpos, cortando orejas, narices, piernas y manos. Los registros visuales siempre son poderosísimos. Sin contar los muertos, las fotografías muestran a niñas, niños y adultos vivos, sin brazos o con otras partes de sus cuerpos cercenados y con profundas cicatrices, resultado de las torturas a que sometían a quienes se rebelaban o no cumplían con lo exigido por la voraz industria colonial.
Ahora me remito a otro ejemplo tan brutal como el cometido por los colonizadores belgas e ingleses. Hablo del asesinato de Alejandra IC, por parte de su pareja Mario TI, en el área q’eqchi de Guatemala. En un video que circuló en las redes sociales, que no fui capaz de mirar, una persona gravó y difundió los momentos de agonía de Alejandra luego de que su pareja cercenara su cuerpo de una manera inmensamente cruel. Días después, habitantes de otra comunidad encontraron al supuesto asesino apodado “el carnicero” quien confesó los hechos cuando era rodeado por periodistas locales. De una manera sumamente fría, narró con detalle los motivos grotescos que lo llevaron a destruir el cuerpo de Alejandra hasta privarla de su existencia; dijo que lo hizo por “celos”.
Hay que salir de la trampa de explicar [...] la violencia contra las mujeres indígenas desde el campo de la cultura o de la ontología indígena, para reconocer que somos producto de una historia de violencia colonial-patriarcal que no acaba.
Cuando nos encontramos frente a hechos tan espeluznantes, donde pareciera que la crueldad humana ha llegado a sus límites, nos preguntamos quiénes fueron capaces de cometer tales brutalidades, qué los condujo a ello o por qué lo hicieron. Decapitar, cercenar cuerpos, cortar lengua, cortar narices, cortar manos y pies, violar a las mujeres, estrellar cabezas de niños en piedras, abrir vientres como ya lo había narrado Bartolomé de las Casas en el siglo XVI con la colonización española, lo repite Europa en los lugares que sigue colonizando, pero también lo volvimos a vivir en estas tierras durante el “Conflicto Armado Interno” (1962-1996); fueron métodos usados por el Estado guatemalteco, a través del ejército, contra miles de mujeres y hombres de todas las edades. Estas formas de muerte se vuelven a aplicar ahora contra campesinos e indígenas hombres y mujeres asesinados o apresados por defender su territorio frente a la voracidad de empresas que buscan imponer sus proyectos extractivos a toda costa en esta otra faceta de saqueo colonial.
La violencia de los civilizados y su ontología
Mientras Vargas Llosa hablaba de su libro, una periodista le pidió que explicara por qué consideraba que su novela histórica era también un retrato “de la condición y de la maldad humana”, y si es que acaso la “maldad” es algo intrínseco a los seres humanos. El escritor argumentó que todo esto es una prueba de que “hasta” las sociedades “civilizadas”, “cristianas”, “cultas”, llegan a convertirse en “bárbaras” y “salvajes” en determinadas condiciones. De hecho, Casement, el héroe de su novela, viajó al Congo y a la Amazonía para ver cómo “la generosa” y “la cristiana” Europa civilizaba a esas “tribus caníbales”, “paganas”, que vivían en la “edad de piedra”; esos que sometían a sus mujeres y a sus niños a horribles castigos. Pero lo que vio le horrorizó, y reconoció que “la barbarie” y “el salvajismo” colonial eran infinitamente peores que el supuesto canibalismo y los sacrificios humanos, que se atribuía a indígenas y negros.
Los mitos coloniales son poderosos, estos han usado el racismo para imponer ontologías diferentes a las gentes. Por ejemplo, Vargas Llosa plantea que los europeos “civilizados” “solo” se convirtieron en “bárbaros” en situaciones de impunidad, en momentos y lugares donde no había ley, y por eso, tanto en este caso como en otros, esos “cristianos”, esas gentes “educadas” cometieron atrocidades. Mientras tanto, cuando se observan hechos como el asesinato de Alejandra y otros casos, inmediatamente brota la ontología racista impuesta contra los indígenas ―“así son ellos de salvajes y bárbaros”― en las subjetividades de quienes así piensan al no existir en esos casos las condiciones que Llosa atribuye a los europeos “civilizados”. Estos mitos coloniales funcionan como mecanismos de ocultamiento de las atrocidades cometidas por los “civilizados” para magnificar el horror de las atrocidades cometidas por los “bárbaros” y volverlas “naturales”, “tradicionales” y “culturales” ante los ojos ajenos y propios. Darle la espalda a la historia es eficaz para el poder.
Al mismo tiempo que los belgas y los ingleses saqueaban el Congo y la Amazonía, destruyendo irreparablemente la vida de sus habitantes nativos, los alemanes lo hacían en Las Verapaces también bajo el disfraz de “civilizar” a los indígenas cuyos ancestros habían sobrevivido a la colonización española. Con similares crímenes a los descritos, arrebataron las tierras a los q’eqchi y poqomchi’, los ataron a las fincas cafetaleras como esclavos y siervos, creando mecanismos para hacerlos dependientes, inclusive vendiéndolos como parte de las fincas hasta ahora. Una implacable violencia ha sido la respuesta contra quienes han mantenido la esperanza de ser nuevamente libres, recuperando sus tierras, tal como ocurrió durante la Reforma Agraria en la década de 1950 y en los años del conflicto armado.
En el área q’eqchi’ y poqomchi’ la finca ha sido el Estado donde los patrones españoles, luego alemanes, después ladinos, mestizos y nuevos extranjeros blancos, gobiernan y siguen robándose las tierras y las inapreciables riquezas de ese territorio cuidado milenariamente por los q’eqchi y poqomchi’. En esta nueva fase colonial, grandes plantaciones de monocultivos de palma “africana” invaden los territorios donde antes vivían las familias indígenas, sustituyen bosques de una biodiversidad increíble, y ríos de gran historia milenaria son perseguidos para ser apresados a toda costa por la ambición de la instalación de hidroeléctricas cuyo fin último es el lucro desmedido.
En Alta Verapaz hemos visto en repetidas ocasiones arder y consumirse en las llamas la vida de comunidades completas en los desalojos. Las víctimas son los descendientes de aquellas familias cuyos colonizadores los hicieron dependientes pero los desechan cuando les perecen inservibles. La vida diaria privada y pública muestra de manera impactante las hondas jerarquías que se viven, como consecuencia de la trama colonial, creadas a fuerza de la violencia. Se ha herido gravemente el sentido de equivalencia entre personas y las relaciones humanas se comprenden y establecen a partir de un entrelazamiento de jerarquías raciales, sexuales y de clase. Las jerarquías y la violencia de la finca organizan la vida diaria, en gran coincidencia con la filosofía aristotélica que defendió el teólogo Ginés de Sepúlveda frente a Bartolomé de las Casas, “colonizador pacífico” de esta región.
Algunas especies humanas están hechas para mandar sobre otras. Los “indios” son esclavos por naturaleza. Ellos son de otra especie, de otra categoría y nacieron para ser dominados. Es el orden natural establecido para el bien general, como la forma determina la materia, como el alma domina al cuerpo, como el hombre domina al animal, como el esposo domina a la esposa, como el padre domina al hijo. Es el orden natural establecido para el bien general. Aquel que nació esclavo cuando está sin su amo se encuentra perdido, desaparecería de esta tierra” (Ginés de Sepúlveda).
La violencia de los bárbaros y su ontología
Es en este contexto donde Alejandra es asesinada por su pareja. “El carnicero” expresa con total frialdad cómo ella tuvo la culpa porque “se metió con otro” y no había sido la primera vez, según él. Por eso, esta vez, haciendo uso de su excesivo poder machista de hombre “engañado” le dijo “ahora si te llevó el diablo” y la asesinó de la manera que ya sabemos. Este hombre se sentía dueño y propietario de Alejandra, igual que los colonizadores de los indígenas. La idea de propiedad y de posesión, que no es cosa menor, es un vínculo esclavista; habla sobre la falta de autonomía no solo de las mujeres, sino también de los hombres, quienes de esta manera demuestran que están formados como seres carentes y que su poder depende de extraer el poder de las mujeres. Esto es fácil notarlo cuando “su honor” o “dignidad” no depende de sí mismos, de sus méritos ni de su ética de vida, sino del “comportamiento de “sus” mujeres (esposas, hijas, madres).
[Debemos] cuidarnos y defendernos de los “civilizadores” [...] que en todo el planeta han sembrado un horror indescriptible que nosotros los “bárbaros” y “salvajes” no debemos replicar y menos sobre nosotros mismos.
En sociedades patriarcales, el poder de las mujeres es arrebatado ya sea con violencia o con dominación afectiva que solemos confundir con las ideas del “amor romántico”. Lejos estamos de establecer una relación entre seres equivalentes. En el sentido de propiedad o de posesión se sustenta la recurrente violencia cotidiana contra las mujeres y facilita la comisión de femicidios. Se supone que la responsabilidad del Estado es la defensa del bien común, pero ha sido el mismo Estado, en tanto maquinaria de poder de las “razas dominantes”, el que sistemáticamente ha construido los graves desequilibrios de poder que ahora vivimos o los ha aprovechado para controlar a la población indígena, tal como ocurrió durante el “Conflicto Armado Interno”, donde la violencia sexual se usó como estrategia de represión y de genocidio. Miles de mujeres sufrieron lo que le pasó a Alejandra, pero los perpetradores no fueron sus parejas, sino el ejército y los paramilitares en tanto fuerzas del Estado.
Fue también impactante la manera en que los periodistas hacían las preguntas al victimario. Salvo excepciones lo trataron de “vos”, tal como hace cualquier patrón con su sirviente. Su trato destilaba racismo y sus preguntas contenían una curiosidad morbosa por saber por qué un “indiosalvaje” mata a una ”indiasalvaje”, más que por entender el hecho y comunicarlo como periodistas. Por la manera en que trataron al victimario, se podía percibir que ellos se imaginaban frente a una “bestia” acorralada, una “bestia” que “nació bestia” y debe “morir como bestia”. Por eso, hay que salir de la trampa de explicar el crimen de Alejandra, como muchos otros, y de la violencia contra las mujeres indígenas, desde el campo de la cultura o de la ontología indígena, para reconocer que somos producto de una historia de violencia colonial-patriarcal que no acaba. Lo más terrible de las formas de dominio, decía Fanon es cuando el colonizado vuelca la violencia colonial que lo atormenta día con día, contra sí mismo y contra los suyos. En cada una de las heridas que Mario TI acertó en el cuerpo de Alejandra se sintetiza la furia de un individuo en cuya existencia se inscribe una trágica historia de violencia y de saqueo que al mismo tiempo replica; a pesar de ello tenía también la posibilidad de decidir no hacerlo.
La “naturaleza” y la condición humana de los “blancos”, de los “indios” y de los “negros” es la misma, pero la falacia “civilizatoria” de los colonizadores ha sido tan exitosa para que puedan salir sin responsabilidad de sus horrendos crímenes y de la terrible destrucción que han causado en nuestras vidas de cuyas secuelas no nos recuperamos porque la colonización es una realidad actual. Las súplicas de Alejandra no fueron suficientes para que su cruel victimario la dejara vivir, de la misma manera que las súplicas de los diez millones de habitantes del Congo y los treinta mil indígenas exterminados y mutilados en la Amazonía no fueron escuchadas por los colonizadores belgas e ingleses, por no poner ejemplos más cercanos a nosotros. Los treinta y seis años de represión política y de genocidio en Guatemala han destruido el tejido comunitario, creado desequilibrios de poder y reforzado la enseñanza de la violencia y del terror como mecanismo para relacionarnos y para defender las jerarquías.
Ojalá podamos construir relaciones más equivalentes donde la “dignidad” de las “razas dominantes” no dependa de riquezas robadas, ni la “dignidad” de los ladinos y mestizos dependa de la existencia de los “indios” inferiorizados, ni la “dignidad” de los hombres dependa de las mujeres, porque esto solo nos convierte en depredadores del poder de quienes dependemos. Recuperar la autonomía del ser significa hacernos responsables de nuestra propia dignidad individual y colectiva, para cuidarnos y defendernos de los “civilizadores”, ahora apóstoles del “desarrollo” y del “progreso”, que en todo el planeta han sembrado un horror indescriptible que nosotros los “bárbaros” y “salvajes” no debemos replicar y menos sobre nosotros mismos.
NOTA: Una primera versión de este artículo fue publicada en la revista electrónica tujaal.org.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

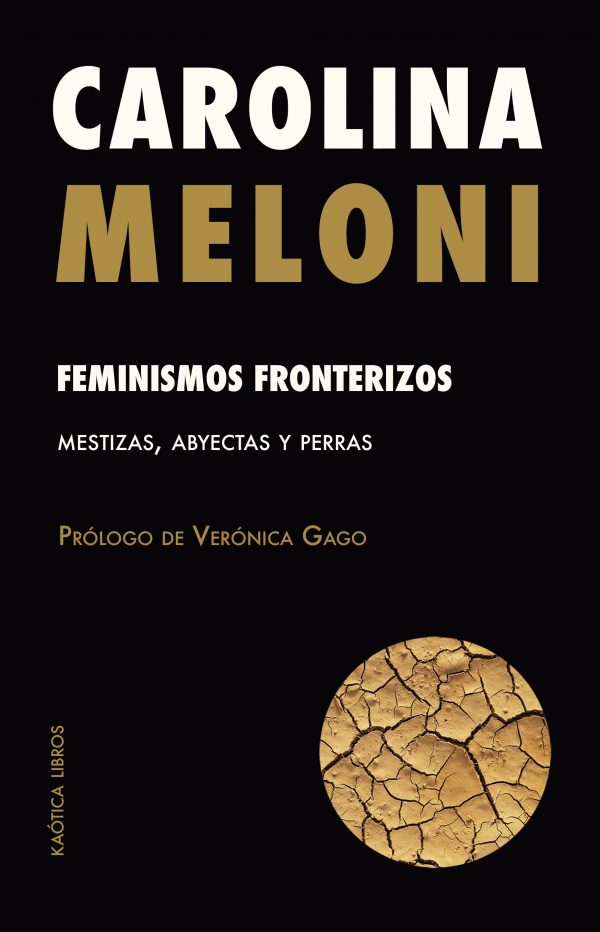
.jpg?v=63938641992 2000w)
.jpg?v=63938641992 2000w)