Filosofía
¿Qué esconde el uso del término “huelga política” por parte del poder?
Los fundamentos del pensamiento liberal establecen una vinculación sociedad/Estado que expulsa de lo político a la sociedad civil reduciéndolo exclusivamente al ámbito de lo institucional y partidista.

El término “huelga política” es uno de esos comodines que suelen usar los partidos cuando las calles y organizaciones sindicales dicen basta. La última vez que hemos asistido a su uso —no del término en sí pero sí de la misma idea que subyace al mismo— ha sido durante la huelga del profesorado de Aragón del pasado 23 de mayo. Unas movilizaciones que tenían como objetivo obligar a la administración a sentarse a dialogar tras un año de engaños y manipulaciones por parte del gobierno de Javier Lambán (PSOE) respecto a su compromiso electoral de revertir los recortes en educación realizados por el PP. El hecho de que esta huelga —convocada por CCOO, CGT, y STEA— se produjera tres días antes de las elecciones autonómicas y municipales llevó al ahora Presidente en funciones a declarar con ciertas dosis de inventiva: “Me parece, como mínimo, sorprendente y de dudosa ética sindical que se convoque una huelga, que se haga por los motivos que se convoca y que los convocantes reconozcan abiertamente que lo hacen exclusivamente por (sic) hacer daño político al PSOE dos días antes de las elecciones”.
En otras ocasiones la referencia al término “huelga política” ha sido más explícita, como durante las huelgas generales contra el Gobierno de Rajoy o, incluso, las huelgas feministas. Un término que siempre es usado por partidos políticos, especialmente cuando dichas movilizaciones son interpretadas como peligrosas para mantenerse en el poder o para acceder a él.
La primera obviedad que se les debería recordar a estos “guardianes de la democracia” es que toda huelga es política en tanto que lo que se busca es modificar las relaciones de poder que se dan en la sociedad mediante la exigencia popular de un cambio en las estructuras legislativas —pero también políticas, sociales y económicas— que sustentan tales desigualdades. Sin embargo, el uso del término “huelga política” esconde una idea subyacente: lo político es únicamente aquello que afecta a los partidos y a sus pretensiones de alcanzar el poder. ¿Qué entramado conceptual subyace a esa expulsión de lo popular del ámbito de lo político? ¿A ese reduccionismo de lo político a lo partidista y su relación con el poder?
Una primera consideración al respecto la podemos encontrar en la tradición platónica y en su concepción de la realidad. Un aspecto que ya tratamos en un artículo anterior y que viene a resumirse del siguiente modo: la dependencia del ser y del orden de lo real sensible de una dimensión que lo trasciende (mundo de las ideas) se traduce en política en la necesidad de un aparato estatal que, asimismo, ordene y dote de realidad a lo social. La verdadera política, por tanto, no puede dejarse en manos de la ciudadanía: se trata de una cuestión que atañe a esa entidad que trasciende lo social y que lo gobierna, es decir, el Estado. Nos centraremos, por tanto, en otro aspecto más cercano en el tiempo: la vinculación entre Estado y sociedad propia de la teoría política del “padre” del liberalismo clásico: John Locke (1632-1704).
Sociedad y Estado en John Locke
Al menos en la interpretación ilustrada que se hace del pensamiento de Locke —reproducida en la mayoría de los manuales sobre el tema—, el fundamento antropológico de la teoría política liberal es la concepción de un ser humano cuya naturaleza es de carácter individual. En esa ficción teórica que constituye la concepción del ser humano en estado de naturaleza previo a la formación de la sociedad, los seres humanos viven “libres, iguales e independientes”. Esta naturaleza humana le confiere asimismo unos derechos naturales —entre los que cabe destacar el de la propiedad— cuyo disfrute, sin embargo, no queda asegurado “dado que la mayoría de ellos [los seres humanos] no son estrictos observadores de la equidad y la justicia” (Segundo ensayo sobre el gobierno civil). Una situación que le lleva, voluntariamente, a salir de ese estado de naturaleza a través de un contrato entre individuos: “la única manera por la que uno renuncia a su libertad natural y se sitúa bajo los límites de la sociedad civil es alcanzando un acuerdo con otros hombres para reunirse y vivir en comunidad”. Un pacto en el que “cada hombre [...] consiente reunirse con otros y formar un cuerpo político bajo un gobierno”. Dicho de otra manera, el pacto social supone llegar a “un consenso para formar una comunidad o gobierno” (destacados añadidos).
Para Locke, la constitución de un cuerpo político no se limita solo a la formación de un cuerpo social más allá del aislamiento en el que vive el ser humano en estado de naturaleza, sino que se refiere paralelamente a la creación de un poder (el Estado) que regule esa convivencia.
Lo llamativo de la propuesta de Locke es la vinculación que establece entre sociedad y Estado. El pacto social es, por un lado, el mecanismo que nos saca de la vida como individuos aislados para pasar a formar parte de un cuerpo social. Pero, a un mismo tiempo, ese mismo pacto es el que legitima la existencia de un poder por encima de la ciudadanía sin el cual la convivencia sería imposible. Sociedad y Estado son, por tanto, indisociables: el Estado se convierte en condición necesaria de toda convivencia social, algo tremendamente llamativo en el contexto de una teoría política —la liberal— siempre tan predispuesta a criticar el papel del Estado y de “lo público” en el ordenamiento de lo social, lo político y lo económico.
Insistimos. Para Locke, la constitución de un cuerpo político no se limita solo a la formación de un cuerpo social más allá del aislamiento en el que vive el ser humano en estado de naturaleza, sino que se refiere paralelamente a la creación de un poder (el Estado) que regule esa convivencia. De esta manera, la razón de ser de la sociedad queda supeditada necesariamente a la existencia del Estado. La política, en definitiva, no es posible sin Estado. La ciudadanía, consecuentemente, no es un sujeto político legítimo si actúa en los márgenes del mismo y de sus estructuras, lógicas e intereses.
Estado, progreso y colonización
Esta conexión directa entre sociedad y Estado se convirtió en uno de los pilares de la idea de progreso —elemento fundamental del pensamiento liberal— en su vertiente política. Así, Pierre Clastres criticaba en La sociedad contra el Estado el etnocentrismo propio de la descripción de las “sociedades primitivas” como “sociedades sin Estado” característica de la antropología tradicional: “lo que de hecho se enuncia es que las sociedades primitivas carecen de algo —el Estado— que, sin embargo, les es necesario, como a cualquier otra sociedad, —por ejemplo, la nuestra”. Un etnocentrismo anclado en nuestra creencia —como hemos visto fundamentada en la teoría política liberal— de que “es imposible pensar una sociedad sin Estado”, dado que “cada uno de nosotros lleva efectivamente en sí, interiorizado como la fe del creyente, la certeza de que la sociedad es para el Estado”. De esta manera, “la convicción complementaria de que la historia tiene un sentido único, que toda sociedad está condenada a incorporarse a esa historia y a recorrer las etapas que, desde lo salvaje, conducen a la civilización” implicará necesariamente la asunción de la forma Estado como forma de organización política si se quiere salir del salvajismo y entrar a formar parte de la civilización. Bien sabemos que, incluso en la actualidad, las guerras imperialistas buscan autojustificarse con la excusa de “llevar la democracia” (liberal) a aquellos lugares poco propensos a plegarse a los intereses de las potencias “civilizatorias”.
Hablar de “huelga política” esconde una concepción muy particular de la política: aquella que entiende que el papel de la ciudadanía en una democracia pasa exclusivamente por rendir pleitesía a los espacios institucionales que el poder controla y que, supuestamente, definen un sistema democrático.
Paralelamente, esa misma raíz conceptual permite no solo desterrar al ámbito de lo “subdesarrollado” a aquellas formas de organización política ajenas a la forma Estado propias de otros pueblos, sino también a todas aquellas con esa misma característica que surgen o se muestran reacias a desaparecer en nuestras sociedades. Las desconsideraciones y descalificaciones constantes que se dieron, por ejemplo, hacia la manera de hacer política durante el 15M son un claro ejemplo de ello.
Pero en nuestras sociedades, una vez conquistada la realidad política objetiva, los procesos de colonización basados en la matriz ideológica que estamos tratando de exponer buscan tomar posiciones en nuestras subjetividades dando por sentadas categorizaciones que funcionan a nivel profundo pero que determinan —sin que nos percatemos de ello— nuestra manera de entender la labor política de la ciudadanía. Así, por ejemplo, la vinculación entre sociedad y Estado propia del liberalismo clásico podemos observarla a diario cuando alguien declama con orgullo su desinterés por “la política”, en referencia exclusiva a la labor que realizan “los políticos”. Un desinterés que en sí mismo podría incluso resultar comprensible pero que, sumado a la incapacidad de pensar la labor política al margen del Estado, acaba convirtiendo a buena parte de la ciudadanía en sujetos pasivos del poder (objetos del mismo, en realidad) más que en sujetos políticos activos.
Una manera de entender lo político que, en realidad, forma parte de lo más profundo de la concepción hegemónica de la democracia, tal y como explicaba Noam Chomsky en su ya clásico artículo “El control de los medios de comunicación”. Así, según Lippmann, en toda “democracia que funciona como Dios manda” la población debe estar dividida en dos grupos: una minoría que “asume algún papel activo en cuestiones generales relativas al gobierno y la administración”, y una inmensa mayoría, “el rebaño desconcertado”, cuyo papel “consiste en ser espectadores en vez de miembros participantes” de la vida política.
Adscribir, por tanto, el adjetivo “política” a una huelga cuando esta, según "los políticos", se realiza únicamente para perjudicar sus intereses partidistas esconde, en realidad, una concepción muy particular de la política: aquella que entiende que el papel de la ciudadanía en una democracia pasa exclusivamente por rendir pleitesía a los espacios institucionales que el poder controla y que, supuestamente, definen un sistema democrático. Que una huelga sea calificada de “política” implica, por tanto, la asimilación de que toda convivencia es posible solo bajo los designios del poder institucional que ellos y ellas representan.
En nuestras manos está el salir de la trampa conceptual construida durante siglos por el poder a través de una multitud capaz de pensar más allá de las categorías impuestas por quienes buscan controlar nuestras subjetividades. Porque si, como se suele decir, periodismo es contar aquello que alguien (por ejemplo, el poder) no quiere que se sepa, filosofía es pensar aquello que el poder no quiere que pensemos.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

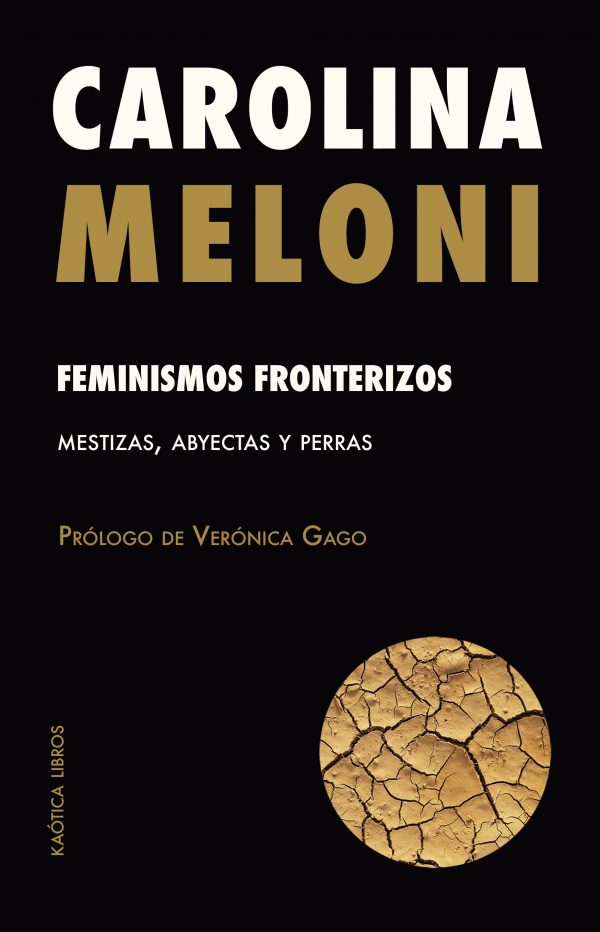
.jpg?v=63939867378 2000w)
.jpg?v=63939867378 2000w)