Feminismos
Sobre “cancelaciones”, espacios seguros y el punitivismo de izquierdas

Aunque podamos sentir la tentación de exclamar que “la cultura de la cancelación no existe” para no legitimar narrativas victimistas por parte de sectores ultraderechistas, que parecen confundir deliberadamente la libertad de expresión con la impunidad y la absoluta falta de consecuencias, lo cierto es que existen una serie de interrogantes éticos y políticos que deberíamos abordar, con una mirada crítica, desde la militancia de izquierdas. Los algoritmos de las principales redes sociales están diseñados para generar el mayor “engagement” posible a través de la controversia, la crispación y la inmediatez, a través del bombardeo de imágenes y mensajes descontextualizados. ¿Acaso crean estos las condiciones más adecuadas para que podamos sopesar, frente a las denuncias y acusaciones públicas, una respuesta que sea proporcionada, justa y constructiva, y que proteja efectivamente a las víctimas?
¿Qué sesgos implícitos pueden entrar en juego? ¿Siguen siendo aquellos agresores poderosos e impunes frente a la justicia (Weinstein, Cosby, Spacey) los principales blancos de los linchamientos en redes, como veíamos durante la emergencia del MeToo? Cabe preguntarse en qué medida la llamada “cultura de la cancelación” refleja y refuerza expectativas sociales desiguales; es decir, varas de medir y estándares de buen comportamiento que pueden variar en función del género, la raza, la sexualidad o la afiliación política de los señalados. ¿Se “cancela” a todo el mundo por las mismas razones? ¿Depende siempre la brutalidad del escarnio de la gravedad de los hechos?
A lo largo de este texto voy a exponer diversos ejemplos con el fin de ilustrar y argumentar hasta qué punto hemos convertido las denuncias y cancelaciones rutinarias en una distracción estéril y autodestructiva, en un espectáculo que consiste en monitorizar y castigar especialmente a quienes tenemos más cerca (tanto ideológicamente como a nivel de recursos materiales), a quienes sí podemos hacer daño, como una forma de obtener por fin un triunfo, de desahogar nuestra impotencia acumulada por no poder abolir las estructuras e instituciones que nos violentan.
Me propongo abordar esta cuestión desde una perspectiva feminista, antipunitivista, antiesencialista y priorizando el enfoque restaurativo frente al modelo de justicia tradicional (retributivo). Sostengo que las dinámicas de la “cancelación” no pueden entenderse como una forma de justicia restaurativa o reparativa, dado que no se contemplan soluciones ni guías de acción más allá de lo estrictamente inmediato: el ostracismo; más allá de esperar que la persona linchada se reeduque gracias al aislamiento y la deshumanización, algo que suele surtir el efecto contrario al deseado y que imita la lógica del punitivismo carcelario. Esto se vuelve especialmente contraproducente a nivel político cuando a la lista de “expulsados” también añadimos a quienes llevan años de trabajo y militancia honesta a sus espaldas, pero han podido hacer comentarios ofensivos o cuestionables en el pasado.
MeToo, cultura de la cancelación y call out culture
Para abordar esta cuestión con los matices que requiere, será necesario establecer distinciones, en concreto entre los términos “MeToo”, call out culture y “cultura de la cancelación”, que suelen emplearse indistintamente.
El movimiento #MeToo se planteó como un último recurso, como un esfuerzo colectivo por contrarrestar la cultura del silencio, la normalización y la connivencia frente a la violencia sexual; por crear espacios donde las víctimas de acoso, abuso y agresión sexual, voces previamente estigmatizadas y cuestionadas, objeto de hostilidades y sospechas, pudieran recibir apoyo, escuchar testimonios que resonaran con su propia historia y les permitieran comprenderla mejor, así como desaprender la vergüenza y la culpa asociadas a la condición de víctima o superviviente. El gesto de aportar nombres y apellidos surgió con el propósito explícito de quitarles impunidad a aquellos agresores influyentes y poderosos que, precisamente debido a su capital social y económico, a su estatus, habían podido esquivar a la justicia ordinaria. Poco a poco, esto empezó a trasladarse a las redes sociales, a aplicarse a influencers y creadores de contenido que habían abusado de su posición, de su autoridad, para agredir y acosar sexualmente con absoluta impunidad, principalmente a seguidoras jóvenes e impresionables.
Cabe preguntarse en qué medida la llamada “cultura de la cancelación” refleja y refuerza expectativas sociales desiguales, estándares de buen comportamiento que pueden variar en función del género, la raza, la sexualidad o la afiliación política de los señalados
Incluso en aquellos casos en los que no estemos hablando de agresiones, sino de comentarios ofensivos o conductas reprobables que algunas figuras públicas puedan haber expuesto o llevado a cabo, creo que es perfectamente legítimo (e incluso necesario) que como espectadores podamos analizar críticamente, desgranar, argumentar por qué estos comportamientos han podido ser problemáticos: qué clase de ideas, imaginarios o prejuicios pueden estarse reforzando o promoviendo. Esa mirada crítica no es el problema. El problema comienza cuando cada equivocación esporádica y/o trivial (algún comentario que pueda tener implicaciones más o menos dañinas, un uso inadecuado de cierta terminología, una confusión conceptual) se convierte en una oportunidad para sentenciar, para poner en entredicho todo lo que esa persona es o puede ofrecer. Especialmente cuando estamos hablando de comportamientos que podríamos calificar de microagresiones (paternalismo, comentarios que hayan podido resultar cosificadores, que hayan podido desinformar o promover prejuicios), considero que es importante que no se atienda a casos puntuales, sino a patrones sostenidos en el tiempo. Creo que es mucho más constructivo centrarse en criticar el contenido, en confrontar las ideas que una persona pueda haber expuesto, que en demonizarla y presuponerle mala fe ante la duda.
Sin embargo, es perfectamente legítimo que una persona que te había apoyado, que había sido seguidora o suscriptora tuya, decida dejar de visualizar el contenido que estás ofreciendo a raíz de algunos de tus posicionamientos ideológicos (o algunas de tus conductas). Personalmente, considero que es saludable estar expuesta a opiniones con las que puedas estar en profundo desacuerdo para evitar sumirte en una cámara de eco, para poder confrontar los auténticos argumentos del otro en vez de caer en caricaturizaciones. Pero siempre es legítimo trazar líneas rojas. Una puede elegir qué vídeos visualiza, a quién apoya. Hay quienes puntualizan que en esto consiste realmente “cancelar”, y que lo que a menudo llamamos “cultura de la cancelación” sería en realidad call out culture, algo así como “llamar la atención sobre alguien”, es decir, no solamente elegir a quién se apoya y a quién no, o argumentar por qué una considera que ciertos comportamientos o comentarios ejercen una influencia negativa, sino pasar al linchamiento activo, al escarnio público; pedir (o incluso exigir) a otros usuarios que dejen de seguir a ese creador (e incluso denunciarlos públicamente si deciden no hacerlo), exponer a sus amigos y colaboradores, creando una cadena de señalamientos por asociación con el propósito de que estos se desmarquen del creador señalado originalmente. Hablo de “cultura de la cancelación” para que todas podamos entendernos, pero a lo que me estoy refiriendo a lo largo de este texto, y lo que considero que suele tener implicaciones éticas y políticas problemáticas, es esto segundo.
Uno de los problemas que suelen surgir cuando se expone públicamente a alguien (especialmente en espacios donde todo se lee y consume desde las vísceras, desde la inmediatez) es que las respuestas no siempre son proporcionadas, no siempre se sopesa o calibra correctamente cuál es la forma más justa de proceder, no suele existir una gradación (todo lo “malo” es igual de “malo”) ni espacio para los matices; apenas se aportan detalles. Considero que los detalles son de vital importancia. Si se me dice que alguien ha tenido “comportamientos machistas”, me interesa especialmente averiguar si estamos hablando de maltrato y agresiones sexuales o de actitudes paternalistas o comentarios ofensivos. Si bien es cierto que cuando tratamos de analizar estas cuestiones en clave estructural, ningún comentario machista surge de la nada (bebe de una misoginia culturalmente arraigada e institucionalizada, de unas relaciones históricas, sociales y económicas que son el caldo de cultivo y el aliciente de la violencia machista), me parece relevante saber si estoy frente a una persona que ha hecho poco más que reproducir los discursos dominantes, pero con quien puedo debatir y hacer pedagogía, a quien puedo suponer buena fe y conceder tiempo y espacio para evolucionar y retractarse, o de alguien que verdaderamente supone un peligro para la integridad física o moral y/o la libertad sexual de otras personas, y a quien, en primera instancia, como medida a corto plazo, se debería expulsar de algunos espacios, priorizando la comodidad y la seguridad de sus víctimas, hasta llegarse al fondo de la cuestión. Si estamos hablando de los comentarios que alguien ha vertido en redes, me interesará saber si se trata de algo que ha seguido manteniendo o no, si ha actuado en consonancia con esos comentarios o no. En algunos casos, bastará con que el tiempo haya corroborado que, efectivamente, esos tropiezos no deberían definirle. Por eso son importantes los detalles; para calibrar una respuesta que sea lo más proporcionada y efectiva posible. Para que las medidas que se tomen no sean contraproducentes. Para que no se trate de simple ensañamiento.
La justicia retributiva pone el foco en el pasado; piensa en la transgresión cometida y propone una “venganza” a medida. Desde el derecho penal se suele concebir la justicia como la imposición de un mal (la pena) a cambio de otro mal (el delito). Desde los modelos de justicia restaurativa, sin embargo, se piensa en los cauces más adecuados tanto para reparar a la víctima como para prevenir la reincidencia, promoviendo la participación activa tanto de la víctima como del acusado, con el apoyo de la comunidad y de mediadores o facilitadores. No se suele hablar en términos de “castigo”, pero esto no significa que se exima de obligaciones y responsabilidades (asistir a terapia, realizar trabajos de voluntariado) al autor o agresor, sino que la respuesta o resolución no se centra en infligirle un mal para “contrarrestar” el que ha producido, sino en sopesar cuáles son las formas más efectivas de reeducarle y rehabilitarle, así como de reparar el daño moral de la víctima.
Ejemplos de “cancelaciones” excesivas
Natalie Wynn (filósofa y youtuber que lleva el conocido canal ContraPoints) fue duramente linchada y vilipendiada, recibió amenazas de muerte y se exigió a todos sus amigos, colegas y colaboradores que se desmarcaran públicamente de ella. ¿Por qué? Porque el actor porno trans Buck Angel, que en el pasado ha expresado opiniones transmedicalistas y muy poco caritativas con las identidades no-binarias, apareció como voz en off (imitando a John Waters) durante unos pocos segundos en un vídeo de Wynn titulado Opulence.
La también youtuber de izquierdas y crítica de cine Lindsay Ellis fue cancelada en Twitter por señalar similitudes entre las películas Raya and The Last Dragon y Avatar: The Last Airbender. Esta comparación podría denotar un sesgo etnocéntrico, pero cabe recordar que estamos hablando de productos de Disney y Nickeloden que muchas personas del sureste asiático han criticado por su orientalismo y apropiación cultural. Tras desactivar su cuenta de Twitter al no sentirse capaz de lidiar con el escarnio, se acusó a Ellis de “ignorar voces racializadas y marginalizadas”, y a partir de ese momento empezaron a reflotarse tuits descontextualizados y clips de vídeos de hasta 13 años atrás. Uno de ellos era un “rap sobre la violación” por el que se la destripó y se la acusó de hacer apología de la violencia machista, a pesar de haber sido Ellis considerada un referente feminista durante más de una década. Ellis reveló en un vídeo posterior que ese “rap” fue publicado sin su consentimiento, y que pretendía ser un sketch privado que le permitiera afrontar y procesar su trauma como superviviente de violación.
A quienes más daño hacen los linchamientos en redes sociales es a aquellas personas que menos recursos tienen, a aquellas personas que pertenecen a grupos estigmatizados, que se encuentran en una situación económica precaria a pesar de su visibilidad en redes
Me he centrado en las “cancelaciones” de Lindsay Ellis y Natalie Wynn porque sus casos me parecen particularmente ilustrativos, y porque ambas sacaron vídeos diseccionando pormenorizadamente los hechos, pero también de ellas podríamos decir que ocupan una posición privilegiada en comparación con otras personas que han sido objeto de linchamientos en redes sociales. La actriz porno August Ames se suicidó pocas horas después de ser duramente atacada en Twitter por haber expresado un comentario homófobo, y personas anónimas de clase trabajadora han perdido su empleo y su sustento a raíz de tuits desafortunados, como relata el periodista y humorista Jon Ronson en Humillación en las redes. Precisamente a quienes más daño hacen los linchamientos en redes sociales es a aquellas personas que menos recursos tienen, a aquellas personas que pertenecen a grupos estigmatizados, que se encuentran en una situación económica precaria a pesar de su visibilidad en redes o su número de seguidores, que lidian con problemas severos de salud mental, que viven aisladas o que no disponen de un sistema de apoyo en condiciones.
El acoso y derribo en redes que sufrió otra youtuber, Sarah Z, ilustra hasta qué punto se puede cooptar el lenguaje progresista de forma deshonesta y manipuladora e instrumentalizar las luchas de colectivos históricamente marginalizados para fines egoístas.
Los casos de Wynn, Ellis y Sarah Z serían ejemplos paradigmáticos de la persecución, la falta de caridad y el escrutinio al que se somete a cualquier figura pública mínimamente politizada en círculos de izquierdas, especialmentea las mujeres y las minorías sociales (a quienes a menudo se les presupone y exige una formación y pulcritud moral mucho mayor), y que dista mucho del propósito original del #MeToo.
¿Cuál es el propósito de este tipo de “cancelación” (o, más propiamente, “call out”), entonces?
Soy de la creencia de que muchos círculos de izquierdas acaban ensañándose con aquellos activistas, creadores de contenido y personajes públicos que les son más cercanos y a quienes sí pueden hacer daño (en muchas ocasiones sobreestimando el poder e influencia de estos personajes y presuponiéndoles mala fe para así convencerse de que están golpeando hacia arriba o defendiéndose), como una forma de “obtener una victoria” por fin, de canalizar una rabia legítima pero mal dirigida, focalizando en estos individuos toda su frustración e impotencia acumulada por no poder cambiar las cosas, por no poder derribar las instituciones que regentan el poder.
No se trata de autodefensa, ni de una estrategia política definida, sino de un desahogo espontáneo contra actores de buena fe por transgresiones puntuales; una mera distracción. Si convierto a esta persona, que tiene un historial de buen comportamiento pero considero que en esta ocasión ha dicho algo ofensivo o cuestionable, en un símbolo del statu quo y de la violencia sistémica contra colectivos vulnerables, obtengo un blindaje, puedo atacarla sin reparos ni miramientos, sintiendo que al hacerlo contribuyo a una causa social.
Lo problemático del virtue signalling
Es un hecho que a veces “sienta bien” exponer públicamente comportamientos reprobables ajenos. Pero es importante que no perdamos de vista que una de las múltiples razones por las que experimentamos esa gratificación instantánea es que indignarnos públicamente frente a las transgresiones de otros nos sitúa automáticamente, a ojos de quienes nos miran y leen, por encima de aquellos a quienes estamos señalando, sin necesidad de poner a prueba nuestra propia pureza; nuestra repulsa y condena sirven para indicar que nosotros “somos de los buenos”.
Es por ello que en muchas ocasiones los “aliados” de una determinada causa o lucha social, es decir, quienes denuncian formas de discriminación y violencia que no sufren en su propia piel, han terminado invirtiendo sus esfuerzos en señalar y descalificar a otras personas de su mismo colectivo (no atravesado por esas violencias específicas) para así validarse y posicionarse como “un buen aliado” frente al colectivo discriminado o marginalizado en cuestión. La realidad es que sería mucho más útil que el aliado blanco recomendara libros y artículos relevantes (difundiendo también textos de teóricos racializados menos conocidos o visibles que hayan hecho aportaciones importantes) a otros individuos blancos que exhibieran sesgos o reprodujeran microagresiones racistas sin identificarlas como tales (no me refiero aquí a grupos organizados), en vez de hacerles una captura y expresar públicamente su indignación. Sin embargo, esto requeriría un estudio mucho más profundo por su parte. Y poca gente está dispuesta a hacer ese trabajo. Sobre todo cuando lo que se nos exige en redes es posicionarnos de forma simultáneamente inmediata y definitiva.
Si te acostumbras al entretenimiento sádico del castigo ajeno, puedes acabar buscando excusas para justificar y racionalizar campañas de linchamiento cada vez más viscerales, fundamentadas cada vez en razones más vagas, por trangresiones cada vez más triviales
El problema viene cuando, como comunidad, convertimos la sed de venganza y retribución en nuestra guía de acción y no la mantenemos a raya, cuando la abrazamos sin más, cuando no tomamos cierta distancia para poder analizar más detenidamente qué estamos haciendo y por qué nos estamos sintiendo bien haciéndolo, cuando pensamos más en clave de desahogo inmediato que en clave de cómo podríamos prevenir que ciertas violencias se repitan. El hecho de que se convierta a algunos agresores en objeto de chistes y “memes” ya da cuenta de que tampoco es la comodidad y seguridad de sus víctimas lo que se está priorizando.
Los impulsos punitivos son perfectamente normales y comprensibles en ciertas circunstancias, y todas podemos experimentarlos, pero no por ello son algo que debamos alimentar y abrazar acríticamente, no si lo que buscamos es detener los ciclos de violencia y abuso. Si te acostumbras al entretenimiento sádico del castigo ajeno, puedes acabar buscando excusas para justificar y racionalizar campañas de linchamiento cada vez más viscerales, fundamentadas cada vez en razones más vagas, por trangresiones cada vez más triviales. Si te autoconvences de que tu sentido de la justicia y tu deseo de proteger a colectivos vulnerables son lo único que te está empujando a exponer y humillar a otras personas, a disfrutar haciéndolo, entonces tienes carta blanca para reproducir conductas abusivas (extorsiones, amenazas, exponer y presionar a la pareja y familiares de la persona señalada) sin cargos de conciencia.
En esta búsqueda por crear espacios seguros hemos creado burbujas artificiales, esterilizadas, donde cada vez existe menos tolerancia a la innovación, a las dudas, a los replanteamientos, y con el fin de protegernos frente al contenido potencialmente re-traumatizante o violento, podemos acabar censurando y demonizando desacuerdos y conflictos teóricos sanos y necesarios para avanzar. Siempre trazaremos algún tipo de línea roja, pero si nos acostumbramos a no tolerar la más mínima incomodidad o fricción, incluso entre quienes tenemos proyectos y sensibilidades afines, si no permitimos que nadie trastoque lo más mínimo nuestros esquemas y narrativas, nos estaremos condenando a quedar (teórica y pragmáticamente) estancados.
Será imposible avanzar hasta que reconozcamos que la “cultura de la cancelación” (o más propiamente, call out culture) es principalmente un espectáculo y una distracción reformista, que existe una tendencia a pagar la rabia legítima, la impotencia y el dolor acumulados (por no poder cambiar las cosas, por no poder mejorar las condiciones de vida de mucha gente, quizás por no estar donde merecemos estar) contra aquellas personas a las que sí podemos hacer daño (precisamente porque no disponen de un capital social ni económico que les blinde), con tal de obtener una sensación momentánea de victoria, de justicia, de retribución, de reparación.
Filosofía
Manifiesto contra #metoo: ¿útil al feminismo?
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
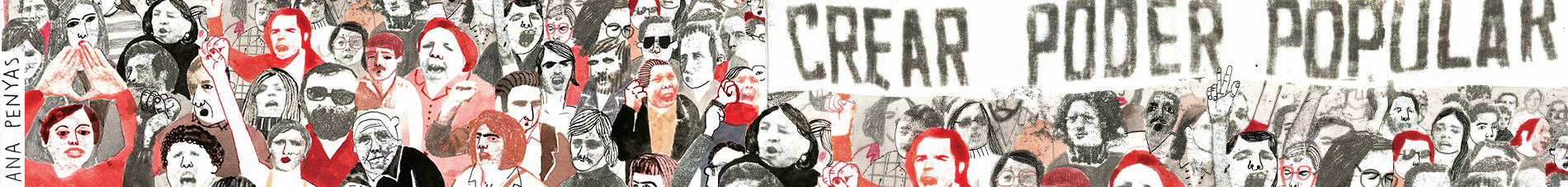

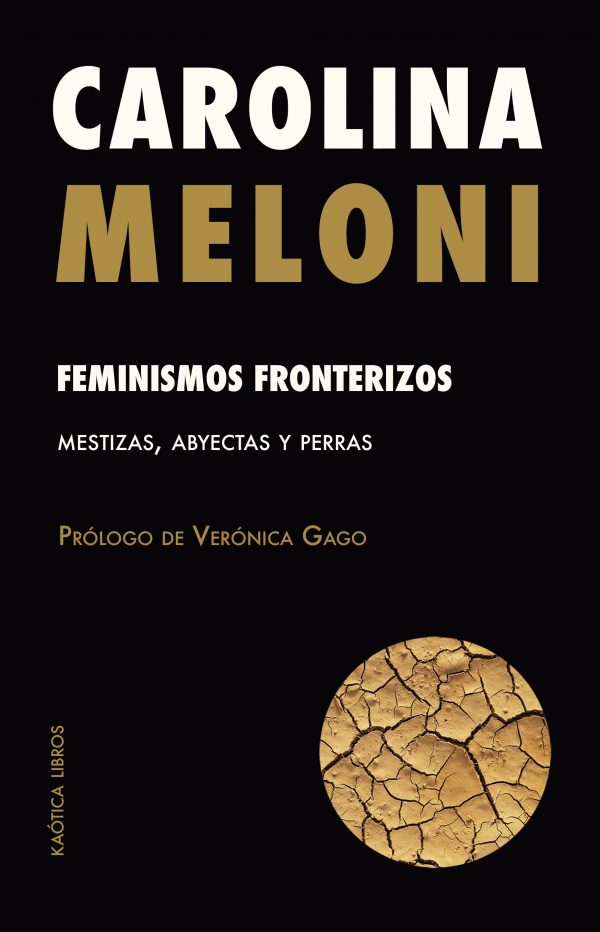
.jpg?v=63937444425 2000w)
.jpg?v=63937444425 2000w)