Galicia
Manuel Rivas: “La maquinaria pesada de la manipulación está arrasando con el significado de las palabras”

Manuel Rivas (A Coruña, 1957) es un activista contra el secuestro de las palabras. Contra sus cambios de significado, contra su apropiación por parte de las élites reaccionarias. Pelea para que “nombren y vuelvan a nombrar aquello a lo que están vinculadas por una cuestión sensorial”, para custodiarlas. En el fondo, subyace una cuestión de poder y él dice estar profundamente interesado en esa idea: en cartografiar la caza del hombre por el hombre. Tras do ceo (Xerais, 2024), la novela que acaba de publicar, es parte de ese proyecto literario. Aunque llamada como novela negra, está fuera del canon. Un texto que va hirviendo hasta explotar.
El periodista y escritor hace años que se ha convertido en uno de los autores de la literatura gallega de mayor proyección internacional. Rechaza las etiquetas sobre él y, desde luego, ha roto con el hilo de su obra haciendo algo realmente nuevo si se atiende a su narración y a su estilo. En Tras do ceo están las luchas de la Galicia de este tiempo —y del mundo— con un ojo atento a las zonas de sombra.
Te he leído decir que no tienes inseguridad con este libro, que estás satisfecho y que es algo que no siempre te pasa.
Es una sensación, nada racionalizado. Cuando haces una obra literaria, busca que sea una especie nueva. Acercar una especie de planta nueva a la biodiversidad cultural. Y me parece que sí, tengo la vibración de que esto es algo diferente, por lo menos a lo que yo he hecho.
Hasta cierto punto, salvaje. No engaña la contraportada.
La palabra salvaje, a veces, cuando se repite mucho, queda un poco domesticada. No hay que utilizarla mucho (ríe). Aquí salvaje la entiendo en el sentido de que todo está hecho con mucha libertad. También hay gente que me comentaba que llevaba 90 páginas y que eso de salvaje y de novela negra no lo encontraba por ninguna parte. Yo les voy diciendo que esperen un poco. Dentro de la novela negra hay varias escuelas y a mí la que siempre me ha gustado es la de Hammett, eso que llaman hardboiled. Creo que le pasa un poco de eso al libro: se va endureciendo a medida que hierve, que sería una traducción aproximada.

¿Es una búsqueda consciente?
Yo no son muy de planificar. Ni de planificar sobre el libro ni en general del que voy haciendo. Se comentó algo de si esto era una trilogía. Yo no tengo ni idea de si va a ser trilogía o que va a ser. Lo que sí es que responde a un proyecto literario que tiene que ver mucho con girar alrededor de esa idea de la caza del hombre por el hombre. Más que nada, de una radiología del poder en diferentes épocas. De ese poder depredador que lo entrelaza con la dominación y la codicia. Hay una guerra interna, un debate interno dentro del libro que creo que también es interno dentro de cada uno y, desde luego, dentro de mí cuando lo escribí.
¿De dónde viene esa inquietud?
Cuando escribí Los libros arden mal, una de las pesquisas que hice fue alrededor de Carl Schmitt, el arquitecto jurista del nazismo. Hice esa investigación porque se hablaba mucho de él entre los arietes del neoconservadurismo. Citaban mucho a Carl Schmitt. A mí me producía una gran inquietud que hubiese sido un personaje central en lo que es el pensamiento fascista histórico. Por ejemplo, la consideración de la lucha política como una lucha entre amigo y enemigo, lo que lleva a una confrontación de exterminio. Es la idea del decisionismo: la palabra del jefe se hace ley. La palabra y los actos.
Cuando estaba trabajando alrededor de Tras do ceo escribí mucho, estuve de arresto domiciliario (ríe). En aquel momento, me volvió como un bumerang una idea de Carl Schmitt. La idea de que la historia de la humanidad comienza con un crimen, con Caín. El tipo era un cabrón, pero tenía una cabeza peligrosísima. Hay cosas que escribí que son duras en mis novelas, en El lápiz del carpintero, en La lengua de las mariposas, pero digamos que el optimista que siempre fui llevaba el andar de la literatura. No me salía ser pesimista. Supongo que tiene que ver con el contexto de emergencia en que vivimos, pero esta vez sí que estaba ahí con esa frase el pesimista que, aunque no sea dominante, está ahí dentro. Decía “mira, las cosas son así, deja de pensar en los pájaros preñados. La historia de la humanidad es la que es, una historia de arrase”.
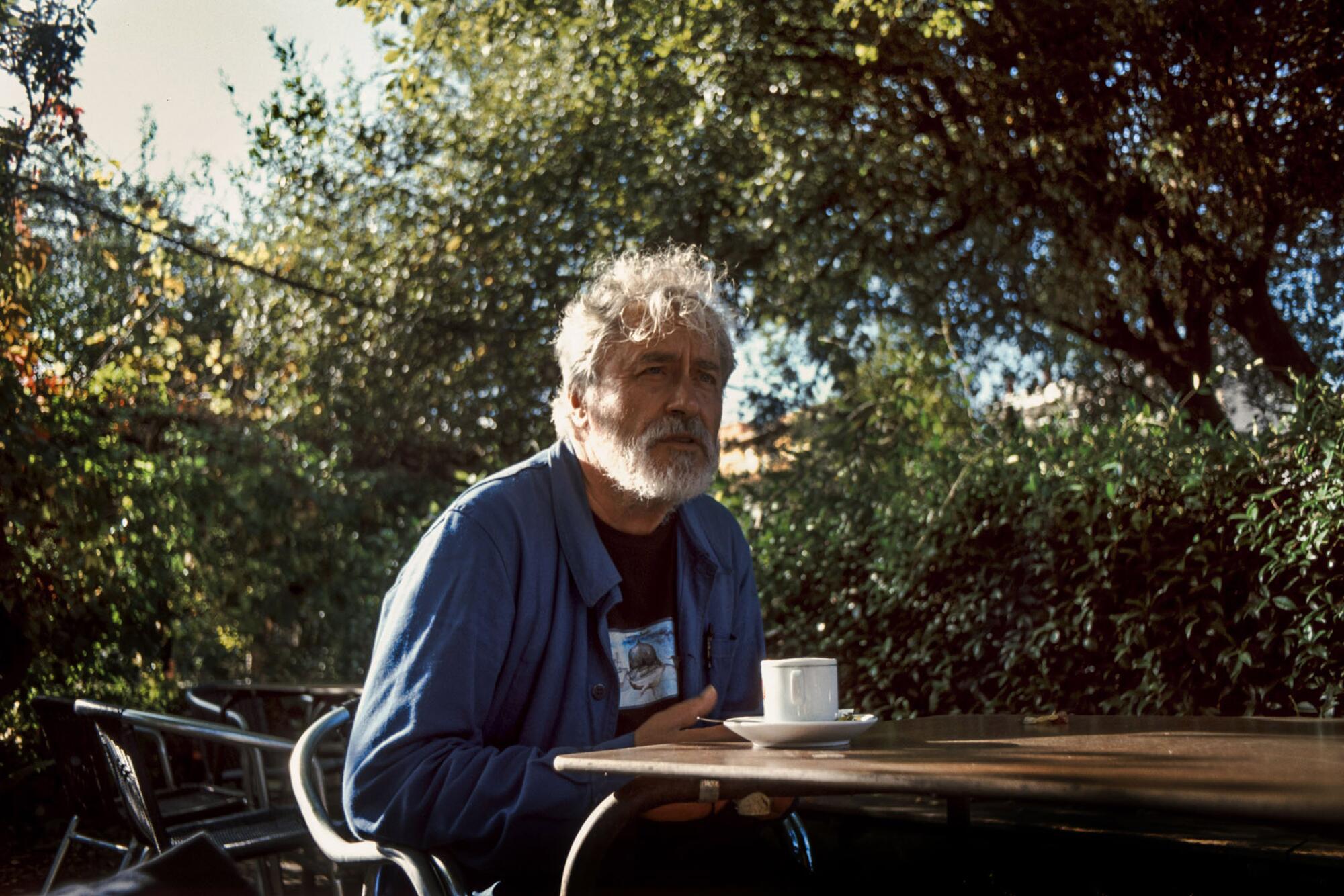
¿Y quién ganó la pelea?
Salió el optimista revirado diciendo “bien, pues no estoy de acuerdo” y comencé a buscar alternativas. Después de llevarme una paliza grande por parte de Carl Schmitt salió la idea de que lo de Caín no deja de ser un cuento. ¿Por qué no iba a comenzar la historia de la humanidad con un cuento? Es esa idea de que a Dios le gusta el ser humano para que le cuente cuentos. No tengo claro quién salió adelante, pero sí que la novela tiene ese convivio. Hay un andar así, simultáneo, que va pisando en la luz y en la oscuridad y va pisando en el pasado y en el presente. Hay una idea de Italo Calvino que es que tenemos que buscar en el infierno lo que no es infierno. En la novela hay ese convivio entre el infierno en la Tierra, en todas sus manifestaciones, y lo que podría ser la comedia, el humor, como resistencia que está clara en la figura del Otro.
“En la depredación del ecosistema también está la de las palabras y tenemos que luchar contra ella”
En la novela vemos el Caso Carioca, el narcotráfico, el capitalismo salvaje entrando en el rural gallego... ¿Cómo conviven en el proceso de escritura el Rivas novelista y el Rivas periodista?
Desde luego no me cambio de uniforme para hacer una cosa u otra (ríe). Conviven muy bien. Fundamentalmente, lo que pienso es que el periodismo puede ser una rama de la literatura dependiendo, claro, de la dimensión que le demos a la literatura. Cuando estudiaba Periodismo en Madrid, estaba contentísimo con uno de los primeros trabajos que hice. Había un profesor que trabajaba en Cambio 16, que era la revista más moderna de entonces. Cuando lo corrigió, me dijo: “No está mal, pero esto es literatura”. Yo me quedé todo contento. ¿Por qué no puede ser literatura un reportaje?
Cuando le dieron el Nobel a Márquez él se preguntaba por qué se lo habían dado. Tú pensabas que iba a hacer una estructuración de una respuesta muy elaborada, pero dijo que por la poesía. La poesía hoy en día equivale para mí a la ecología de las palabras. A hacer que las palabras consigan salvarse de la depredación, custodiar su sentido, que nombren y vuelvan a nombrar aquello que tiene una cuestión sensorial.
Digamos que te aporta otra visión más material en el proceso literario.
Es la toma de tierra, la curiosidad incesante. Es lo que hace mantener la lógica de asombro. Tenía razón Kapuscinski que en este oficio no se puede ser indiferente, no se puede ser un cínico. Lo que pasa es que te encuentras un montón. También me he encontrado con gente buena, pero durante mucho tiempo me crucé con este perfil que creía que el buen periodista era ese que te abordaba diciendo “vas a cambiar tú el mundo, ¿pero tú de qué vas? Cambiar el mundo no, pero si te pudiese cambiar a ti, ya conseguiría algo, pensaba yo. Si pudiese con un cuento parar a un bruto, que decía el Nabokov (ríe). Entonces, claro que el periodismo es útil. Está en la cuestión de la escucha de las voces que a lo mejor no tienen la capacidad para hacerse oír y también ir a las zonas de sombra. Eso está en la naturaleza del periodismo que nos puede interesar. Lo otro no deja de ser propaganda o karaoke. El periodismo que no se cuestione el porqué de las cosas no es periodismo.

Vivimos en un mundo muy atomizado, como si una bola hubiese caído sobre un cristal. Tienes que recomponer las piezas porque lo que te cuentan en la mayoría de los informativos parece una sucesión de azares. Ves a un tipo como Netanyahu que parece que le da un día por asesinar gente en Gaza como le podría dar por ir a jugar al golf. ¿Dónde está el contexto? ¿Qué está pasando ahí? Eso, el lugar de los porqués, es un espacio común de la literatura y el periodismo.
Decías en una entrevista en elDiario.es que habías hecho la novela con libertad y haciendo frente al estupor que te causa el crecimiento del pensamiento ultra. ¿Te atraviesa esta internacional reaccionaria también a la hora de escribir?
Totalmente. Es medio ambiente, es la atmósfera. Los procesos de depredación que se dan con la naturaleza se dan también con el lenguaje, con las palabras. Los procesos de intimidación se dan con el lenguaje. Decía Beckett que el problema es que las palabras ya no quieren decir. Parte de lo que nos pasa en la reacción ante esta expansión acelerada del pensamiento bruto es una incapacidad de reacción, igual que acontece con la naturaleza. A veces viene una maquinaria pesada y, de un día para, arrasa con todo. La máquina pesada de la manipulación también arrasa con la apropiación indebida de las palabras que significaban una cosa y que son secuestradas. Tenemos muchas.
La libertad, ¿no?
Desde luego, la que casi es la madre de las palabras. Entonces, ¿cómo no te va a doler? Trabajamos con palabras, tanto en el periodismo como en la literatura. ¿Cómo no vas a detectar el malestar de las palabras? Evidentemente, es una estrategia del poder y hay que luchar contra ella. Crear zonas de silencio, apropiarse de las palabras. Pero creo que hay otro factor relevante que podríamos definir como un estupor democrático, un estupor paralizante que llega al oír los delirios que se oyen. Creo que deberíamos combatirla de manera más activa, pero a veces es inevitable. Como cuando estás en la barra de un bar y escuchas a un bocazas y te marchas para casa. Dices, “¿qué voy a hacer?”. Entonces la manifestación de este poder bruto funciona así. Es como un tipo que, en medio del espacio público, se ponen a gritar barbaridades. Yo tengo la misma sensación cuando asisto a debates públicos. Cumple con una función muy eficaz porque intimida y causa estupor.
Lo malo es a donde nos lleva.
Claro. A la corrosión. En España todavía vivimos una cierta excepción aunque se pretenda acabar con eso de una manera bastante clara, como hicieron con Europa. Hubo ciertos momentos en que el espacio europeo era un lugar para el debate, para los derechos, solidario... Incluso Angela Merkel tuvo momentos que parecía Rosa Luxemburgo cuando apostó por los refugiados (ríe). De pronto, todo eso se fue achicando y fue quedando el poder bruto o gente acomodada a ese poder bruto. Una derecha que se va metabolizando. Una cosa curiosa es que en la derecha española no hay una sola voz disidente. Me sorprende que no haya algún que coja un día y diga: “Somos unos fachas, ya está bien, yo soy demócrata cristiano, es más, yo soy liberal”.
“La boca de la literatura tiene que atreverse a decir cómo es el infierno sin ser frívolo con la violencia. Ni el agresor ni la agresión deben tener atenuante”
Hay otro foco muy presente también en la novela que es la lucha ecologista. Es el rasgo que la ata más a nuestro presente. Está fundamentalmente en los personajes de India, contra la barbarie de la caza y en la de Chelo, contra la ganadería intensiva. Excepto la niña, son las dos mujeres más jóvenes. No pude evitar asociar esa realidad con lo que está ocurriendo en A Ulloa con el tema de Altri, que también son ellas las que están liderando la contestación social.
Es casualidad causal (ríe). No estuve pensando en ese paralelismo mientras escribía el libro, pero responde a que no es algo ocasional. No es una excepción. Incluso las estadísticas lo dicen, ese contrapunto entre el pensamiento de las mujeres y los hombres en las generaciones jóvenes. Todo contra esta pulsión que existe tan irracional. ¿Quién puede negar el cambio climático si vemos perfectamente como les sale humo por las orejas? (ríe) Pero es que detrás está ese lema de Trump de ataque, contraataque y negar la crítica. No tener fisuras porque si las tienes, puede entrar un poquito de aire, las neuronas pueden pensar y las conciencias pueden abanear.
Es una explicación lógica psicológica que encuentro, ser como un pelouro [una gran piedra] para no permitir ninguna quiebra. La postura del hooligan. Aunque sean corruptos, son de los míos. Luego también está la otra parte, la de creerse a tener el derecho de ser los primeros en la fila porque no sé que menores nos vienen a robar no sé el qué. La mentalidad Securitas Direct. Se habla mucho de los señores de la nube, pero pienso que habría que hablar de estos también. En fin, la explotación del miedo de la gente. Pero claro, cuando hay espacios de escuelas democráticas como asociaciones de vecinos, sindicatos, asociaciones culturales, oenegés o digamos todo el asociacionismo pues se intenta dinamitar y consumir porque son refugios climáticos democráticos.
Te hago la última como lector por el conflicto que sentí en la escena de máxima violencia de la novela, en la que hay un abuso sexual. Desde un marco feminista, ¿por qué consideras necesario narrar la violencia de manera tan explícita para que se vea ese castigo correctivo contra las mujeres?
Pues la verdad es que realmente viví ese conflicto en el momento de escribir que planteas, ya antes, porque la violencia verbal anticipa lo que va a ocurrir, como acontece en las guerras. Tenía esa inquietud. La cosa empezaba a hervir y realmente dudé, incluso racionalmente con ese dilema moral. Pero hubo un momento en que pudo más el impulso de que apareciese la prueba, que creo que está bien que aparezca. El tipo que escribe en las Cantigas de Escarnio tiene un poema que titula contra Dios. Una denuncia de Dios, cuenta: “A mí Dios me desamparó. Dejó que muriese mi gente”. Creo que la boca de la literatura tiene que atreverse a decir cómo es el infierno. Evidentemente, tiene que verse el infierno, pero sin ser frívolo con la violencia. En este sentido, ni el agresor ni la agresión tienen atenuante.

Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

