Migración
Del mar al plástico
Se estima que entre 2014 y 2018 llegaron a las costas españolas, a través del Mediterráneo, alrededor de 96.000 personas. Cádiz, Málaga y Almería fueron las provincias andaluzas que más migrantes acogieron. Gracias a las labores de rescate del servicio público de Salvamento Marítimo llevamos años conociendo en qué circunstancias se atienden a estas personas y en qué condiciones se gestionan las situaciones de emergencia en la mar cuando de proteger la vida humana se trata.

En los últimos meses se ha dispuesto desde el Gobierno español un cambio muy significativo en el protocolo de rescate en el Mediterráneo. Básicamente, ahora se le da prioridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes en esta importante labor. A cambio de que el país vecino ejerza un mayor control sobre las personas migrantes que llegan hasta la frontera sur con el objetivo de cruzarla para llegar a Europa, Marruecos está recibiendo importantes sumas de dinero público. Un total de 140 millones de euros son los que se barajan como “pago” por el favor que desde la Unión Europea, y desde España particularmente, se ha pedido para evitar que este verano de 2019 se pareciese al del año anterior.
La política migratoria del Estado marroquí, y que especialmente conoce el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), se basa en la represión y en la persecución de miles de seres humanos desesperados por llegar hasta la costa o hasta las vallas de concertinas de Ceuta y Melilla con la esperanza de poder superarlas y escapar por mar del hambre, la miseria y la guerra. Marruecos ha reconocido ante la Comunidad Internacional, sin ningún pudor, que ahora están “cooperando” con el Ejecutivo español para evitar que emigren el mayor número de personas posible hacia la península ibérica, que por su posición geográfica es la opción más viable que tienen estas personas para salir de África.
Muchas de ellas, cuando llegan hasta nuestro país lo que pretenden es continuar con su viaje para reunirse con familiares que emigraron antes y que ahora viven en otros países de la Unión Europea. Es el caso de la gran mayoría de migrantes que acceden por la frontera sur. Sin embargo, otro porcentaje menor decide quedarse en Andalucía, intentando ganarse la vida mientras esperan a que sus condiciones personales mejoren y les permitan aspirar a una vida más digna. Para ello no dudan en aceptar empleos en los que son explotados y obligados a vivir en condiciones inhumanas, sin los servicios más básicos y sin que nadie garantice sus derechos más elementales como individuos. Lo comprobamos a principios de agosto en Almería con el testimonio vital de varias personas migrantes.
“¿Qué español quiere una vida bajo un plástico?”
En Almería hay dos asentamientos muy importantes que concentran un gran número de personas migrantes de diferentes nacionalidades. A principios de agosto un compañero y yo nos acercamos hasta allí para conocer por ellas mismas la realidad en la que viven. Quisimos hablar sobre esta cuestión con responsables políticos del Ayuntamiento de Almería. Sin embargo, a pesar de que contactamos con ellos, nunca nos confirmaron una cita para poder llevar a cabo nuestra entrevista.
En la pequeña pedanía almeriense denominada ‘Los Albaricoques’, perteneciente al término municipal de Níjar, se sitúa uno de los asentamientos más importantes de la provincia. En este lugar la mayoría de las personas que malviven llegaron a España a través del mar, aunque también hay algunos jóvenes que lo hicieron saltando las vallas de Ceuta y Melilla, o escondidos en vehículos de algún ferry de los que cruzan el Estrecho.
Llegamos al asentamiento sobre las 11 de la mañana del 6 de agosto de 2019 e intentamos encontrar a alguien a quien preguntar si era posible conocer las condiciones en las que están allí. No escondí en ningún momento que era periodista y advertimos que pretendíamos escribir sobre lo que íbamos a ver y escuchar mostrándoles una libreta y prometiéndoles que no molestaríamos más que lo estrictamente necesario. Un chico que no superaba los 30 años, Mohamed, fue el primero en recibirnos. Vestía un pantalón de chándal azul marino y una camiseta blanca sin mangas. Era alto, muy delgado y se defendía bastante bien en castellano. Nos dirigió hasta su casa, invitándonos a pasar dentro. Mi compañero y yo aceptamos dándole las gracias por permitir que dos desconocidos invadieran su intimidad. Él nos agradeció que hubiéramos decidido ir a conocerla y nos indicó que tomáramos asiento en unos colchones, cubiertos con unas mantas, que hacían las veces de cama y sofá. La chabola de Mohamed era pequeña y solo constaba de dos habitáculos. En el que estuvimos solo había espacio para un viejo frigorífico, una pequeña plancha para cocinar o calentar comida, tres colchones y una minúscula mesita en el centro sobre la que descansaba una lata que servía de cenicero. En una de las “paredes”, la que se situaba encima de la plancha, había un pequeño boquete en forma rectangular a modo de ventana. Nos presentó a dos compañeros que también vivían con él pero nos comentó que no hablaban apenas castellano, aunque sí lo entendían. Amin, de 21 años de edad, llegó a España en patera junto a otros chicos de su misma edad.
Mohamed nos indicó que tuvo que hacer la travesía del Estrecho dos veces porque la primera vez la Policía Nacional lo deportó inmediatamente a Argelia.
“Nada más pisar tierra lo llevaron a Madrid y de ahí de vuelta a Argelia. En cuanto pudo reunir dinero volvió a intentarlo y se subió a otra patera con más hombres. Y esta vez sí pudo quedarse. Solo lleva en España 3 meses”. Le preguntamos por el rescate. Mohamed explicó que a todos les rescataron “los hombres de los barcos naranjas”. Les explicamos quiénes son. “Nosotros siempre hemos pensado que eran de la Cruz Roja”, apuntó mientras sonreía mirando a sus compatriotas. Le comentamos que Cruz Roja es una oenegé que también hace ese tipo de labores aunque en el Estado español todas las emergencias de este tipo que tienen lugar en la mar son competencia de Salvamento Marítimo, y que Cruz Roja Española se encarga de otras actividades como pueden ser la asistencia y la atención médica de las personas rescatadas una vez que llegan a puerto. Hamel, el tercero de los chicos argelinos, dijo que tenía 29 años. Llegó igualmente por mar hace pocos meses a Andalucía. Todos trabajaban en invernaderos cercanos a los que iban andando o en bicicletas que consiguieron gracias a la solidaridad de otras personas. Lo que les movió, principalmente, venir a España era la pobreza. Son chicos con profesiones pero con las que no lograban salir de la miseria. “Yo tengo que ir ahora a trabajar, a sembrar”, nos explicó Mohamed. “Pero podéis volver más tarde y hablar con otras personas que también viven aquí porque ahora están trabajando y no empezarán a llegar hasta más tarde”. Nos pareció bien y decidimos volver por la tarde, cuando todos hubieran terminado con sus obligaciones y estuvieran más descansados. Regresamos a la entrada del campamento en la que encontramos a otro grupo de chicos que nos miraban sin sorprenderse demasiado. “Somos periodistas y hemos venido a conocer vuestra situación”, les dijimos mientras íbamos acercándonos a ellos. “Sí, lo sabemos y no sois los únicos. Por aquí han pasado muchos periodistas de todas las partes del mundo, pero nunca pasa nada después. Nadie hace nada por nosotros”. No supimos muy bien qué responder porque su reproche estaba cargado de razón, pero insistimos. “Queremos contar vuestro sufrimiento una vez más, y las veces que sean necesarias, hasta que logremos que de una vez pase algo, compañero, porque sentimos mucho que tengáis que vivir así”. Estos hombres son mayores que los chicos de la chabola en la que habíamos estado minutos antes. Todos son de Marruecos y llevan en España una media de 2 años. Algunos todavía no dominan bien el idioma y le trasladaron al muchacho que nos había hablado en primer lugar lo que querían contarnos. “Este de aquí tiene dos hijos en Marruecos. Todo lo que gana es para ellos. Son muy pequeños”. Y tú, ¿cuánto tiempo llevas aquí?, insistimos. “¿Yo? Qué importa…” Le convencimos de que queríamos saberlo y que su experiencia también sería interesante. “Yo llevo dando vueltas muchos años. Cuando llegué era muy joven, estudié aquí hasta 3º de la ESO. Luego me busqué la vida como pude”. Imaginamos que se refiere a que en la actualidad trabaja en invernaderos como el resto de sus compañeros. Tiene 31 años y se mantenía apoyado mientras nos hablaba en una de las casas, la suya, recubierta de un plástico negro muy duro e impermeable que es utilizado también en muchos invernaderos para concentrar el agua que usan para el riego. Es la primera de las casas que están ya al borde de la carretera por la que habíamos venido desde Almería hacia Níjar esa misma mañana. Justo al otro lado de la carretera hay un invernadero. Mientras charlábamos con el grupo de trabajadores migrantes apareció un enorme BMV blanco que se adentró por el camino de tierra de acceso al mismo muy despacio. Empezaron a comentar algo y les preguntamos si conocían al señor del vehículo. “Es uno de los dueños de ese cortijo. Algunos hemos trabajado ahí. Lo llevan entre él y un hermano. Tiene su coche gracias a Marruecos”, nos explicó de forma irónica. Le pedimos que nos hablara de las condiciones en las que tenían que trabajar en el campo almeriense. “Imagínate las peores condiciones posibles. Así trabajamos 14 horas todos los días de lunes a lunes. Pasamos 14 horas trabajando bajo un plástico y volvemos aquí, al asentamiento, para descansar otras cuantas horas debajo de otro plástico. ¿De verdad crees que venimos a quitar el trabajo a los españoles? ¿Qué español quiere esto?”, nos iba diciendo mientras le mirábamos atentamente. Les decimos que no creemos que vengan a quitar el trabajo a nadie. Que sabíamos de sobra que ningún español estaría dispuesto a pasarse 14 o 15 horas sembrando en un invernadero por un mísero sueldo, y solo hay que darse una pequeña vuelta para entender lo que pasa. Las paredes de plástico de los invernaderos hablan solas. Numerosas pintadas nos informan de las reivindicaciones que en la zona se están llevando a cabo respecto a las horas y al sueldo que obtienen las personas migrantes que trabajan en estas labores. ¿Cuánto cobráis por el trabajo que realizáis?, le preguntamos al chico que seguía apoyado en la pared de su casa.
“Con el sueldo de una persona pagan a dos de nosotros. Deberíamos cobrar 53 o 54 euros por jornada, pero a lo sumo recibimos 30 o 32 euros. Claro, no tienes papeles, no eres nada, por eso lo coges y te callas”.
Esto hizo que el resto de compañeros que estaban junto a él realizaran comentarios. Parecían muy frustrados con esta injusta situación que no pueden cambiar. El patrón es quien decide, quien tiene la última palabra en cuanto a la gente a la que da trabajo y respecto al sueldo que los jornaleros perciben. “Normal que se sientan así, ¿no?”, nos dijo sin perder la sonrisa y mientras señalaba con la cabeza a un grupo de subsaharianos que volvían al asentamiento en bicis al finalizar la jornada. “Esto no es vida para nadie pero es lo que hay”. En ese momento descubrimos también que una mujer salía de una de las infraviviendas con un cubo que vació a pocos metros. ¿Cuántas mujeres conviven aquí?, preguntamos. “Solo está ella. Esto no es lugar para las mujeres porque vivir aquí y así es muy duro”. ¿Cuáles son los mayores problemas que tenéis aquí, las demandas más urgentes? “Definitivamente son el agua y la luz”, nos respondió sin dudar ni un segundo. “Ahora dentro de unos días, sobre el 19 de agosto, tenemos una reunión con el dueño de estos terrenos”, nos explicó. ¿Por qué, qué quiere de vosotros? “Parece que tiene intención de construir aquí un par de invernaderos y lógicamente todos nosotros sobramos”, dijo mientras miraba a su alrededor y señalaba todas las viviendas. “Así que tendremos que marcharnos y buscar otro sitio, porque si esto es suyo no tenemos otra opción”. Le comunicamos que teníamos la intención de volver por la tarde, para hablar con otros compañeros. “La mayoría de la gente suele recogerse en casa relativamente temprano porque tienen que ir muy pronto a trabajar, pero por aquí estaremos”, nos dijo mientras nos despedíamos estrechándole la mano a todos para continuar nuestra ruta.
“El mar da menos miedo, por eso lo cruzamos”
Cuando aparecimos por allí, un grupo de cinco o seis subsaharianos estaba apuntalando varios listones de madera que serían la estructura de una nueva vivienda para unos compañeros que habían comunicado que irán a vivir allí con ellos. Nos acercamos y les preguntamos si hablaban castellano o algún idioma con el que pudiéramos comunicarnos para hacerles unas preguntas. No nos entienden pero gritan algo y a los pocos segundos un chico, de origen subsahariano también, apareció ante nosotros. Nos comentó que nos atendería sin ningún problema para contarnos cómo habían llegado todos hasta allí. Hama Marou, que así se llama el chico, nos explicó que todos sus compañeros, los que estaban trabajando en la construcción de la vivienda que habíamos visto, eran de Ghana y que llegaron a España por otra ruta diferente a la suya. Desde Libia cruzaron el Mediterráneo hasta Italia. De Italia viajaron hasta Francia y una vez allí pasaron a España. Pero le dijimos que queríamos conocer también la historia de su travesía.
Hama Marou nació el 6 de junio de 1982 en Níger. Durante todo el tiempo que duró la entrevista en el asentamiento de Atochares, en Níjar, no pude quitarme de la cabeza una sola cosa. La idea de que ambos nacimos en el mismo año, solo con unos pocos meses de diferencia, pero a miles de kilómetros de distancia. Si Hama Marou hubiera nacido en Sevilla, como yo, habrían existido muchas posibilidades de haber ido a la misma escuela, al mismo instituto, a la Universidad… de haber frecuentado los mismos lugares en los que la gente de nuestra edad pasaba el rato, se divertía o simplemente podríamos haber coincidido en algún momento en la misma ciudad por alguna razón. Pero Hama Marou nació en Níger, en el seno de una familia muy pobre, siendo el mayor de muchos hermanos a los que tuvo que dejar atrás para huir del terror de Boko Haram.
“Quedarme en Níger significaba morir asesinado. Cruzar el Mediterráneo, aun jugándome la vida, era una posibilidad de sobrevivir a todo aquello”.
Pero el viaje de Marou hasta llegar a España comenzó 9 años atrás, cuando decidió marcharse de casa perseguido por este grupo terrorista, de carácter fundamentalista islámico, activo en países de África occidental como Nigeria, Camerún, Chad, Níger o Malí. Boko Haram, que comunicó su adhesión al Estado Islámico (ISIS) en 2015, no ha dudado en utilizar métodos violentos contra la población civil para conseguir sus objetivos político-religiosos, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para muchas comunidades africanas.
Hama Marou, sobre cualquier otra cosa, lo que deseaba era no sentir miedo. Tardó dos años en hacer la ruta de Nigeria a Marruecos. ¿Cómo lo hacías durante todo ese tiempo?, preguntamos. “Simplemente trabajaba y viajaba, trabajaba y viajaba… siempre sin meterme en problemas para no tener ningún obstáculo a la hora de continuar mi camino”. Una vez allí se buscó la vida y logró sobrevivir durante siete años. ¿Y qué pasó después, por qué decidiste venir a España? Marou nos dijo que nunca se planteó cruzar el Mediterráneo porque en Marruecos sentía que vivía bien, en comparación con lo que había dejado atrás en su país natal. “Una tarde la idea me rondó la cabeza y al día siguiente decidí marcharme de allí. Me subí a una patera con 45 personas más. Estuvimos 11 horas en el agua hasta que un barco de Salvamento Marítimo nos rescató en el mar de Alborán. Yo solo quería vivir. Nos dejaron en el puerto de Algeciras y la policía nos identificó. Luego empecé a ir de ciudad en ciudad porque nos mandaron al norte, a Bilbao. Allí solo pude estar 3 días en un centro de Cruz Roja. En Bilbao me dijeron que me fuera a Almería porque aquí al menos podía trabajar en el campo y pedir papeles, pero es muy complicado y sin permiso de trabajo no tienes el de residencia. Tardé 14 días en volver desde Zaragoza a Almería, quedándome en albergues”. Desde entonces han pasado 10 meses, por eso todavía no habla apenas el castellano y se comunicaba con nosotros en francés y en inglés. ¿Sentiste miedo? “De todas las alternativas para huir de África el mar es lo que da menos miedo. Boko Haram sí que da miedo”.
Marou nos contó que nadie en el asentamiento en el que nos encontrábamos tenía papeles y que sobrevivían trabajando en invernaderos de la zona en los que pasaban 10 o 12 horas, todos los días de la semana, por 4 o 5 euros la hora. Además, desde junio a septiembre en los invernaderos no hay trabajo, por lo que muchos de ellos están todo el período estival sin ingresar absolutamente nada.
Le preguntamos por la vida en Atochares, para conocer cómo se organizan allí. Nos explicó que no hay normas específicas en el campamento. Cada persona que llega allí levanta su casa como puede y en el lugar que encuentra libre, todos conviven y se ayudan, como estaban haciendo los chicos de Ghana cuando nosotros llegamos. Marou recuerda que hace unos meses se le quemó su primera vivienda. Tuvo que rehacerla entera y todavía estaba ultimando la nueva. Marou nos llevó de ruta por el asentamiento para enseñarnos el lugar y para que pudiéramos hacernos una idea del sitio en el que estábamos. La basura y las ratas rodeaban el campamento. El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por Esperanza Pérez Felices (PSOE) jamás ha limpiado la zona aun sabiendo las condiciones en las que viven estas personas. Marou nos aseguró que lo peor allí es no tener servicios. ¿Y el agua?, preguntamos… El joven nos condujo hasta una explanada en la que vimos a varias personas cogiendo agua de una toma y a otras lavando sus ropas. Nos alegró saber que tenían agua y preguntamos si la misma era potable. “Sí, lo es. Hace algún tiempo un periodista extranjero pasó por aquí para conocer cómo estábamos y vio la situación. Buscó a gente del pueblo y con ayuda de algunos de nosotros logramos instalar esta toma de agua alargándola varios metros de la principal, que está al lado de la carretera. Aquel chico venía a hacer un reportaje y terminó facilitándonos agua”.
¿Qué te has encontrado en España? ¿Cómo te estamos tratando, Marou? “Las condiciones son mucho mejores que en Marruecos para mí. Aquí existen otras leyes que nos amparan un poco más que en Marruecos”. ¿Os molestan aquí? “No, no nos molestan entre otras cosas porque es un lugar al que no suele venir mucha gente. La policía tampoco se acerca”. ¿Y ahora? “Ahora voy a pedir asilo, protección internacional. Tengo cita en las oficinas de la Policía Nacional de Almería el 6 de septiembre para formalizar mi petición”. Marou se levantó del lugar en el que estamos sentados hablando con él y se perdió por una de las pequeñas callecitas del asentamiento en el que vive. No sabemos a dónde fue pero volvió a los cinco minutos con unos documentos en la mano y se los entregó a mi compañero que los leyó en voz alta. Se trataba de los formularios que tenía listos para entregar a la policía en septiembre. Para lograr protección internacional en el Estado español necesitaría que acreditasen que es ciudadano de Níger. El problema está en que en nuestro país no existe embajada de su país y por lo tanto tendrá que viajar hasta Francia, el Estado más cercano, para que allí donde sí hay embajada, le ayuden. Marou tiene esperanzas en lograr tramitar todo aunque reconocía que será muy complicado porque tampoco tiene dinero para un abogado.
“La delincuencia no tiene nacionalidad”
Spitou Mendy se marchó de Senegal hace 20 años pero hizo mucho hincapié, cuando fuimos hasta su casa en Almería para entrevistarle, en que su proceso migratorio ha sido muy distinto al de otras personas en parecidas circunstancias. Si bien es cierto que ha trabajado mucho en el campo almeriense y en condiciones de semiesclavitud, su llegada al Estado español no fue traumática si la comparamos con las experiencias de otras personas que deciden enfrentarse al mar. Ha colaborado con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y con diversos colectivos en defensa de la personas migrante y trabajadora.
Spitou era profesor en Senegal. En 1998 uno de sus hermanos falleció repentinamente, dejándole a su cargo dos niñas. Spitou ya tenía una hija y más tarde adoptó a la de su segunda compañera. “Tuve que atenderlas y criarlas a todas, era mi responsabilidad. Actualmente las cuatro están en Europa, trabajando”. Nuestro entrevistado explica que en África la cultura familiar es diferente a la nuestra. “Allí se tienen muchos hijos. Hay familias que pueden tener 8 o 10 hijos. Mi gente sale de nuestra tierra porque hay problemas. Problemas de tipo económico o bien por guerras… la gente en la mayoría de las ocasiones no tiene forma de poder mantenerse y por eso decide salir de allí”.
Durante 13 años en los que trabajó como profesor en Senegal en la enseñanza privada, Spitou también fue sindicalista. Militó en el Sindicato Nacional de la Educación Privada Católica del Senegal (SNECS). Tenía claro que como trabajador debía organizarse y así lo hizo en su país durante los años en los que se dedicó a la docencia. Reconoce durante la entrevista que hacer sindicalismo en este ámbito no fue nada fácil, y durante la última etapa en la que compaginaba ambas actividades enfermó. Todo se volvió en contra y por eso decidió marcharse a Europa. Logró salir de Senegal con un visado para Francia y una vez allí estableció contacto con unos primos que llevaban años en España. Le dijeron que en La Mojonera podría encontrar trabajo. Spitou volvió a ponerse en marcha y se instaló en Almería. Llegó a principios de agosto y esa misma semana comenzó a trabajar en uno de los muchos invernaderos que existen en la zona. Para Spitou, trabajar en el campo no era ningún problema. Lo había hecho antes, desde los 17 años y mientras acudía al instituto en su país natal. Las condiciones eran duras y aunque con el dinero que empezaba a ganar podía ayudar a su gente en Senegal, también lo dejaba casi en la miseria, y apenas consiguía sobrevivir.
Spitou coincide, al contarnos su experiencia, con lo que ya nos habían explicado los chicos marroquíes del asentamiento de Los Albaricoques. La falta de documentación es garantía para que estas personas puedan sufrir explotación laboral en los invernaderos.
Las personas migrantes, al no tener “papeles” no se enfrentan a empresarios para exigir un jornal justo.
Nuestro entrevistado también hace alusión a la Ley de Extranjería, un entramado normativo bastante oscuro, todo lo contrario a lo que en teoría debería ser una “ley”. En esta ley se explica cómo tienen que venir las personas extranjeras a nuestro país. La única manera “legal” es a través del visado, un procedimiento complicado por la gran cantidad de requisitos que tiene. La Ley de Extranjería que actualmente tenemos en vigor es represora, contempla elevadas sanciones encaminadas a impedir la entrada de personas migrantes en el Estado español. Además, para quienes hayan podido acceder al país, la ley dispone una serie de sanciones con el único fin u objetivo de terminar expulsando a la gente. Podríamos decir que la actual Ley de Extranjería solo tiene beneficios para las personas extranjeras ricas.
Spitou comentaba que en base a esta normativa lo más importante para una persona migrante es demostrar “arraigo”, manifestar durante un largo período de tiempo que has vivido y trabajado en España de manera continuada para así poder disfrutar de ciertos derechos como ciudadano, y esto es muy complicado debido a las grandes contradicciones que encierra la propia ley. “Puedes demostrar que llevas un tiempo en España enseñando el resguardo de haber estado mandando dinero a tu familia en tu país de origen, para ayudarles, pero enseguida te podrán preguntar en base a esta ley, qué haces mandando dinero si no tienes los documentos necesarios que te permitirían trabajar aquí. Luego te preguntarían cómo lo has hecho para obtener ese dinero y de dónde lo has sacado, etc.”.
Spitou explica durante nuestra charla que integrarse en la sociedad y en el lugar al que había llegado fue para él durante mucho tiempo uno de sus principales objetivos. En 2002 comenzó a colaborar con el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Militar en esta organización le sirvió por un lado para trazar lazos con otros trabajadores en sus mismas o parecidas circunstancias, y por otro para sentirse un poco más respaldado como trabajador migrante. En 2004 también logró un contrato en Canarias, pero solo se quedó allí 6 meses. Había logrado tener una vida, con gente amiga, en Almería y echaba de menos este lugar. Para Spitou la integración fue muy importante. Él lo tenía más fácil que otras personas porque en su país estudió castellano. Cuando llegó a La Mojonera, recuerda, que gran parte de su tiempo libre lo pasó en la biblioteca municipal. “Mi primera amiga en La Mojonera fue la señora bibliotecaria”, nos dice.
Sin embargo, Spitou recalca que su proyecto migratorio fue singular, muy diferente al de otras personas. “Ellos han sufrido mucho más que yo, seguramente, jugándose la vida. Yo he sufrido sobre todo soledad. Pero he tenido una gran ventaja porque al conocer la lengua del país al que llegué me he podido integrar de una manera más rápida, y esto sin duda es algo a mi favor. La mayoría de las personas que llegan a España no quiere volver a estos lugares de origen. Hacerlo es volver al sufrimiento. Además, también es cierto que muchas de estas personas cuando viajan hacia España lo hacen porque es la puerta más cercana a ellas para entrar en Europa. Una vez aquí, continúan su camino hacia otros países de la Unión Europea”.
Le preguntamos cómo le ha tratado la gente en general durante todos estos años que lleva viviendo en nuestro país. Spitou reconoce que él nunca esperó que la gente se acercara a él, sino que él tomaba la iniciativa en la mayoría de las ocasiones y terminaba acercándose a la gente. “Cuando llegué a La Mojonera yo era uno de los primeros negros que empezaban a vivir por esta zona. Era normal que algunas personas no te esperasen en determinados lugares, como podía ser la biblioteca, pero no lo hacían desde una postura de rechazo, sino de sorpresa. Mi amiga la bibliotecaria, por ejemplo, me preguntaba con asombro si entendía los libros que consultaba”.
Spitou cree que el “rechazo” al desconocido, al que no es igual, es algo “natural” en cualquier cultura. Sin embargo, y de manera general, él no puede decir que la sociedad occidental le haya tratado mal. “Por circunstancias me he movido por España y por Europa, y en general me he visto bien tratado. No obstante siempre hay alguien que te hace la pregunta ¿y tú qué haces aquí, por qué estás aquí?, para después argumentar que por tu culpa, por el hecho de que tú hayas decidido marcharte de tu país e irte a otro las personas de ese lugar al que has llegado no tienen trabajo. Yo, a esas personas, siempre les doy la misma respuesta… ¿cómo voy a competir yo, un negro sin documentación, con tu hijo o nieto? Que se venga al invernadero en el que trabajo conmigo”.
Spitou dice que en el invernadero en el que ahora trabaja hay una plantilla de 77 personas. De esas, solo 3 son españoles pero de etnia gitana. El resto de personas son de origen subsahariano o marroquí. Coincide en la explicación que nos daban en uno de los asentamientos que habíamos visitado anteriormente. El español no quiere trabajar 10 o 12 horas bajo un plástico, pero paralelamente a esta realidad se ha difundido el discurso con el que la extrema derecha ha logrado llegar a las instituciones democráticas. El discurso racista y xenófobo de que las personas migrantes quitan el trabajo a las personas autóctonas y además viven por encima de las posibilidades del propio Estado. Según Spitou, el problema está en que algunos partidos españoles no han sabido (o no han querido) explicar a los ciudadanos el origen de la crisis. “Han sabido manipular el contexto para crear un miedo irracional hacia determinados colectivos de personas, como el de las migrantes”, señala el senegalés.
Los abusos a los que estas personas están expuestas son muchos y muy diversos. Spitou ha tenido en innumerables ocasiones que ayudar a algún compañero en este sentido. “Cuando algún migrante tiene un problema con la policía, porque sufren muchas identificaciones y de manera constante, no denuncia en la mayoría de los casos los abusos a los que haya podido ser sometido por miedo a represalias. El mayor de los miedos, sin duda, es a que te deporten. Y como la mayoría no sabe expresarse bien en castellano se mantiene en silencio. Luego está el hecho de que si la policía te detiene la gente siempre va a pensar que será porque algo habrás hecho anteriormente, sin cuestionarse otras circunstancias”.
Spitou recuerda que cuando pisó por primera vez España lo hizo estando en el gobierno José María Aznar (PP). Desde entonces lleva escuchando que con la llegada de personas migrantes llegan también potenciales delincuentes, y que los índices de los delitos cometidos aumentan. “Sin embargo, después de 20 años en viviendo aquí solo conozco una cárcel, la que tenemos aquí cerca, y está llena de blancos. No he visto que desde entonces, si es cierto lo que dicen acerca del aumento de los delitos causados por las personas migrantes, el gobierno haya construido ningún otro centro penitenciario. Por eso creo que los medios de comunicación deben tener también una importante responsabilidad a la hora de exponer las cosas que ocurren, cuando informan de los sucesos delictivos que pueden ocurrir en las ciudades, por la delincuencia no tiene nacionalidad, como tampoco lo tiene el machismo, por ejemplo”, argumenta nuestro entrevistado, “porque estas formas de contar las cosas solo alimentan más las teorías de los grupos y formaciones de extrema derecha”.
Spitou termina de explicarnos en nuestra entrevista, y en relación al auge y el apoyo que formaciones políticas con estas ideas han tenido en la zona, que para estos sectores de la sociedad el migrante bueno sería aquel que llega aquí solamente a trabajar en lo que otros no quieren y que además lo hace sin rechistar, es decir, sin levantar la voz exigiendo derechos fundamentales o para intentar aspirar a una vida medio digna. “Estos serían los inmigrantes perfectos, a los que la extrema derecha no rechazaría ni acusaría de venir a delinquir o a vivir por encima de las posibilidades del resto de ciudadanos”.
Olvidados. Invisibles
Los propios habitantes de estos asentamientos reconocen que hay períodos de tiempo en los que nadie “se acuerda de ellos”, y coinciden en que lo más urgente es el agua y la luz, aunque solo se conforman con que los servicios de limpieza pasaran alguna vez por allí.
La situación en la que viven estos seres humanos no es algo desconocido. Se han realizado cientos de reportajes, entrevistas, documentales e informaciones al respecto. Los asentamientos se encuentran en algunos casos, como el de ‘Los Albaricoques’, a pie de carretera, visibles para cualquier persona que viaje por la misma. Sin embargo, nadie (o casi nadie) hace nada por mejorar, aunque sea un poco, el día a día de estas personas. Gente que ha sufrido mucho escapando de su país natal y que sigue sufriendo para poder sobrevivir cada día.
Muchos de ellos se han resignado a creer que realmente son seres humanos “ilegales”, y han interiorizado la desesperanza sintiendo que merecen esa vida.
Ningún ser humano merece vivir en estas condiciones y la clase política de la provincia, sobre todo, conoce a la perfección lo que ocurre con ellos. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar y los del Ayuntamiento de Almería no mitigan las necesidades que tienen estas personas cada día. Independientemente de que desde el consistorio de turno se habiliten lugares para atender a personas con algún problema de estas características, o parecidas, no es la solución más inmediata. Dicho de otro modo, si tu chabola se quema –como ocurrió no hace demasiados meses en uno de estos asentamientos de personas migrantes y trabajadoras de invernaderos- poco o nada podrás hacer si desde las instituciones públicas solo te facilitan algunos kits de higiene personal compuestos por un cepillo de dientes, un pequeño tubo de dentífrico y un poco de gel. Algunos de estos trabajadores tuvieron que rehacer de nuevo su infravivienda para poder tener un lugar en el que cobijarse.
No es creíble que un consistorio como el de Almería o como el de Níjar no pueda hacer “algo más” por estos seres humanos, excluidos socialmente, migrantes y pobres, que solo están intentando sobrevivir. Y sobrevivir nunca ha sido un delito. Que se lo digan a nuestros abuelos y abuelas.
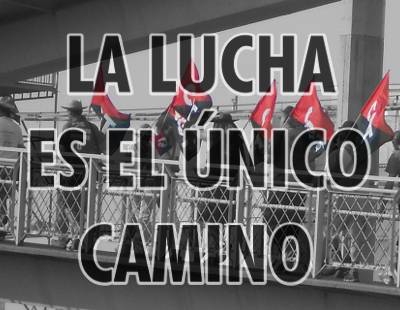
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!


