Filosofía
Marx 'sive' Spinoza. Sobre materialismo e inmanencia
Frente a quienes plantean en Marx una sorprendente filiación platónica o kantiana, parece más coherente intentar establecer un vínculo con la tradición materialista que, desde la Antigüedad, ha atravesado la historia de la filosofía y de la que Spinoza es un hito imprescindible.
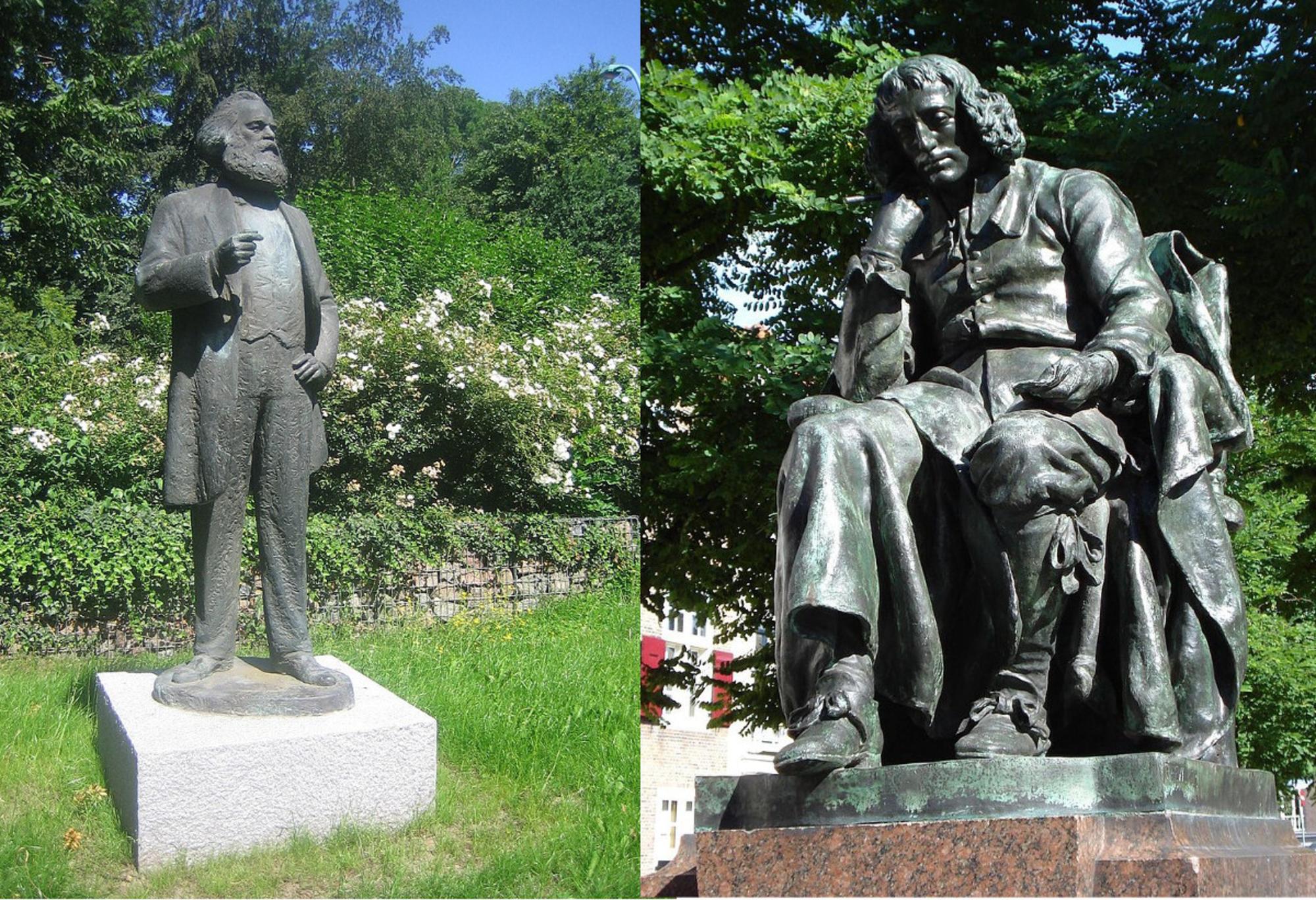
En 1986, Deleuze redacta un texto sobre Foucault en el que realiza una importante precisión con respecto a uno de los tópicos que se ha convertido en central en la filosofía del siglo XX: la muerte de dios. Deleuze apunta, con razón, que la muerte de dios, antes de ser uno de los más celebrados episodios de la filosofía de Nietzsche, ya había sido clave de bóveda de la obra de Ludwig Feuerbach. La apreciación deleuziana, a mi modo de ver, no pretende hacer de menos a un autor, Nietzsche, que es referencia fundamental en la construcción de su pensamiento. Más bien intenta subrayar la importancia del pensamiento materialista, léase inmanentista, a lo largo del siglo XIX, indicando, de ese modo, el vínculo que une a Marx, discípulo directo de Feuerbach en estas cuestiones, y Nietzsche.
Sin embargo, la apreciación deleuziana se queda sorprendentemente corta, pues si de remitirse a la muerte de dios se trata, existe otra geografía en la Modernidad cuyos perfiles no pueden ser entendidos sin acudir al ateísmo como piedra de toque de toda concepción ontológica. Me refiero, evidentemente, a Spinoza. Su Deus sive Natura, como magníficamente apuntó Althusser, no es sino una «suprema estrategia» para hacer de una naturaleza sin dios el fundamento de su reflexión filosófica. Spinoza, Feuerbach, Marx, Nietzsche, por tanto, como expresión de la línea atea, materialista, inmanentista, de la Modernidad. Recordemos, pues viene al caso, la referencia, también althusseriana, a la «corriente subterránea del materialismo del encuentro», que perfila un vínculo entre los mencionados autores y los grandes materialistas de la Antigüedad, Demócrito, Epicuro o Lucrecio.
Marx y Spinoza
Las referencias de Marx a Spinoza no son ciertamente extensas, como bien subraya en su magnífico análisis sobre la cuestión Nicolás González Varela en la introducción al Cuaderno Spinoza, ese cuaderno en el que Marx, como era su costumbre con diferentes autores, toma notas y hace observaciones sobre el Tratado teológico político de Spinoza. Sin embargo, la referencia explícita no resulta imprescindible para encontrar vínculos entre autores. Así lo señaló, por ejemplo, Lissagaray, cronista privilegiado de la Comuna de París de 1871, quien habla de Marx como “el genial investigador, desterrado de Alemania y de Francia, que aplicó a la ciencia social el método de Spinoza”, valoración compartida por una de las mentes más lúcidas del marxismo de principios del siglo XX, Antonio Labriola.
Pero, a pesar de esa ausencia, hay, junto con el ateísmo, diversas cuestiones en las que la cercanía de Marx y Spinoza resulta muy clara. Por ejemplo, su elogio compartido de la tradición materialista de la Antigüedad.
Marx dedica, en 1841, al tiempo que redactaba su Cuaderno Spinoza, su tesis doctoral a la comparación de las filosofías de Demócrito y Epicuro, autores ampliamente reivindicados por Spinoza, frente a los cuentos de vieja que, Spinoza 'dixit', nos narran Sócrates, Platón o Aristóteles.
Recordemos que Marx dedica, en 1841, al tiempo que redactaba su Cuaderno Spinoza, su tesis doctoral a la comparación de las filosofías de Demócrito y Epicuro, autores ampliamente reivindicados por Spinoza, frente a los cuentos de vieja que, Spinoza dixit, nos narran Sócrates, Platón o Aristóteles. Y cuando se comparten tradiciones, es muy probable que se compartan también preocupaciones y problemas. Así, por ejemplo, podemos encontrar en Marx y Spinoza, de modo más explícito en el primero que en el segundo, una valoración de la vida como fuente productora del pensar subjetivo. Los pasajes en los que Marx y Engels hacen referencia a la vida como origen de la conciencia subjetiva son muy numerosos, el más conocido es aquel de La ideología alemana en el que se argumenta, contundentemente, que es “la vida la que determina la conciencia”. Argumento que se nos antoja no demasiado alejado de aquel que utiliza Spinoza, en su Ética, para explicar la génesis de ese artefacto teórico, las nociones comunes, que deben sustituir a los ineficaces conceptos de la tradición idealista. Escribe Spinoza: “De ahí se sigue que el alma es tanto más apta para percibir adecuadamente muchas cosas, cuantas más cosas en común tiene su cuerpo con otros cuerpos”. La comunidad de vida como fundamento para una mirada compartida sobre la realidad.
También pudiéramos señalar que existe entre Marx y Spinoza una cercana concepción de la libertad subjetiva, que es entendida en vínculo insoslayable con unas condiciones materiales que no pueden, en modo alguno, ser obviadas, pero que podrán ser moldeadas con una cierta eficacia cuanto mayor conocimiento tengamos de sus mecanismos y cuantos más sujetos aunemos nuestros empeños en una tarea común. Potencia y colectividad van de la mano en Spinoza y Marx.
En todo caso, y más allá de referencias concretas, creo que unen a Marx y Spinoza dos cuestiones fundamentales en el ámbito antropológico, y que vienen derivadas de su común ateísmo. Por un lado, una posición abiertamente antihumanista. Es cierto que ha habido un esfuerzo por hacer de Marx, a partir de una peculiar lectura de alguno de sus textos, un humanista, acuñando ese escandaloso oxímoron de «humanismo marxista» que, en buena parte, como ya intuyó Althusser, no es sino una respuesta vergonzante, por parte del marxismo oficialista, a los crímenes del estalinismo. Pero para denunciar a Stalin no hacía falta, en modo alguno, volverse humanista o idealista, de eso, lo segundo, bastante tenía ya el camarada Iosif, como se han encargado de subrayar numerosos teóricos, entre ellos el Lukács de la Ontología del ser social. Sin embargo, los textos de Marx, en su mayoría, impiden una lectura semejante. Incluso en el más mencionado de ellos como expresión de ese humanismo, los Manuscritos del 44, existe una contundente caracterización del individuo como “ser social (…), existencia subjetiva de la sociedad, que se piensa y se siente a sí misma”, en un gesto muy alejado, por tanto, del esencialismo que acompaña a toda posición humanista y que, como recuerda Stirner, no es sino reflejo de una posición de base teológica. Si quisiéramos una referencia más explícita, podríamos encontrarla, nuevamente, en La ideología alemana, donde, con su tono jocoso tan habitual, Marx y Engels hacen una crítica del humanismo de Hess, quien había argumentado que en el humanismo “se borran todas las disputas en torno a lo nombres: ¿para qué comunistas, para qué socialistas? Todos somos hombres”; a lo que Marx y Engels contestan: “¿para qué hombres, para qué bestias, para qué plantas, para qué piedras?. ¡Todos somos cuerpos!”. Por su parte, la negación de una naturaleza humana compartida, ese tópico tan extendido en la Modernidad dominante, aparece en el conjunto de la obra de Spinoza.
En segundo lugar, recorre ambas teorizaciones una antropología de la diferencia en la que se subraya la singularidad de los sujetos. Spinoza expone, en su Ética, que un mismo objeto puede afectar de diferentes maneras a diferentes sujetos y que, también, un mismo objeto puede afectar de modo diferente a un mismo sujeto en diferentes momentos. Por su parte, Marx no solo teoriza una antropología de la diferencia, como puede constatarse en diferentes pasajes, muy especialmente en la Tesis VI sobre Feuerbach, en la que define la esencia humana como el “conjunto de sus relaciones sociales”, sino que incluso deriva de ella consecuencia políticas, al entender el comunismo como una sociedad atenta a las diferencia subjetivas. Lejos de ser una sociedad de la igualdad, el comunismo es una sociedad de la diferencia en la que cada uno aportará en función de sus capacidades y recibirá en función de sus necesidades, según apuntó en la Crítica del programa de Gotha. Como señala Balibar: “El comunismo no es igualitarismo (…) sino diferenciación de las individualidades”.
Marxismo e inmanencia
La cercanía entre Marx y Spinoza viene a cuento, en parte, por las críticas que hacia mi último libro sobre Marx, El dispositivo K. Marx, ha realizado mi querido colega Carlos Fernández Liria en su Marx 1857, donde tiene a bien despellejarme en un capítulo titulado “Apunte sobre la interpretación «inmanentista»”. Allí, con su habitual tono bronco, áspero, que no le tengo demasiado en cuenta porque (creo) estamos en la misma trinchera, descalifica mi ―pésima― lectura de Marx porque se asienta, según entiende Liria, en una “traducción malograda” de los Grundrisse. Doble problema, por tanto, mala traducción y pésima lectura de una mala traducción.
En esa pésima lectura de los Grundrisse argumento, siguiendo casi línea por línea las primeras páginas del capítulo titulado “El método de la economía política”, que es posible encontrar en ellas una rigurosa epistemología de carácter materialista y que nada tendría que ver con esas burdas lecturas que se apoyan en un breve fragmento del prólogo de 1859 a la Contribución a la crítica de la economía política, donde se defiende la conocida teoría del reflejo, en la que la superestructura es reflejo mecánico de la estructura social, es decir, del modo de producción. Lectura pobre y sesgada que ignora que, solo unas líneas más abajo, Marx corrige el tiro y argumenta que es la realidad social ―un concepto mucho más amplio, sin duda, que el de modo de producción― la que determina la conciencia subjetiva.
Mientras algunos nos empeñamos en vincular a Marx con la tradición materialista previa y posterior, [...] Fernández Liria nos presenta un Marx entroncado con la tradición idealista, tanto platónica como kantiana.
Pero volvamos a los Grundrisse. No voy a seguir paso a paso la argumentación, pues se puede encontrar en mi mencionado libro, pero sí que subrayaré la conclusión, con palabras de Marx: “En el método teórico el sujeto, la sociedad, tiene que estar siempre presente como presupuesto de la representación”, lo que me sirve para argumentar que el individuo percibe la realidad desde los efectos que su sociedad produce sobre él, pues el sujeto es, nos lo ha dicho Marx en sus Tesis sobre Feuerbach, un constructo social. Es decir, estamos ante una lectura de la realidad por parte del sujeto con un triple condicionamiento: el del momento histórico, el del contexto social y el de las relaciones sociales concretas a las que está sometido el sujeto. Pura lógica materialista, entiendo, sobre todo cuando el materialismo se dice histórico.
Liria viene a objetar dos cuestiones. La primera, lo hemos dicho, una mala traducción, pues entiende que allí donde dice, en alemán, Subjekt, debiera traducirse, a diferencia de lo que se hace en la OME por parte de Javier Pérez Royo, tema y no sujeto. Ciertamente, pudiera tener razón Liria. Pero aunque la tuviera, cosa cuestionable, el asunto no variaría un milímetro, como puede comprobarse efectuando el sugerido cambio unas líneas más arriba. Marx sigue diciendo que la sociedad, sea sujeto o tema, “tiene que estar presente como presupuesto de la representación”. Queda neutralizada la objeción referida a la traducción, puesto que esta es irrelevante.
La segunda resulta mucho más sorprendente, en la medida en que Liria considera incorrecto que una posición materialista haga referencia a la historia y a la sociedad, pues considera que esas referencias incurren en historicismo y sociologismo. La verdad es que se me antoja tremendamente complicado entender a Marx, teórico del materialismo histórico, desvinculado de la historia y la sociedad, sobre todo cuando, lo acabamos de leer, Marx subraya que la sociedad, que es histórica, evidentemente, debe aparecer como presupuesto de toda representación. Expulsar la historia y la sociedad del marxismo es un ejercicio verdaderamente sorprendente, contra el que ya se sublevaron Lukács y Korsch, abogando este último por la necesidad de aplicar “el materialismo histórico al materialismo histórico”, único modo de escapar a los dogmatismos que comenzaba a destilar la III Internacional.
Pero lo más sorprendente de la crítica de Liria es que, para descalificar mi lectura de Marx lanza contra mí un dardo definitivo, el siguiente: “La conclusión es de lo más coherente, por más que sea estremecedora: «es la vida la que produce la conciencia»”. Es decir, estremece a Liria no una frase mía, sino de Marx, ya que ese segundo entrecomillado refiere a una frase literal de La ideología alemana. A lo que añade Liria: “Se trata de todo lo contrario de lo que, por nuestra parte, estamos encontrando en el texto de Marx, en donde, ante todo, hemos localizado un corte epistemológico sin retorno entre la vida y el conocimiento (…). Para nosotros, el enemigo del conocimiento es la vida”. Sorprendente inquina a la vida que hace de la filosofía, al parecer, cosa de zombies.
En definitiva, lo que a Liria molesta no es una interpretación de Marx, sino el propio texto de Marx. No solo lo corrobora el que la crítica fundamental que hace a mi interpretación se sustancia en una frase de Marx, sino en la descalificación de diferentes textos de Marx en los que se apoya mi lectura. Así, las Tesis sobre Feuerbach son “un escuálido borrador de 1844, garrapateado en una página perdida”, la segunda de ellas “el peor texto, probablemente, de cuantos Marx escribiera en su vida”, mientras que la expresión de Engels de que “la prueba del pudding está en comérselo” es “una salida de pata de banco”. Quizá Liria añore también que la “crítica roedora de los ratones” a la que Marx y Engels abandonaron La ideología alemana no resultara más efectiva.
Cuestión de tradiciones
En el fondo de la polémica creo que late, en realidad, un problema de tradiciones. Y así, mientras algunos nos empeñamos en vincular a Marx con la tradición materialista previa y posterior, en coherencia, por otra parte, con el propio Marx y con lo que apunta Althusser, gran admirador de Spinoza, Fernández Liria nos presenta un Marx entroncado con la tradición idealista, tanto platónica como kantiana. Lo que es tanto como querer vincular a Tomás de Aquino con Epicuro. Difícil gesto el de conciliar a un autor radicalmente democrático y defensor de los derechos del demos con quienes se convirtieron en los más reaccionarios críticos de la participación popular y tomaron partido abierto por las posiciones aristocráticas en el contexto de una cruenta guerra civil, como cualquier historiador de la filosofía que tenga mínimamente en cuenta el contexto histórico debe tener claro. Difícil gesto el de conciliar el materialismo marxiano con los cuentos de vieja, Spinoza dixit, en los que se sustenta la ontología platónica y que sustenta, por otro lado, su reaccionaria filosofía política. No es de extrañar, en ese sentido, la malquerencia de Liria con respecto a la vida. No en vano Platón se aleja radicalmente de ella, del mundo de la vida, para inventar un “trasmundo” de esencias coaguladas, ahistóricas, asociales, trascendentes, que abrirán la puerta de par en par al mundo de la muerte, que no de la vida, del cristianismo. Platón es el más fiel aliado del pensamiento religioso, aquel que Marx cree obligado combatir para fundar un discurso materialista. No es de extrañar que a Liria no le encajen esos textos, tantos, en los que Marx habló de la vida. En todo caso, lo que es seguro es que La ideología alemana, las Tesis sobre Feuerbach, salieron de la pluma de Marx. Y que, desde luego, nunca redactó ni la Apología de Sócrates ni La metafísica de las costumbres.
Filosofía
Capitalismo, estructuras y pasiones. Hibridando a Marx con Spinoza
Filosofía
El materialismo, la vida
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
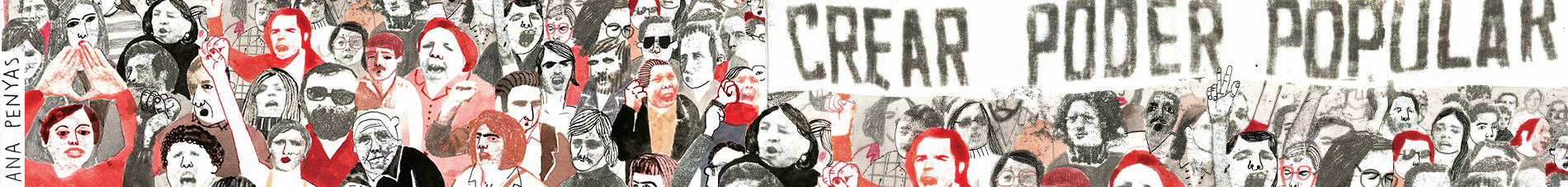


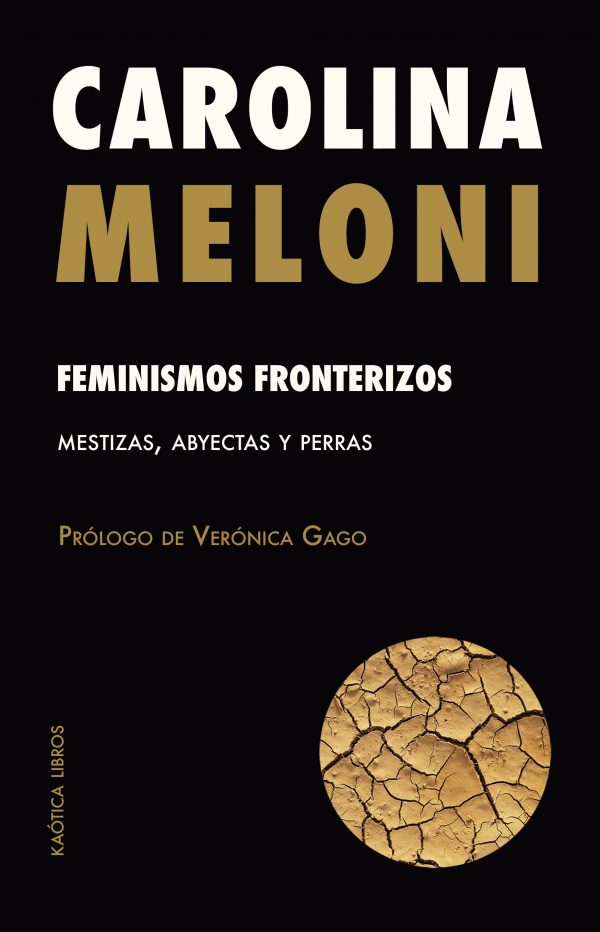
.jpg?v=63939251485 2000w)
.jpg?v=63939251485 2000w)