Salud
La enfermedad de Huntington: los rostros de una dolencia invisible

IG @asieraldea
Hace nueve años este reportaje habría sido imposible, pero el pasado mes de diciembre todo cambió. Imposible porque una de sus protagonistas, Ainara Ortiz, reconoce que no hubiera aceptado la entrevista. El hecho que detonó el cambió fue la respuesta al nubarrón que ocultaba su cabeza durante todo ese tiempo. Las pruebas eran definitivas: Ainara no tenía Huntington, la enfermedad que le fue anunciada oficialmente a su padre, Víctor Ortiz, en 2016. Esta enfermedad neurodegenerativa se hereda al 50%. Una suerte de cara o cruz que Ainara jugó pensando que perdía. “Estaba tan segura de que la tenía que finalmente decidí hacerme las pruebas. Soy enfermera, tengo personas a mi cargo, y no podía seguir trabajando, poniendo medicación y demás cosas, sabiéndolo”, comparte.
Se escribe oficialmente porque Víctor llevaba padeciendo de Huntington veinte años antes de saberlo, cuando comenzaron los primeros síntomas alrededor de los 40 años. Durante dos décadas sabían que le ocurría algo, pero se erró en la etiqueta. “Le dijeron que tenía piernas inquietas”, recuerda Ainara.
Estos nueve años han sido para Ainara una alerta constante, un período en el que la alarma se disparaba a la más mínima señal. Un movimiento repentino de pierna, un descuido, un olvido. Cada uno de ellos podía significar la confirmación que se volvía más real con el tiempo. Su mayor miedo era también el de sus padres. “Yo me acuerdo de que, cuando se lo diagnosticaron a Víctor, lo que más le preocupaba era que su hija y sus nietos lo heredaran, eso era para él lo más angustioso”, comparte Begoña Lázaro, madre de Ainara y exmujer de Víctor.
En su caso, la angustia era por partida doble por culpa del tiempo. A diferencia de su padre, a quien cuida en la casa que comparten, ella no iba a poder hacer lo mismo con su hija o descendientes cuando la cosa fuese realmente mal.
Como suele ocurrir con esta enfermedad, los primeros síntomas se manifestaron cuando Víctor rondaba los 40 años. No fue hasta que se acentuó la degradación, cuando la enfermedad ya mostraba su auténtica cara, que empezaron a sospechar. “Llegó un punto que parecía un muñeco de trapo. Entonces fue al neurólogo”, dice Ainara. A diferencia de ella, creyeron que la prueba saldría negativa, que era por descartar. Ainara vivía por aquel entonces en Bilbao y se enteró de la noticia por llamada. “Me quedé devastada. Empecé a mirar todo lo que era Huntington”, rememora.
Huntington. Una palabra que explosiona cuando años atrás había pasado inadvertida en alguna clase en la universidad. Poco recordaba Ainara, aunque Begoña sí que había conservado algunos conceptos durante sus años como estudiante de Psicología. “A mí se me quedó sobre todo que era hereditaria al 50%, que hacia los 40 años se manifestaba… —la voz de Begoña se apaga—. Remonta: “Que, bueno, que la gente se moría. Eso fue lo que se me quedó”.
“Se trata de una enfermedad poco conocida, hasta el punto de que incluso dentro del sistema sanitario muchos profesionales no saben identificarla”, explica la biotecnóloga Ainara Ruiz de Sabando
El diagnóstico de la enfermedad de Huntington puede ser complicado, ya que sus síntomas son muy variables y pueden confundirse con los de otras enfermedades. Además, la falta de familiaridad con la enfermedad dentro del ámbito sanitario dificulta su reconocimiento y manejo. “Es uno de los grandes desafíos: se trata de una enfermedad poco conocida, hasta el punto de que incluso dentro del sistema sanitario muchos profesionales no saben identificarla”, explica la biotecnóloga Ainara Ruiz de Sabando, quien dedicó su tesis doctoral al Huntington.
Esta limitación complica disponer de una base de datos que arrope a todos los pacientes. El estudio que llevó a cabo Ruiz de Sabando estimó que la enfermedad afecta a cinco de cada 100.000 personas, un dato similar al de otras investigaciones en España. La Federación Española de Personas Afectadas por la Enfermedad de Huntington estima que existen alrededor de 4.000 personas con Huntington en España y 15.000 más en riesgo.
La esperanza de vida es de 15 a 20 años desde el debut de los síntomas motores. Los síntomas son progresivos, se agravan con el tiempo y afectan cada vez más a la autonomía del paciente.
Como ilustra Ruiz de Sabando, hay tres síntomas principales. Los signos motores, los más característicos de la enfermedad, incluyen movimientos involuntarios, dificultades en el equilibrio, torpeza o problemas para tragar. También se produce un deterioro cognitivo, que afecta la capacidad de organización y la realización de tareas diarias. Además, hay síntomas psiquiátricos frecuentes, como depresión, irritabilidad o ansiedad. “El cuadro clínico es amplio y varía mucho entre los pacientes”, señala Ruiz de Sabando.
“Las revisiones en neurología son cada seis meses y es dificilísimo contactar con la neuróloga, tiene que ser una interconsulta a través del médico de familia”, lamenta Begoña
Madre e hija coinciden en este camino que describe la biotecnóloga. Una ruta que continúa siendo extraña y desconcertante dentro de los mapas de sanitarios y servicios sociales. “Hay un desconocimiento total”, resume Ainara. Tratar esta enfermedad tan compleja supone acudir al prueba y error, una especie de apagar fuegos. Ambas describen un vaivén de medicamentos, aumentos de dosis, luego cambios de pastillas entre diferentes profesionales. Probar, probar y probar. Lo habitual es que los profesionales por los que pasa Víctor carezcan de comunicación entre ellos, como cuentan Ainara y Begoña. Para esta última, una de las cuestiones más graves es la falta de un seguimiento. “Las revisiones en neurología son cada seis meses y es dificilísimo contactar con la neuróloga, tiene que ser una interconsulta a través del médico de familia”, lamenta.
Vecinas de Pamplona, consideran que lo más apremiante sería disponer de un equipo multidisciplinar para poder atender este tipo de casos. Echan en falta una mayor formación de los sanitarios, aunque no dudan de su buena voluntad. “La neuróloga y la psiquiatra son un encanto, pero no consiguen manejar la enfermedad”, apunta Begoña. Dada la falta de recursos del sistema público de salud, solicitaron a la médica de cabecera que le derivase a la clínica privada Josefina Arregui, ubicada en Alsasua, donde pudieron recibir una mayor atención.
La lentitud del sistema ha supuesto que hayan tenido que esperar un año hasta que Víctor ha podido acudir a un centro de día, al que va desde hace un mes de lunes a viernes por la mañana. El siguiente paso, una residencia, pero “tampoco hay un sitio especialmente preparado”, sostiene Begoña.
Una de las espinas clavadas de Begoña en todo este proceso ha sido la creación de una asociación que por motivos de salud nunca pudo levantar. En la actualidad, Navarra carece de una entidad que acoja a estas personas y les ofrezca un acompañamiento a ellas y sus familias. “Sientes mucha soledad y abandono por parte de los servicios públicos”, denuncia Begoña.
Navarra carece de una entidad que acoja a estas personas y les ofrezca un acompañamiento. “Sientes mucha soledad y abandono por parte de los servicios públicos”, denuncia Begoña
Como ocurre con muchas enfermedades neurodegenerativas, donde los síntomas pueden ser malinterpretados —se pueden confundir con personas ebrias o desorientadas— e incluso generar rechazo, el tabú ha cosido bocas y taponado oídos a lo largo de los años acerca de esta enfermedad. “En algunas poblaciones se ha visto como una maldición e históricamente se ha ocultado. Es complicado encontrar a alguien que quiera compartir su historia, mucha gente no lo hace”, asegura Ruiz de Sabando. En el caso de la familia Ortiz-Lázaro, “nunca hemos sentido vergüenza”, dice Ainara, y lo han compartido con normalidad entre sus cercanos.
Mamá, tengo la enfermedad del 'abu'
Desconocen quién fue el primer caso de su familia, pero la enfermedad de Huntington se extiende también a un hermano de Víctor, aunque creen que podría haber más casos dentro de esa generación.. Más arriba, sin test genéticos, la línea se difumina.
Como explica Ruiz de Sabando, vivir en riesgo de enfermedad de Huntington se compara con estar “bajo la espada de Damocles”, una incertidumbre constante que deja a las personas atrapadas entre el temor de ser portadoras y la esperanza de no serlo. Esta situación puede generar una ansiedad significativa y otros trastornos psicológicos, llevando a una hipervigilancia extrema ante cualquier posible síntoma. “Además, varios testimonios señalan que este estado da lugar a un duelo anticipatorio, un proceso en el que las personas afrontan de antemano las posibles pérdidas que la enfermedad podría traer”, señala la experta.
Los hijos de Ainara comenzaban a tomar conciencia de que quizá algún día formarían parte de la cadena. El verano pasado, Eneko, el pequeño de los dos hijos de Ainara, creía que sus problemas al tragar, provocados por su esofagitis, eran en realidad por los mismos motivos que su abuelo. “Me decía: ‘Creo que tengo la enfermedad del abu’”. También a su hermana mayor, Irati, le ocurría lo mismo. “A veces si se me movía la pierna en clase, pensaba que podía ser lo mismo”, recuerda Irati.
Sin embargo, Irati pudo conocer a su abuelo antes de que la enfermedad lo afianzase en el sofá, donde pasa ahora la mayor parte de sus días. Aquel hombre contaba historias y jugaba con sus nietos por todo Rasines, el pueblo de su Cantabria natal. De pequeña, Irati iba con él al prado a ver los caballos y él le explicaba cómo hacían estos animales para protegerse del zorro. Aquel espíritu de iniciativa desapareció con el tiempo a través de los ojos de Irati que veían cómo se reducían los paseos y las historias. “Nos empezaba a decir que otro día jugaríamos y ya cuando tenía siete u ocho años dejó de hacerlo”, recuerda.
“Es definitivo porque está escrito en tus genes y nunca va a cambiarse. Tampoco se salta una generación en ningún caso. Ya está. Ningún descendiente más lo va tener”, confirma Ruiz de Sabando
Irati y Eneko fueron los primeros en darse cuenta de los síntomas del abuelo. Irati sabía que su madre se haría las pruebas aunque no se lo hubiera dicho. “Era un jueves, tenía patinaje y papá no me podía llevar y me dijiste que no podías, que tenías médico. Tú nunca tienes médico”, le revela a su madre. Una vez que Ainara confirmó los resultados, por fin la noticia pudo explotar. “De repente, me encontré a amatxu en la puerta y me dijo: ¡Irati, tengo una buena noticia, no tenemos Huntington”, ríe Irati y su madre se contagia.
La cadena se rompió. “Es definitivo porque está escrito en tus genes y nunca va a cambiarse. Tampoco se salta una generación en ningún caso. Ya está. Ningún descendiente más lo va tener”, confirma Ruiz de Sabando.
Enfermedades
Enfermedades raras, en el olvido de la investigación sanitaria
Salud
Pacientes afectados por enfermedades raras reivindican más investigación
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

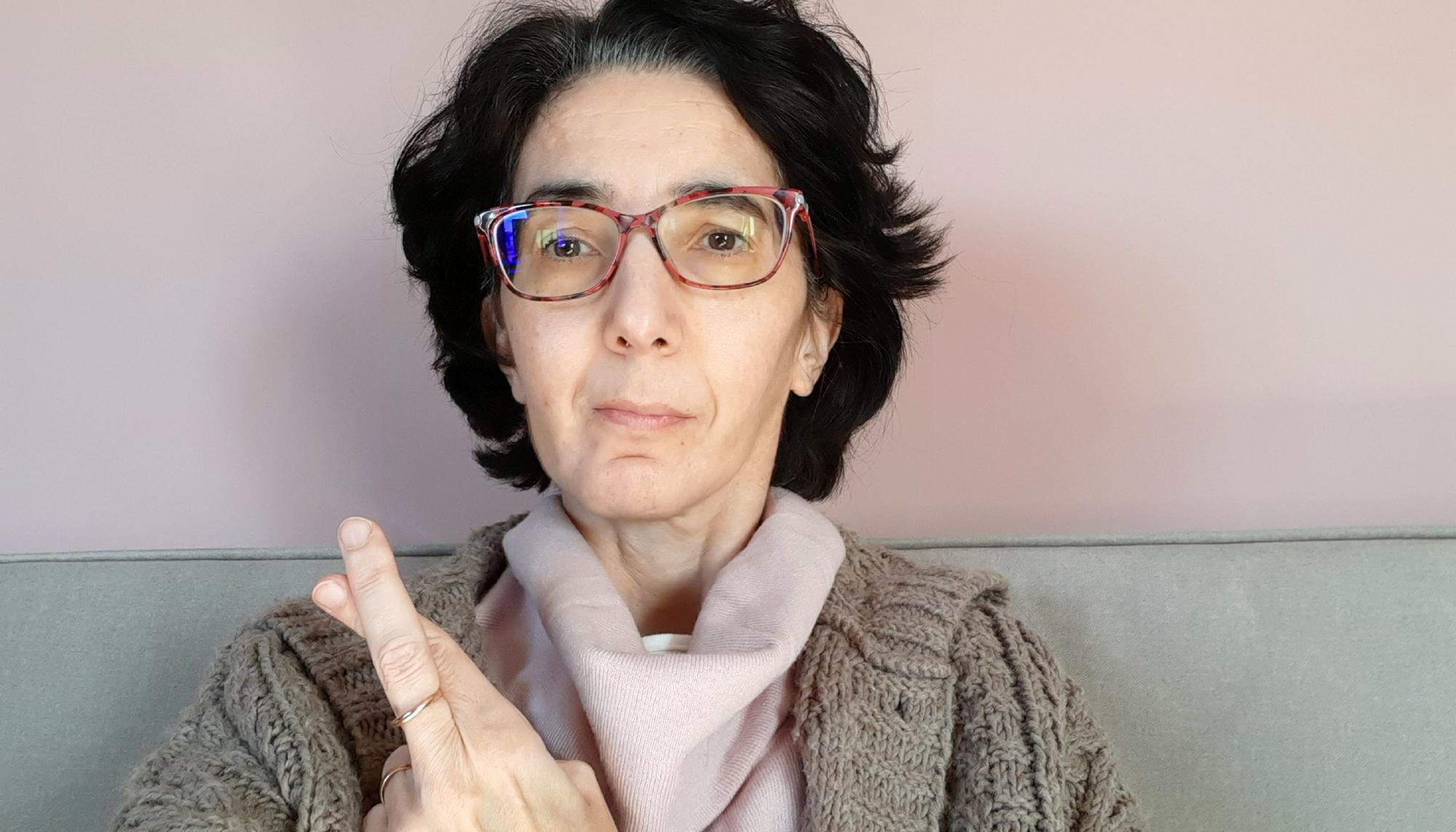
.jpg?v=63938099159 2000w)
.jpg?v=63938099159 2000w)