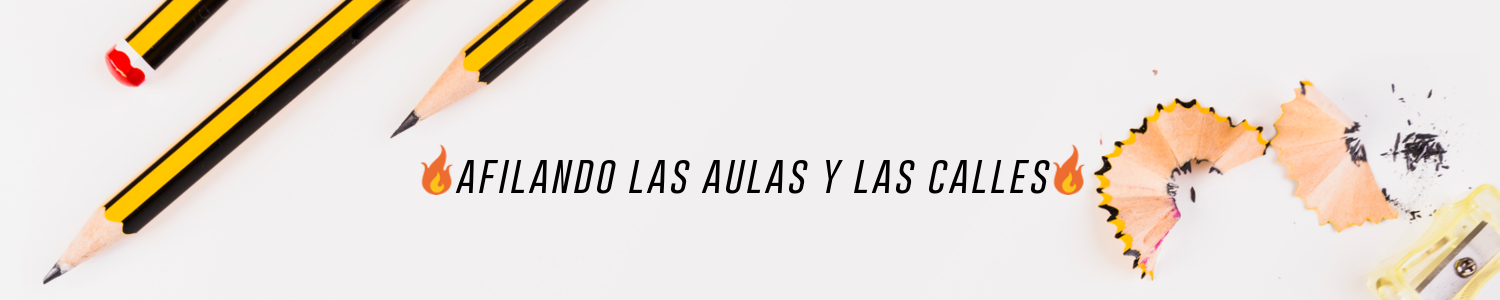Educación
¿Estudias o trabajas? (segunda y última parte)
El otro día, hablábamos sobre todo de qué aprendemos y a qué fin sirve todo esto. Hoy, con eso en mente, nos sumergimos en el "cuándo trabajamos", y lanzamos algunas ideas.

Aprender ¿cuándo?: Los ritmos
En este más o menos largo camino educativo, cabe otro estigma, que son los tiempos. ¿De dónde sale esa prisa por que acabemos la ESO, la FP, el bachillerato, la carrera o lo que sea en unos plazos determinados? ¿A qué responden esos ritmos?Tal como está el panorama, la mayoría no podemos estar eternamente estudiando, necesitamos currar para vivir. Nuestros padres, con mayor o menor esfuerzo, pueden mantenernos unos años más . O no. Podemos intentar currar para financiarnos los estudios pero, como decíamos, cada vez es más difícil estudiar y trabajar a la vez.
Por otra parte, desde arriba entienden la educación como formación de mano de obra, como una inversión en la que el beneficio será para las empresas para las que curremos después. Una inversión que hace cada empresa por su cuenta o el Estado en función de intereses empresariales más generales, como contábamos en la primera parte.
Hay normativas de permanencia que impiden que prolonguemos los estudios (en caso de que podamos): en la universidad establecen un número mínimo de créditos matriculados por año, puedes repetir una asignatura que suspendas solo un determinado numero de veces (y cada vez son más caras), etc. Lo mismo a la hora de repetir curso en secundaria y bachillerato. También hay trabas, tanto burocráticas como sociales, para reengancharse a los estudios cuando se han dejado, o si no se consigue terminar la ESO por los cauces habituales: la educación para adultos, bachilleratos nocturnos o a distancia y demás son algo bastante escaso, y muchas veces desconocido ya que se publicita poco.
Las normativas sirven para quitarse de en medio a aquellos estudiantes con los que esa inversión en formación no parece que vaya a ser rentable. Porque total, para currar de camarero o teleoperador vale cualquiera, y para eso no hace falta malgastar tiempo y recursos
Todo esto difícilmente se puede justificar con criterios pedagógicos. Más bien lo que indica es que hay prisa por que adquiramos los conocimientos básicos, en una u otra área, para ponernos a trabajar lo antes posible. O para quitarse de en medio a aquellos con los que esa inversión en formación no parece que vaya a ser rentable: es más cómodo decir “tú no vales” que adaptarse a los diferentes ritmos y circunstancias de vida de las personas, es más rentable excluir de la educación a los “rezagados” que invertir recursos en hacer de la educación algo adaptado a las distintas necesidades e inquietudes. Porque total, para currar de camarero o teleoperador vale cualquiera, y para eso no hace falta malgastar tiempo y recursos.
Además, hace ya años que se acabó eso de poder ponerte a currar a los 16 en la construcción o en un taller y tener un coche nuevo al poco tiempo, mientras los pringaos que seguían estudiando dependían de la paga de sus papis (“¿qué puede salir mal?”, es lo que les vendían entonces).
Si antes el estudiar o trabajar se podía camuflar más fácilmente como una elección personal, cada vez es más evidente que es un filtro, un filtro que por cierto no funciona al azar: los estudiantes en la universidad son por lo general de piel más clara y menos pobres que los de un instituto público cualquiera. Ese filtro no es siempre explícito, no siempre hay alguien que diga “tu sí” y “tu no” como al hacer la selectividad, pero el sistema educativo ya se encargará de quitarle las ganas y las expectativas de estudiar a quien no se adapte al modelo y a las formas.
Hace ya años que se acabó eso de poder ponerte a currar a los 16 en la construcción o en un taller y tener un coche nuevo al poco tiempo, mientras los pringaos que seguían estudiando dependían de la paga de sus papisPor otro lado, el tiempo es el Gran Medidor del Rendimiento (habitualmente del rendimiento de los demás), e indica lo que valemos las personas en este sistema (y nos causa una ansiedad descontrolada). De paso se aseguran de que pasemos el menor tiempo posible entre una clase y otra para que no nos descarriemos. Visto así, no es solo que necesitemos trabajar, es que ellos necesitan que nos pongamos a trabajar. Y cuanto antes mejor, no vaya a ser que nos de tiempo a pensárnoslo demasiado y busquemos otras opciones de vida más allá de trabajar para algún capullo...
Aprender ¿cuándo?: El reloj
Hemos hablado del “cuándo” en relación a los ritmos, como a vista de pájaro: lo que tardamos en terminar la ESO, el bachillerato, la carrera… Pero hay otro “cuándo” más cotidiano: el del día a día, el de los horarios.
Por un lado, ya comentamos en el anterior artículo las molestias que supone la asistencia obligatoria a clase desde el plan Bolonia y como nos van moldeando metiéndonos ese “currículum oculto”. Levantar la mano en clase cuando leen tu nombre o firmar la hoja de asistencia en clase es muy similar a fichar en el trabajo, y es lo que muchas veces se busca que aprendamos con ese simple gesto inconsciente: a cumplir con el horario impuesto o a asumir consecuencias en caso de no cumplirlo. La disciplina será menos rígida según el profe, y lo que puedes perder es como mucho una asignatura (y no el sueldo con el que vives), pero la idea es que vayas cogiendo la dinámica, que te vayas acostumbrando.
Firmar la hoja de asistencia en clase es muy similar a fichar en el trabajo, y es lo que muchas veces se busca que aprendamos con ese simple gesto inconsciente: a cumplir con un horario impuestoHay algo bastante curioso, y es que los estudiantes no tenemos una jornada “laboral” definida. Tenemos un horario para las clases, pero eso no cubre el total del tiempo que tenemos que dedicar a los estudios. Deberes para casa primero, trabajos y prácticas cuando somos más mayores (¿acaso no es lo mismo?), estudiar para exámenes siempre, siempre…
Y por supuesto cada vez más, sobre todo en la universidad, la necesidad de estar siempre atento, siempre conectado, a ver qué apuntes nuevos han subido a no se qué plataforma o han enviado por correo electrónico. Esto al menos no era tan así antes de que existiera el jodido campus virtual y sus “entregas antes de las 23:59”. Como quien tiene que estar 24 horas, 7 días a la semana pendiente de su móvil de empresa o como aquel al que su jefe le sugiere amistosamente que se lleve el trabajo que no ha terminado a casa o se quede unas horitas más que ya veremos luego si se pagan.
Estas cosas, que se dan por obvias en primaria y secundaria son más explicitas en la universidad. Los créditos ECT de las carreras indican un determinado volumen de trabajo, del que las horas de asistencia a clase son solo una pequeña parte (obligatoria, sin embargo). No queremos decir que todo tengan que ser clases magistrales (¡socorro!) y nos lo den mascado. En todo aprendizaje hay mucho de esfuerzo personal y de práctica, también de debate y actividad colectiva. Y hasta podemos disfrutar haciendo algún trabajo cuando se nos deja margen para desarrollar nuestras inquietudes a través de ellos, o incluso con algunas lecturas obligatorias (qué queréis que os diga, a mí El Árbol de la Ciencia de Baroja me flipó).
Algunas de nosotras metemos mucho menos tiempo del que se supone (seremos más listas o simplemente más vagas), otras metemos más (seremos más responsables, más perfeccionistas o más lentas). Siempre con distintos resultados, claro. La mayoría tenemos nuestras formas de lidiar con ello: buscamos resúmenes, algunos nos saltamos clases, compartimos apuntes, nos repartimos el trabajo, nos ayudamos… Y no es que no queramos aprender (a lo mejor hay quién no, habría que ver quién le quitó las ganas).
A veces hasta podemos disfrutar haciendo algún trabajo (cuando se nos deja margen para desarrollar nuestras inquietudes a través de ellos) o incluso con algunas lecturas obligatoriasLa cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a que nuestra vida estudiantil colonice la mayor parte de nuestro tiempo y acapare nuestra energía y atención, cuando tenemos también otras responsabilidades (familiares, laborales, etc) y otros deseos, vaya: aficiones y amigos, militancia estudiantil o en cualquier movimiento social… Cosas que, por cierto, nos aportan muchas veces aprendizajes que jamás se podrían dar dentro de un aula. Ivan Illich decía que el aprendizaje en la escuela se pervierte cuando la escuela decide que solo se puede aprender a través de ella, a su manera.

Aprendamos otras cosas
Si decimos todo esto, no es por desmoralizar. Es porque ante algo que no nos gusta, no somos de quedarnos de brazos cruzados sino de lanzar preguntas: ¿por qué esto es así? ¿qué hacemos para cambiarlo?El movimiento estudiantil se ha centrado en pedir educación gratuita (aunque ya no se oye tanto). Desde luego hay que seguir por ese camino. Pero también puede estar bien además pensar cual sería el siguiente paso, o replantearnos algunas de las cosas que se han dicho hasta ahora. Todos conocemos esas quejas de que “somos la generación más preparada de la historia” o “con dos másters y trabajando en el Burger King”. Porque si no mereces currar en un Burger King es porque nadie se merece esas condiciones de trabajo ni ese suelto de miseria. No porque tengas (o tengamos) dos másters, no porque seas mejor que el resto.
Porque replantearnos el tipo de “privilegio” que supone estudiar no nos tiene que hacer fingir que no existen diferencias sociales entre quien no tiene ni la ESO y quien tiene dos carreras, sino tratar de juntarnos contra los verdaderos privilegiados, aquellos que se lucran del trabajo de ambos y deciden qué se estudia y cómo. Y de qué trabajaremos, cómo será, cuanto cobraremos, etc.
La cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a que nuestra vida estudiantil colonice la mayor parte de nuestro tiempo y acapare nuestra energía y atención, cuando tenemos también otras responsabilidades (familiares, laborales, etc) y otros deseos, vaya
Además, es obvio que la educación gratuita y el acceso universal sería solo uno de los muchos pasos que habría que dar si queremos una transformación integral. No es nuestra intención sacar una conclusión ahora, ni es nuestra labor hacerlo solos, pero si podemos lanzar algunas ideas.

Viendo que los estudios absorben gran parte de nuestro tiempo y son a menudo incompatibles con otras obligaciones y deseos, ¿por qué no reducimos la jornada estudiantil para permitir otros ritmos? Un día menos a la semana, por ejemplo. O menos horas cada día si hay que seguir estudiando en casa. Esto quizás supondría alargar un año las carreras, y habría que poner los medios para que eso no supusiera que solo puedan seguir estudiando quienes puedan ser mantenidos por sus padres.
Yendo más allá ¿por qué no, directamente, que paguen por estudiar a los que lo necesitan? ¿o a todos? Quizás suena un poco loco, pero en otros países se hace, y las becas, cada vez más difíciles de obtener, son en cierto sentido algo así, aunque sin duda insuficiente (si calculas los €/hora habría que hablar más bien de céntimos por hora). Una medida así rompería la barrera del acceso. Pero habría que ver cómo se lleva en la práctica sin que nos salga el tiro por la culata: que suponga precisamente imponer más aun la lógica del trabajo asalariado a los estudios, añadiéndoles un extra de disciplina, de control, de exigencia en cuanto a ritmos y resultados...
La otra opción, mejor quizás, sería que la universidad fuera totalmente gratis. ¿Imposible, eh? Pues en Andalucía lo es. Asignatura que apruebas, asignatura gratis (VOX ha votado en contra de que siga siendo así).
¿Por qué no reducimos la jornada estudiantil para permitir otros ritmos? Un día menos a la semana, por ejemplo. O menos horas cada día si hay que seguir estudiando en casaPor supuesto, también está la cuestión de los contenidos. Desde pequeños (y cada vez desde más pequeños), el contenido que se nos transmite está más orientado al mercado, tenemos el caso de la educación financiera que quieren meter en los colegios o el hecho de que primen las carreras e investigaciones que tienen una rentabilidad clara e inmediata frente a otras cuya utilidad es menos monetizable (pero cuyo valor es igual de alto). ¿Cómo abordamos esto?
El caso es que, ya paguemos, sea gratis o nos paguen, gran parte de los contenidos de ahora (y los que van metiendo) nunca servirán a las necesidades sociales. Paulo Freire decía que la clase dominante sabe de la importancia de la educación y no van a permitir en ella las herramientas críticas para que pongamos en cuestión su posición de privilegio o nos volvamos conscientes de nuestra realidad (pero tampoco es todo malo en la educación actual, es una pelea constante entre intereses contrarios). Este es un punto de inflexión ¿de verdad podemos cambiar la educación pública? De momento quizás necesitamos alguna forma de influir en ella. Y en nuestros compañeros.
Los cambios no nos lloverán del cielo, y debemos empezar a luchar colectivamente por ellos desde ya. El movimiento estudiantil está dormido. Pero precisamente porque no tenemos la amenaza inmediata de una nueva reforma mercantilizadora como fue la LOMCE o el 3+2 sobrevolando nuestras cabezas como negras tormentas, podemos plantearnos debates más allá de lo inmediato. Sentarnos entre todas a hablar de qué queremos, de qué podemos hacer para conseguirlo. Quizás luchar por otra educación nos enseñe a luchar por otro tipo de trabajo (y por otro mundo). Quizás poner en marcha otra forma de aprender (y enseñar) entre nosotras mismas, al margen de la oficial, nos lleve a imaginar otra forma de trabajo, que no pase porque nadie tenga que contratarnos para sobrevivir.
Quizás poner en marcha otra forma de aprender (y enseñar) entre nosotras mismas, al margen de la oficial, nos lleve a imaginar otra forma de trabajo, que no pase porque nadie tenga que contratarnos para sobrevivir
Además de la presión a través de la movilización y de acciones como las huelgas estudiantiles para conseguir cosas concretas, es necesario tener un plan, una propuesta amplia, estructurada, más allá de decir “no” a la mierda que nos cae encima. En este sentido, no está de más hablar con algunos profes y el resto de trabajadoras de nuestros institutos y universidades.
Si ha parecido que aquí los pintamos como los malos de la película, no era la intención. Aunque muchos están cómodos con su situación, otros tantos no. Igual que a nosotras, a ellas el sistema les impone cumplir una función, les adjudica un papel. Pero todas podemos salirnos de la línea y apoyarnos. Sus reivindicaciones muchas veces son solo laborales, o llaman de forma abstracta a defender la educación pública. Pero ¿acaso no son iguales la mayoría de las reivindicaciones del movimientos estudiantil? En un caso y en otro, tiene que ver con el momento que nos han impuesto. Hace unas décadas no se luchaba por un sueldo mejor, sino por el fin del trabajo asalariado.
Desde luego, debemos apoyar su lucha, pero en la distancia corta, en el día a día, tenemos también que buscar alianzas más concretas y otros objetivos. Que la posición de poder que tienen en el aula no nos haga creer que esa posición es natural o que no puede cambiar (pues eso es lo que quiere el sistema que pensemos), que no nos impida el encuentro y tener un proyecto de transformación compartido. Que sea el encuentro y la lucha común lo que les anime a renegar de su posición de poder y de su papel, a reinventarse y a ser cómplices.
Nos vemos pronto (la próxima seremos más breves).
Dadle chance: @el__sacapuntas
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!