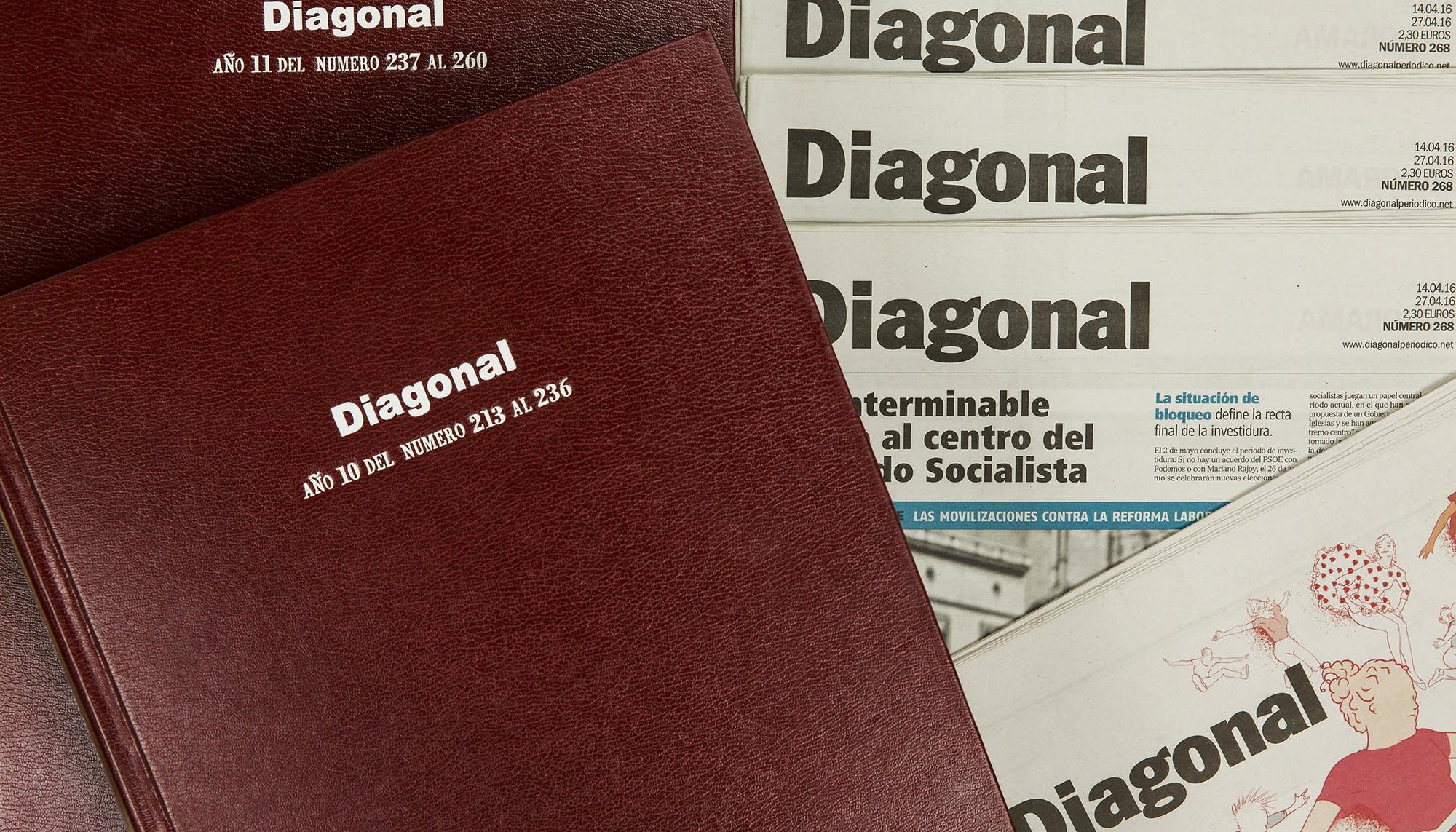Opinión
Vergüenza nos daría… Razón policial y daño social

Entendamos por razón policial la denominación otorgada al encargo que cumple la policía como institución y al relato hegemónico que racionaliza este encargo en cada momento y lugar en que tal institución opera. Esa hegemonía exige un alto grado de consenso sobre cuán necesaria es la policía, cuáles deben ser sus tareas o qué beneficios aporta su intervención, así como una determinada concepción del individuo y la sociedad, la seguridad, la justicia, la propiedad o la libertad. La victoria de la razón policial como fundamento del dispositivo securitario consiste en producir, asegurar y mantener una idea de orden que, a día de hoy, naturaliza la economía política del saqueo que habitamos y legitima al “mercado-nación” (Valencia 2010) que la gestiona.
La policía existe y opera en el puro centro de esa gestión, como si actuara al servicio de quienes son gobernados y como si su objetivo fuese la seguridad de la población. En Francia, en el reino de España, en el Reino Unido y allá donde miremos, la policía hace política todos los días, en las palestras públicas y a pie de calle, a la vuelta de cada esquina. La policía, con su mitología fundadora, es un agente político central del capitalismo desde su nacimiento, con el estado moderno, al servicio de “la protección de las propiedades de los esclavistas” (Moore 2021).
La policía es un poder ejecutivo hiperactivo que invoca (o transgrede) la ley como mero instrumento a su disposición
Dos años después de Gasear, mutilar, someter, Paul Rocher nos sirve en Qué hace la policía otra herramienta para profundizar en la crítica a la pacificación policial del orden, al clasismo belicista, al racismo de estado, a la violencia patriarcal o a la producción masiva de daño social que instituciones como la policía se encargan de sostener, reproducir y perpetuar. Una crítica que, por definición, incluye una perspectiva genealógica –especialmente útil a ese respecto resulta el capítulo 3, cuya lectura en castellano nos permite repasar las notables diferencias entre el caso francés y la construcción del Estado español.
A lo largo del libro, recopilando buena parte de los argumentos del movimiento abolicionista y los estudios críticos sobre policía, Rocher destripa la razón policial pieza por pieza, dato a dato, mito a mito, para demostrar que la función de la policía no es hacer cumplir la ley (tampoco cumplirla) ni trabajar a la orden del poder ejecutivo, sino que la policía es un poder ejecutivo hiperactivo que invoca (o transgrede) la ley como mero instrumento a su disposición. Lógicamente, la policía no interviene en respuesta a la comisión de un delito cada vez que un acto transgrede una norma en su jurisdicción. De hecho, la mayoría absoluta de sus intervenciones no tienen que ver con el sistema penal en que se inserta formalmente, por mucho que la industria del cine o los realities televisivos pretendan mostrar lo contrario. Aunque evitar la comisión de delitos queda muy al final de su lista de tareas realizadas, “lo fundamental en el efecto placebo de la policía es la inmediata sensación reconfortante que produce, aunque no nos proteja en absoluto ante el futuro. La policía reconforta sin confortar” (Rocher 2023) –a ciertas personas y grupos sociales más que a otros, claro está. Tampoco es una institución neutral compuesta por servidores públicos sin ideología que se limitan a ceñirse al orden constitucional.
Esas y muchas otras ficciones que Rocher desmonta en este libro son condición de posibilidad para tres “formas elementales de negación” (Cohen 2001) empleadas por la narrativa policial ante las críticas y denuncias que las fuerzas del orden enfrentan a menudo. La negación literal (simple negación del hecho) nos repite que la policía nunca abusa, humilla, discrimina ni delinque, porque es leal, generosa, benemérita, justa, servicial con la ciudadanía de bien y amiga de los niños, y por eso su “buen nombre” no puede ser puesto en cuestión. Podemos preguntar por ella a los sindicatos policiales, asociaciones, fiscales y jueces que en los últimos años han acusado o juzgado por injurias, calumnias e incluso delito de odio a quienes denunciaban públicamente con cierto éxito la violencia institucional.
En la práctica totalidad de situaciones comprometidas para los cuerpos de seguridad o para alguno de sus miembros, éstos recibirán una primera reacción inmediata de apoyo incondicional desde sindicatos policiales, cargos políticos y medios de comunicación, más un cierre corporativista total por parte de sus compañeros y una reacción mediadora igualmente favorable desde buena parte de los operadores jurídicos, porque según la negación interpretativa (segunda forma elemental: reconocer que algo ha sucedido pero reinterpretar su significado), las intervenciones policiales son llevadas a cabo con ejemplaridad y proporcionalidad, en el ímprobo ejercicio de sus funciones, empleando la fuerza mínima necesaria.
Preguntemos a los ministros de Interior o a los tribunales competentes por las masacres del Tarajal (Ceuta, 06.02.14) y Melilla (24.06.22). “¿Para qué quiere usted las grabaciones de video?”, pregunta un juez al abogado de una víctima de brutalidad policial. En Zaragoza, dos policías acusados de falsedad en documento oficial mienten en sede judicial y el juez, sin practicar la prueba para confirmar el argumento, resuelve en su auto de archivo: “se presupone que así se hizo (…) y de hecho fue así”.
En tercer lugar, la negación implicatoria abarca “tantas justificaciones, racionalizaciones o evasiones como imágenes de sufrimiento nos permite acumular nuestra conciencia” (Cohen 2001). No ignora la interpretación de los hechos, sino que los “racionaliza” relativizando, minimizando u obviando sus implicaciones: “el joven muerto en comisaría era un delincuente reincidente”, “cientos de personas armadas asaltaban la valla fronteriza para poner en peligro nuestra integridad territorial”, “los antidisturbios actuaban bajo presión”, “la detenida agredió primero”, “rebuscar en la basura es una infracción de la ordenanza municipal”, “nos limitamos a cumplir las normas”. Sólo cuando no hay más remedio, el problema generado por un caso de abuso o brutalidad policial se despachará invocando las proverbiales “manzanas podridas”, ésas que sirven para amasar el consenso en torno a la presunta tradición de normalidad, tolerancia y espíritu demócrata que se atribuye a los garantes de los derechos, las libertades y la “tranquilidad ciudadana” –como reza, hasta nueve veces, la vigente Ley Mordaza.
El relato de la razón policial también acostumbra a recordarnos que el trabajo de sus funcionarios es muy duro e ingrato, incluso frecuentemente despreciado por políticos y jueces: “nuestro salario no es justo” (Justicia Salarial; Equiparación ya, es de justicia, es de voluntad política; 30 años esperando; A igual trabajo, igual salario; ¡Ju, ju, Jusapol!), “las leyes son blandas”, “entran por una puerta y salen por otra”. Si la policía está infrafinanciada, infravalorada y maltratada, ¿qué deberíamos decir del personal sanitario, del docente, del cuidador y del etcétera que los acompaña? ¿Qué hay de la creciente policialización de la asistencia social o la esfera educativa? ¿Y de la trabajosocialización de la policía? (García et. al. 2021). ¿Por qué los gestores del “problema de la vivienda” tienen en la UIP el recurso prioritario para desahuciar protegiendo la propiedad y la salud del mercado a costa de más y más vidas? ¿Por qué la semana pasada, ante un accidente de circulación en el centro de Zaragoza, en menos de diez minutos aparecían dieciséis agentes de policía pero la primera ambulancia no llegó antes de media hora? ¿Hablamos de derechos fundamentales y prioridades justas o nos enredamos en el bucle de los agravios? Lo cierto es que en los mercados-nación del siglo XXI falta de todo menos policía. Las páginas que siguen a este prólogo nos ayudan a entender por qué.
El centro del debate lo sigue ocupando eso que Alessandro Baratta resumió con la dicotomía “derecho a la seguridad versus seguridad de los derechos” (2001), hoy rebautizada como “gobierno de la inseguridad social” (Wacquant 2009), “gobierno a través del miedo al delito” (Simon 2007), administración general de daño y gobierno de la razón policial (con la inestimable colaboración del Covid-19 en el ciclo 2020-22) versus reducción de la política social a un catálogo de mercantilización y mínima elegibilidad que convierte la titularidad de derechos en una cruel competición por el “merecimiento” (Aramburu y Sabaté 2020).
Valga adelantar aquí que, en el actual régimen de acumulación, la administración del daño social es ya también inherente a la labor policial, a su capacidad de producir normas en acto (ver Maroto 2021 sobre el episodio de la desobediencia durante la vigencia del estado de Alarma), a la violencia fundadora de derecho que esa capacidad conlleva y, a la vez, a la imposible (e innecesaria, de hecho) sujeción a la norma que caracteriza la acción de las fuerzas del orden – que no de la ley (Neocleous 2022).
La actividad policial nunca consiste en una aplicación estricta de órdenes y normas, sino más bien al contrario, como ocurre al manifestante que denuncia haber sido agredido con un porrazo “ilegal” o una bala de goma cuando participaba en una protesta no violenta, intentando evitar un desahucio o en cualquier otra acción: en último término, lo que califique su actitud como violenta no será su conciencia o sus conocimientos legales, sino el golpe de porra, el ojo amputado por la bala de goma o la sangre que manche su rostro. Por su parte, es muy probable que el agente acabe gozando de lo que acostumbramos a denunciar como “impunidad policial” cuando en realidad se trata de algo mucho más arraigado y estructural: cada caso (legal) de impunidad es signo (político) de la inmunidad constitutiva de la institución policial. Immunitas es “la particularidad privilegiada de una situación definida por sustraerse a una condición común”. En el plano jurídico, “goza de inmunidad quien no se encuentra sujeto a una jurisdicción que concierne a todos los demás ciudadanos por derogación de la ley común” (Esposito 2012), pero la impunidad en el juzgado es una expresión disimulada de inmunidad –porque la policía suele comparecer y así, al menos, se obra la liturgia.
Fuera, sobre todo al respecto de las intervenciones más violentas y la acción de las fuerzas móviles (para “supuestos de prevención y peligro inminente o grave alteración de la seguridad ciudadana”, según la definición del propio CNP), la policía practica históricamente el hermetismo y el aislamiento del entorno social –tal como, por ejemplo, la genealogía carcelaria tiene en el aislamiento, la ocultación y el secreto tres de sus principales componentes.
El debate sobre la cuestión policial sigue ahí, esperando a ser participado con verdadera voluntad de transformación y más análisis honestos como el de Rocher, mientras el eco securitario del realismo capitalista insiste: “no hay alternativa”, “la izquierda no tiene un discurso propio sobre la seguridad”. ¿Será eso cierto? ¿No será que el mayor obstáculo para avanzar en ese debate reside hoy en la propia noción de izquierda? De esta trampa hablaremos más tarde – y a la extensión de esa espera le llamaremos vergüenza política.
La imposible policía
Si algo aportó Foucault al análisis de los dispositivos punitivos en la primera mitad de la década de 1970 que, en nuestro contexto y en relación a nuestro objeto, pueda resultar aún iluminador, no es otra cosa que una cierta experiencia del fracaso (Zurn 2016): fracaso aparente de la cárcel para alcanzar los fines de los que explícitamente la institución se dota, pero también, simétricamente, fracaso de las luchas anticarcelarias que se habían expresado con intensidad inusitada a principios de esa década. Es esta doble experiencia del fracaso la que merece ser rehabilitada a la hora de pensar la institución policial y las luchas que se oponen a ella. Esta experiencia del fracaso pone sobre la mesa el problema de la imposible reforma de la policía y también, simétricamente, el problema de la ineficacia del discurso crítico sobre la policía.
Al igual que ocurriera con el origen de la cárcel como institución punitiva y la pena de privación de libertad frente a las formas de suplicio y tortura propias del Antiguo Régimen, la policía surge en su sentido más actual, como cuerpo profesional presuntamente encargado de la persecución del delito, de un proceso de reforma de formas de intervención más primitivas, violentas, costosas e inefectivas. Junto (y frente) a las tradicionales instituciones del orden (ejército y judicatura), la policía se presenta como una táctica de intervención más quirúrgica, menos brutal, incluso más ecuánime, objetiva y humanitaria. Pero, además, y aquí reside uno de los secretos de su éxito, con propósito de enmienda ante posibles excesos, y, por tanto, con misión de mejora.
El fracaso de la estrategia policial es, entonces, consustancial al proyecto de una reforma siempre necesariamente inconclusa de su racionalidad
En ese sentido, el discurso de la reforma es consustancial a la razón policial desde su origen mismo. La policía se desarrolla históricamente según el esquema (tan moderno, por cierto) del progreso – técnico, pero también moral, qué duda cabe. Así, desde este punto de vista, el objetivo primario de la intervención policial es la propia institución de la policía, para la cual las actuaciones concretas sobre el campo social adquieren sentido en tanto que experimentos enfocados al perfeccionamiento de sí misma. Se trataría de encontrar las vías que, reduciendo los costes (económicos y sobre todo políticos) del ejercicio de poder, aumenten exponencialmente la efectividad del dispositivo. De ahí la insistencia de los propios cuerpos policiales en exigir “profesionalidad”, como necesitando trazar una clara línea entre la policía y una banda de mamporreros a sueldo del capital.
El problema es que esa línea siempre se antoja demasiado delgada. El sueño de una policía que actúa con proporcionalidad y limpieza se presenta como utopía, como uno de esos horizontes que, según se dice que dice Galeano, “sirven para caminar” y que, por ello mismo, exigen, como el republicanismo de Sade, siempre “un esfuerzo más”. El fracaso de la estrategia policial es, entonces, consustancial al proyecto de una reforma siempre necesariamente inconclusa de su racionalidad. La lógica ensayo-error pasa, necesariamente, por el error, que no es un accidente inesperado sino parte de la lógica misma de desarrollo.
Ahora bien, como supo ver Foucault en relación con la cárcel y a la pena de privación de libertad (1998), bajo este fracaso se cocina el éxito que dota de consistencia a la propia institución policial. Ese éxito consiste precisamente en desactivar las críticas dirigidas contra ella. La crítica a la policía no hace sino empujar hacia delante el proyecto progresista, hacia ese horizonte que, de nuevo con Galeano, cada vez que damos dos pasos hacia él, “se corre diez pasos más allá”.
Delincuente no es ningún concepto jurídico-penal sino la figura del Otro por excelencia construida en una estructura social capitalista, clasista, racista y patriarcal
Aquí es donde debe entenderse el papel de todos esos cursillos de formación para policías en los más diversos asuntos: concienciación sobre el problema de la violencia de género y el machismo, aprendizajes antirracistas y contra la xenofobia, talleres contra la homofobia, educación en derechos humanos. ¡Incluso los algoritmos que utiliza la policía tienen que asistir a esos cursillos!
La policía es, así, antes que otra cosa, un dispositivo de suspensión y desactivación del pensamiento crítico, irreformable en tanto que proyecto de reforma siempre incumplido. Su éxito, esto es su consistencia institucional, se asienta sobre la repetición siempre renovada de un fracaso que llama a redoblar los esfuerzos (económicos, formativos, profesionalizadores, etc.) en pro de un dispositivo cada vez más efectivo, menos violento, más ecuánime y objetivo y, en definitiva, técnica y moralmente mejorado. Ese fracaso repetido convierte a la policía, sin duda, en una enorme y contumaz fábrica de daño social.
Crimen y daño
Reconozcamos como crimen toda decisión, acto, proceso o política consistente en producir/administrar un volumen masivo de daño social como condición para la reproducción-concentración de capital, en sus distintas “formas” (Bourdieu 1983). Entendido de esa forma, todo crimen se caracterizaría por producir un daño social que suele ser inmensurable pero siempre resulta rentable (y calculable en tanto que traducible a valor de cambio) para sus beneficiarios. Daño social expandido y valor-riqueza-poder acumulado. De ese modo evitaremos olvidar que centenares, miles o miles de millones de actos cometidos entre individuos no pueden equipararse (ni se puede medir ni tiene sentido hacerlo) al daño social generado por medio de la ley en ciertas votaciones parlamentarias, ciertos tribunales de justicia o ciertos consejos de administración. Si la criminología es esa disciplina que lleva un par de siglos “persiguiendo al ladrón e ignorando al genocida” (Rivera coord. 2013) y convenimos en que nuestra idea de crimen trascenderá su acepción “científica” y jurídica clásica, mejor sería hablar de “delincuentología” para referirnos a esa disciplina dedicada a despolitizar la comprensión del conflicto social y sus expresiones-síntomas.
¿La policía “comete delitos”? Ya vimos más arriba que no, nunca, porque la policía es un grupo de buenos que nos defienden de los malos. ¿Somos todas las personas “iguales ante la ley”? Sí, lo somos: todas iguales ante la ley de dios, luego representado por el rey absoluto, que luego cede su poder soberano a un estado-nación que llamará ciudadanos a su nueva comunidad de feligreses por contrato, etcétera. La cuestión es cómo soberanía y gobierno conviven en armonía dentro del capitalismo “gore” (Valencia 2010) y decrépito del siglo XXI: que todos seamos iguales ante los ojos del soberano significa que el ejercicio del poder soberano está en manos de los inmunes. La razón policial como reserva espiritual de la soberanía como poder para hacer morir o dejar vivir. El entrelazamiento entre la ley de oro del orden capitalista y la función policial es “demasiado estructural”, too big to fail.
Toda crítica centrada en “el sesgo de clase que caracteriza las cifras sobre delincuencia” obvia que las meras nociones de delincuencia, delincuente y delito son traducciones de la violencia clasista al aparato de gestión del conflicto social, desde que los “pobres vagos” hubieron de ser “incluidos” en la disciplina del trabajo y los “laboriosos” pasaron a serlo sólo si aceptaban el sometimiento íntegro de la relación salarial (Moore 2021, Garland 1985). Llamar la atención sobre el “sesgo” puede ser un primer paso útil en el análisis del problema, pero es necesario ir mucho más allá y desmontar la ficción de igualdad encarnada en categorías como delito, pena o defensa social, hasta entender varias cosas: en primer lugar, que delincuente no es ningún concepto jurídico-penal sino la figura del Otro por excelencia construida en una estructura social capitalista, clasista, racista y patriarcal; en consecuencia, que incidir con Foucault en la “gestión selectiva de ilegalismos” es una vía al reconocimiento de que la mera noción de “ilegalismo” invoca la condición selectiva inherente a toda norma penal. La cuestión no reside en paradojas, contradicciones o hipocresías: en un estado social y democrático de derecho, la policía multa con 750 euros tanto al rico como al pobre que rebusque en la basura.
La cuestión es que no existen las desigualdades o asimetrías o sesgos al respecto de o en torno al delito y su castigo, sino que delito y castigo son eje, vehículo y sostén de las desigualdades y asimetrías estructurales. De ahí la reivindicación de Rocher sobre el enfoque de la economía política. Reprochar al sistema penal su “sesgo” de clase, raza o género es absurdo, pero la necesidad permanente de “más policía” o más severidad penal es proclamada a izquierda y derecha de la misma raison de marché. De ahí se deriva que el consenso en torno a la razón policial sea también compartido por una mayoría de quienes vivimos sometidos a esa razón “dentro del vientre de la bestia” (López Petit 2016), alimentándola.
A este respecto es necesario (como hace Rocher y, a su manera, distinta pero complementaria, ya hiciera Foucault) despejar uno de los errores teóricos más catastróficos en que han incurrido los proyectos emancipatorios del siglo XX. A la vista de los actuales programas políticos de las más diversas izquierdas, aún queda mucho por despejar. Resumiendo, se trata del problema de la relación entre la razón policial y el modo de producción capitalista –en el argot propio del liberalismo, de la relación entre “la dimensión económica y la dimensión política”. Una vulgata marxista ampliamente aceptada vendría a decir algo así como que la policía sirve a los intereses de las clases dominantes, como si estas clases dominantes preexistieran a la institución policial misma y la pusieran a su servicio. Eso daría a entender, entre otras cosas, que la razón policial mantiene cierta autonomía al respecto de sus fines y, de ahí, que es posible transformar la institución poniéndola al servicio, si no de la emancipación, cuando menos de un presunto “interés general”.
Sin embargo, la historia muestra que la razón policial, lejos de ser una prótesis del capitalismo que se podría poner o quitar según las circunstancias, una suerte de suplemento que aseguraría la reproducción de un dominio preexistente, resulta ser una parte constitutiva del mismo: el dominio de clase no es imaginable sin policía. Históricamente, la formación de una institución encargada de producir un orden social favorable a los procesos de acumulación económica ha sido indispensable para consolidar el dominio, necesariamente contingente, de clase o, lo que es lo mismo, para la constitución misma de las clases. No hay, por tanto, una clase explotadora y una clase explotada, y luego una policía que vendría a asegurar la relación de subordinación de la segunda a la primera. Hay una razón policial que engendra un orden social al interior del cual las clases se distribuyen de manera asimétrica. Nada de esto, por otra parte, era ajeno al propio Marx. Aunque su famoso capítulo dedicado a “la llamada acumulación originaria” (XXIV del libro I de El capital) parece esquivarlo convenientemente en pro de cierta filosofía de la historia de matriz hegeliana, Marx había tomado buena nota en sus trabajos preparatorios de los Grundrisse, apuntando entre otras cosas aquello de que, para la formación del capitalismo, "la gran dificultad consistía entonces en superar la propensión a la holgazanería y al vagabundeo, no la de darles ocupación remunerativa” (p. 330).
Esta suerte de error perceptivo se encuentra, sin duda, asentado sobre bases materiales concretas entre las cuales es necesario subrayar, tal y como hiciera Marx en El capital, tanto el desarrollo en “el transcurso de la producción capitalista” de “una clase obrera que, por educación, tradición y costumbre, reconoce como leyes naturales las exigencias de ese modo de producción” (p. 227), como la destrucción de las resistencias frente a las necesidades de valorización del capital, que lleva a que éste tienda a presentarse cada vez más bajo el aspecto de una “coacción muda” que, a decir de Marx, “sella el dominio de los capitalistas sobre los obreros” (p. 227) y hace del recurso a la “violencia extraeconómica, directa” algo excepcional, “exceptuando, siempre, naturalmente, el año en curso” (p. 198). Ahora bien, más allá de la dimensión histórica, este error perceptivo ha tenido y tiene graves consecuencias teóricas y políticas a la hora de valorar la pregnancia de la razón policial. Atenderemos sólo a las más obvias.
Una de las declinaciones más inteligentes del movimiento por la abolición de la policía ha consistido en señalar la vía de la desfinanciación como camino adecuado para la progresiva reducción del poder policial
Desde el punto de vista teórico, ha inducido una ceguera a la hora de valorar el núcleo racional compartido por esas dos partes del estado que los sociólogos de inspiración bourdieusiana llaman “mano derecha y mano izquierda”, esto es, una parte dura, punitiva, carcelaria y represiva, y una blanda, social, asistencial y preventiva. Esta ceguera ha facilitado, a su vez, un nuevo error de apreciación en el momento de evaluar la naturaleza del neoliberalismo. Aunque gran parte de estos obstáculos epistemológicos están en vías de disolverse, conviene tenerlos en cuenta para poner de manifiesto la consistencia de las lógicas que caracterizan la razón policial.
En relación a la cuestión de las manos derecha e izquierda del Estado, sin pretender borrar las diferencias y tensiones que se dan entre estas tendencias, resulta inevitable constatar una coherencia de fondo que constituye la base estable de las políticas de control y administración de las clases populares en favor de las élites y de un orden social determinado, tal y como han puesto de relieve las (aún parciales pero cada vez mejor detalladas) genealogías de las instituciones inscritas en el campo de lo social. Donzelot (1984) puso de relieve el proyecto de clase desplegado en la formación de los sistemas de seguridad social en Francia, y su investigación es ampliada hoy por trabajos como el de Nicolas Da Silva (2022) sobre el sistema de salud. Por su parte, en el ámbito anglosajón encontramos análisis como los de David Garland (1985), que han señalado el carácter simultáneamente punitivo y asistencial del estado social en Inglaterra. En todo caso, estas genealogías ponen en cuestión la aparente contradicción entre tendencias al interior del estado, además de abrir una reconsideración de la coherencia transversal a las facciones que nos obligan a poner en el centro del debate las estrategias policiales de gestión de las clases populares como racionalidad compartida a mano derecha e izquierda.
En ese sentido, investigaciones desarrolladas recientemente al calor del movimiento #BlackLivesMatter y el movimiento por la abolición de la policía en EE UU han venido a confirmar las intuiciones que se derivan de estas genealogías. Una de las declinaciones más inteligentes del movimiento por la abolición de la policía ha consistido en señalar la vía de la desfinanciación como camino adecuado para la progresiva reducción del poder policial, propuesta planteada inicialmente como transferencia de fondos desde los cuerpos de policía hacia los profesionales de la intervención social –especialmente hacia los trabajadores sociales. Sin embargo, críticas como las de la socióloga Dorothy Roberts (2022) sobre los mal llamados “sistemas de bienestar infantil” han puesto en el punto de mira a los profesionales del trabajo social como extensión de los sistemas de control policial, hasta el punto de plantearse la necesidad de desfinanciar el trabajo social junto a la desfinanciación de la policía. No cabe duda de que, en principio, resulta preferible que sea una trabajadora social y no un policía quien llame a la puerta, pero a nadie le extrañará que, si no abre voluntariamente su casa, su nevera (sic!) y su vida de par en par o no cumple los requisitos de normalidad impuestos, sea precisamente esa trabajadora social la que llame a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Como indicábamos, esta ceguera ha inducido una segunda confusión, en esta ocasión relativa a la evaluación de la naturaleza misma del neoliberalismo y de las políticas que desplegadas al interior de éste. Ha sido moneda común entre analistas como Harvey (2007) diagnosticar dos modelos de gobernanza surgidos al calor de la contrarrevolución de la década de 1980. Estos modelos se han tematizado de distintas formas, ya sea como un neoliberalismo de izquierdas frente a un neoliberalismo de derechas, ya como neoliberalismo frente a neoconservadurismo. En EEUU, esta oposición se habría explicitado en las políticas públicas de las administraciones demócratas, con Clinton a la cabeza, frente a las republicanas, representadas por Reagan y Bush padre. En el Reino Unido encontraríamos la tercera vía laborista de Tony Blair frente al proyecto de Margaret Thatcher.
La incapacidad neoliberal de generar consensos lo aboca indefectible a reforzar los elementos más duros del estado y, muy específicamente, la institución de la policía
En el Reino de España podríamos verlo con los gobiernos socialistas de González o, más aún, de Rodríguez Zapatero, frente al gobierno Aznar. Esta distinción, que no puede ser minusvalorada, se ha asentado sin embargo en un diagnóstico que a día de hoy no resulta sostenible. Se supone que una y otra modalidad responderían en cada caso a esquemas diferentes, siendo el neoliberalismo de izquierdas un proyecto progresista en cierto sentido, desregulador pero también de avance y desarrollo en libertades civiles (incluso en derechos sociales), mientras que el neoliberalismo de derechas o neoconservadurismo, aun compartiendo el proyecto desregulador, establecería límites al mismo en pro de la defensa de los valores tradicionales y la buena moral pública, restringiendo fuertemente las libertades civiles y mostrando su cara más autoritaria.
Más allá de la crítica que Wacquant ya elevara contra Harvey y que venía a subrayar (en continuidad con la tesis bourdieusiana sobre las dos manos del estado) la formación de un Estado centauro, “liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo” (p. 437), posteriores investigaciones han demostrado que la diferencia misma entre una versión progresista, dispuesta a liberalizar el acceso a derechos mientras liberaliza la economía, y una versión reaccionaria, propensa a la restricción moralizante y al autoritarismo, es en sí misma una ficción, por cuanto el neoliberalismo es, siempre y en todos los casos, fuertemente conservador y necesariamente autoritario. Quizá quien mejor ha disuelto el mito de un neoliberalismo progresista ha sido Melinda Cooper (2022) en su análisis de cómo las sucesivas administraciones estadounidenses, con la de Obama batiendo todos los records, no han hecho sino reforzar los valores familiares e imponer durísimas sanciones a quienes, entre las clases populares, no se atienen a la norma de la familia más tradicional. Por su parte, autores como Grégoire Chamayou (2018) han incidido en la inevitabilidad de las derivas autoritarias que alejan al neoliberalismo de su sueño declarado de reducción y debilitamiento del estado. La incapacidad neoliberal de generar consensos lo aboca indefectible a reforzar los elementos más duros del estado y, muy específicamente, la institución de la policía.
La disolución de estos fantasmas (el de la posibilidad de un neoliberalismo progresista y no autoritario, así como el de la existencia de una alternativa de seguridad blanda, predictiva, asistencial) nos deja ante un panorama desolador, más aún cuando se constata que, debido a ese error de base tan convincente de que la razón policial podía ser desviada de sus fines para ser puesta al servicio de proyectos propicios a los intereses de las clases populares, se observa que la izquierda perdió hace mucho la lucha, no ya contra las formas más expresas de violencia policial, sino contra un sistema económico que se erige sobre estrategias de control y administración punitivo-asistencial de los desfavorecidos. En este punto resulta del todo conveniente recordar la sentencia de Audre Lorde: “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo” (2003).
Daño y vergüenza
La razón policial no reduce el daño social producido en el territorio que gobierna. Más bien lo administra “selectivamente”, multiplicándolo para ciertos perfiles de población. En determinadas condiciones o contextos, la razón asistencial tampoco reduce el daño – ni mucho menos, aunque seguramente no logre multiplicarlo. La perspectiva del “daño social” (Hillyard y Tombs 2004, Rivera coord. 2014) o “zemiológica” (Canning y Tombs coords. XX) se cruza en este punto con los discursos abolicionistas para abrir una ventana teórica a nuestra posición política: olvidando la voz delito y acudiendo al concepto de daño, podemos preguntar ¿qué ha pasado? en lugar de ¿quién ha sido?, emigrar de la razón penal-policial al plano de los ejemplos de institucionalidad popular propuestos por Rocher en el capítulo 5 y ponernos manos a la obra. Ésa es la esencia de la política: la discusión sobre la dirección que debería tomar la sociedad, por qué debería tomarla y cómo hacerlo posible, para remangarse colectivamente y poner nuestras capacidades y esfuerzos al servicio de esa voluntad de transformación.
“La privación de derechos, la privación de seguridad y la privación material eran indisociables y estaban muy relacionadas entre sí” (p.86). Y así sigue siendo, aquí, en la Francia que retrata Rocher y en cualquier lugar. Ese triángulo, que el autor subraya describiendo la situación de los townships del apartheid sudafricano, marca una premisa fundamental: la de la “seguridad de los derechos” como condición necesaria contra una producción de daño social masivo sólo sostenible por los otros medios de la violencia bélico-policial, esos medios legitimados por un supuesto “derecho a la seguridad” que es probablemente la falacia más grave y esencial –pues incluye todas las falacias recién discutidas. Eso es lo que significa el lema 'Sin justicia no hay paz', y esos derechos a asegurar serán tantos como necesidades nos reconozcamos en colectivo, incluida una forma de abordar los conflictos basada en proteger a las personas agredidas, reparar el daño causado y dar a las agresoras “la oportunidad de poner fin a sus actividades afrontando sus consecuencias” (p.92). Ése es el enfoque diametralmente opuesto al que rige la policía como “institución encargada de la coerción, diferenciada de la sociedad y en la que las personas adopten un espíritu corporativista” (p.97).
¿De qué hablamos, pues, cuando distinguimos una práctica “alternativa” de una subalterna y/o antagonista? Son las configuraciones sociales específicas las que producen los delitos y los castigos. Ninguno de ellos, en ningún caso, encarna una categoría universal o atemporal. Incluso cuando señalamos al malestar social como “el caldo de cultivo perfecto para las actividades consideradas delictivas” (p.92), estamos obviando el carácter criminal por definición del régimen productor y administrador de daño social que alimenta ese malestar. El orden social que ese régimen impone es a la vez fundador y producto de la policía moderna, y la condición necesaria para su reproducción es una totalización despolitizada que anticipa respuestas violentas a cualquier conato de transformación justa. Por eso “un primer marcador del orden sin policía es el objetivo (en continua renovación) de actuar en pos de la transformación social” (p.97). Ésa es, insistimos, la esencia de la política.
No actuar debería darnos mucha vergüenza. Actuar significa empezar por ese gesto radical que obliga a pensar de otra manera, dar la vuelta al realismo totalizante del capitalismo y preguntar, preguntar una y otra vez; no lamentar melancólicamente que resulte más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, sino atacar: ¿por qué maldita razón imaginamos infinidad de veces el fin del mundo por cada vez que imaginamos el fin del capitalismo? Y responder: porque los beneficiarios de un orden criminal han perpetrado una hegemonía criminal que pone la racionalidad de la desposesión y el abandono en el centro de ese orden: concentración de capital y poder a costa, en efecto, de producción masiva de daño social, con las herramientas policiales y bélicas siempre a punto. Ése es el objetivo de nuestro abolicionismo y ésa es la transformación política mínima que nos permitirá enterrar la vergüenza. Abolir la policía, como la cárcel, es condición para abolir el régimen criminal que disfruta de sus servicios. Y viceversa, sobre todo.
Fronteras
Las mentiras de Grande Marlaska sobre la masacre de Melilla
Hemeroteca Diagonal
La regulación penal de la pobreza en la era neoliberal
Policía
El final de la policía en Estados Unidos y el principio de una seguridad pública radical
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!