Opinión
El eterno retorno de lo mismo: 12 fragmentos rojipardos

Seré breve. La verdad es que no quería hablar más sobre las derivas reaccionarias en la izquierda. Todo lo que tengo que decir hasta ahora ya lo he dicho, pero el “eterno retorno” de lo mismo (la reacción en todas sus formas) obliga a adelantarse a la situación y retomar posiciones, una vez más. Ahora bien, más que como un artículo al uso, que se tome el presente texto como una serie de “apostillas”, fragmentarias, con respecto al fenómeno “rojipardo” (una vez más con notorio protagonismo tras el discurso de Ana Iris Simón).
I
Aclaro una vez más: lo que me interesa, más que el “fenómeno Ana Iris” es el ambiente intelectual que alimenta este discurso. Un ambiente que, como todo, es complejo y contradictorio y que para nada conforma un movimiento homogéneo.
Rojipardo es un muñeco de paja, una caricatura, carece de valor analítico en sí mismo, pero ayuda a delimitar una pulsión, una tendencia. Además, tiene cierta potencia política: contribuye a articular, críticamente, una oposición a la misma.
II Antes de hablar de Ana Iris Simón hablemos de “identidades”
Hace unas semanas, a propósito de la publicación de su último libro (La casa del ahorcado), Juan Soto Ivars comentaba, en medio de su órdago anti-identitario, que “ser mujer, hombre, gay o hetero son identidades de mierda”. Como ven la crítica al “identitarismo” suele recurrir a la reducción de toda construcción identitaria de una persona a un solo aspecto. Se confunde la reivindicación “identitaria” (con respecto a cuestiones tales como la orientación sexual) con una circunscripción de la identidad a tales parámetros concretos, nada más lejos de la realidad.
Se confunde la reivindicación “identitaria” (con respecto a cuestiones tales como la orientación sexual) con una circunscripción de la identidad a tales parámetros concretos
En otras palabras, el recelo reaccionario anti-identitario parte de una comprensión profundamente identitaria de los fenómenos políticos. Se ha culpado, por ejemplo, al movimiento Black Lives Matter o al fenómeno “queer” de camuflar simbólicamente la agenda liberal e imperialista de la Administración Biden debido a la presencia de miembros de tales colectivos. De nuevo, esto supone la aplicación de una interpretación ultra-identitaria sobre la realidad social: ser racializado negro no implica ser decolonial, ser trans no implica ser “queer”, ser mujer no implica ser feminista y ser obrero, como los paladines del obrerismo se niegan a reconocer (aunque ya lo sospechan), no implica ser comunista.
III Diversidad contra universalismo: canto al particularismo hegemónico
Diego S. Garrocho, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, denunciaba en marzo (medio en broma) en El Español (curioso medio aliado de la cruzada anti-diversa) la supuesta tendencia anti-universalista en las universidades americanas, en este caso debido a la celebración de graduaciones informales en la Universidad de Columbia para determinados colectivos concretos (en paralelo a la graduación oficial).
Con cierta sorna Garrocho ironizaba: “La convocatoria, que bien podría parecer una parodia de algún cómico de la alt-right trumpista, es absolutamente real, aunque pueda parecer inverosímil.” En efecto, no sé si el autor es consciente de su propia afirmación, por muy cómica que pretendiese hacerla, pero la afinidad de su discurso con el de la alt-right es del todo notoria o, como el mismo dice, ¡“absolutamente real”!
El relato universalista e ilustrado tradicional coincide con la hegemonía de Europa (y por extensión Estados Unidos) en el mundo
Los estudios culturales, a los que se les suele señalar como correlato legitimador de las políticas de la diversidad, tendrán sus problemas, contradicciones y disparidades, pero cuando Garrocho y tantos como él hablan de “universalidad”, están pensando en su propia particularidad personal, ellos son la medida de lo universal y del pensamiento crítico. Detrás de su crítica se esconde el típico y reiterativo descrédito hacia aquellas perspectivas “diversas” que intentan cuestionar la visión hegemónica tradicional del estudiante anglosajón: hombre, hetero, blanco, etcétera (nada nuevo bajo el sol).
Claro, el relato universalista e ilustrado tradicional coincide con la hegemonía de Europa (y por extensión Estados Unidos) en el mundo; la centralidad europea y del hombre europeo fue acompañada por un discurso que situaba a la cultura y civilización occidentales en la vanguardia de la historia, como medida de lo universal que se despliega históricamente. El cuestionamiento de este discurso, de esta forma de entender lo “universal” (como sinónimo de europeo), es lo que es rechazado por la reacción.
IV
Si los paladines de la reacción (tanto de izquierdas como de derechas) hablan de “ortodoxia identitaria” o de inqueersición (con su debido perdón a los nostálgicos imperiófilos defensores de la inquisición que también sacuden el discurso anti-queer) es porque no han sido capaces, o no han querido, interesarse y estudiar aquello que critican. Lo que llaman “ortodoxo” es su ficción caricaturesca de aquello que les escama (toda una complejidad y pluralidad de debates de muy diversos ámbitos) proyectada de forma totalizadora. Hablaré claro: lo que les escama y les jode del movimiento LGBTIQ+, del BLM y del feminismo no es que estos sean mercantilizables (lo que pasa con absolutamente todo) sino que les retratan como lo que son: unos reaccionarios. Su manida y hueca reivindicación aparentemente materialista solo implica una afirmación del ser social, de nuestra realidad actual: sin complejos, pero recuperando lugares comunes que permitan restaurar una supuesta unidad original fragmentada.
El reivindicado énfasis materialista en los discursos anti-posmo no sale del mero materialismo vulgar (economicista, positivista o biologicista) que supone una aceptación acrítica de lo existente. En otras palabras, se defiende un realismo ingenuo, positivista (afirmación del hecho por el hecho), objetivista, conservador y reaccionario. Su “materialismo” es justo lo contrario a un discurso netamente materialista en sentido marxiano, basado este en el pensamiento dialéctico (crítica de la crítica, enfatizando el carácter contradictorio del conocimiento y de la realidad) y centrado en las condiciones materiales de existencia, señalando el carácter relacional del ser social: las relaciones de producción.
Escondido tras un lenguaje “canallita” la “vuelta al materialismo antiposmo” acaba limitada a una apología de una visión tradicional de la ciencia y la objetividad
Una genuina reivindicación del materialismo debe ir acompañado de un discurso crítico, comprometido con la emancipación, que impugne la realidad y que no la acepte tal y como es (rechazar no implica negar su existencia, lo que algunos son incapaces de asimilar).
Escondido tras un lenguaje “canallita” la “vuelta al materialismo antiposmo” acaba limitada a una apología de una visión tradicional de la ciencia y la objetividad (suprimiendo el enfoque crítico que apueste por la transformación de lo existente), así como, y aquí lo importante para el asunto que nos toca, de las formas tradicionales de organización social: familia y patria.
V
Lo que divide a la clase obrera no es el discurso antirracista, el feminismo, el movimiento LGBT o lo “queer”, lo que divide a la clase obrera es el racismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia.
No hay que confundir la preocupación por lo cultural-simbólico-ideológico en su totalidad –que también abarca lo “material” en sentido amplio– con las políticas gestuales. La oposición no es entre políticas materiales y políticas culturales, sino entre políticas sustanciales y gestuales.
Si las políticas que abordan los conflictos sustanciales como el machismo, la emergencia climática o el racismo han sido tratadas con superficialidad a través de medidas gestuales por parte de la socialdemocracia, no implica que estas sean superficiales. No hay mucha diferencia entre esto y los discursos obreristas de antaño que apelaban al obrero sin afrontar la crítica al capitalismo.
VI
Es cierto que existe un progresismo liberal (socioliberalismo) que defiende un marco desregulador de la economía en sintonía con el desarrollo de un contenido progresista desde el punto de vista civil, y al cual hay que confrontar. Pero es absurdo plantear una equivalencia entre el auge del neoliberalismo y un supuesto discurso “progresista liberal” (término que utilizan algunos no para hablar de socioliberalismo, sino para esquivar el vocablo posmoderno y parecer que no hablan siempre de lo mismo) que une a todo aquello que se sale de los lugares comunes de la socialdemocracia: trabajo, política útil, Estado (liberal) protector, sindicalismo pactista, etcétera.
Es más, detrás de cierto discurso antineoliberal (el que entiende el neoliberalismo como la esencia del problema, y no en relación con el capital) hay un anhelo hacia determinadas formas, anteriores, de articulación de la sociedad capitalista: Estado social fuerte, defensa de “nuestro” capital nacional (¡como si el capital tuviera patria!) y culto al industrialismo.
Lo que divide a la clase obrera no es el discurso antirracista, el feminismo, el movimiento LGBT o lo “queer”, lo que divide a la clase obrera es el racismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia
Cuando aquellos críticos con la importación de discursos extranjeros hablan de consenso de posguerra, de Estado Social, de Breton Woods e idealizan la Golden Age –el periodo de gran crecimiento económico posterior a la segunda Guerra Mundial (años cincuenta y sesenta)– parecen obviar la situación sociopolítica particular en nuestro país. El auge del neoliberalismo y la desregularización en España coincidió con la desarticulación del Franquismo: no existe tal soberanía nacional que haya que recuperar. Un fino hilo conecta a los liberales que jactanciosamente hablan de Franco como “socialista” (ya se sabe) con aquellos que de forma orgullosa reivindican el papel del Estado (liberal) para construir comunidad (y socialismo). El razonamiento rojipardo suele operar en torno a la caricatura que el liberalismo hizo del discurso comunista.
VII Ana Iris Simón y el eterno encanto del conservadurismo
Para entender el discurso de Ana Iris se debe leer antes la demoledora y certera reseña de Pablo Batalla Cueto sobre la novela Feria, en donde evidencia, de forma magistral, las conexiones implícitas y explícitas (referencias a Ramiro Ledesma, padre de la JONS) entre la posición política de la autora y el falangismo.
Es lógico que si España es Madrid la España vaciada sea Aranjuez. Sea como fuera, más allá del contenido del discurso, lo que es importante señalar es que este manifiesta un síntoma; es decir, un auge reaccionario dentro de la izquierda
Simón, invitada por Moncloa (algo que parece obviarse), pronunció su discurso –casi como portavoz autoproclamada de la España vaciada– en un acto organizado para la presentación del plan gubernamental: Pueblos con Futuro. Claro, es lógico que si España es Madrid la España vaciada sea Aranjuez. Sea como fuera, más allá del contenido del discurso, lo que es importante señalar es que este manifiesta un síntoma; es decir, un auge reaccionario dentro de la izquierda, el cual se manifiesta en la remisión hacia los lugares comunes del conservadurismo, tan esgrimido por el rojipardismo que acaba encontrando cierta afinidad con el repliegue socialdemócrata en sus pulsiones reaccionarias.
VIII Frente a la incertidumbre ¡tradición!: familia, patria y trabajo
Ante la descomposición propia de la sociedad moderna, la reacción defiende una vuelta “romántica” a las estructuras sociales premodernas, fagocitadas por las lógicas del capital, conformando casi un paralelismo discursivo con la dialéctica decimonónica entre la modernidad industrial y un romanticismo que se revelaba contra la fragmentación del sujeto.
La familia patriarcal (esa que añora Simón) es uno de los núcleos básicos de la sociedad clasista, apuntalada, entre otros muchos aspectos, por la acumulación y transmisión de patrimonio. Las lógicas del capitalismo actual potencian la descomposición de la misma: en esta ambivalencia es en donde debemos movernos y asentar la crítica, no se trata de afirmar los lazos sociales frente al individualismo, sino de construir nuevas realidades sociales que impugnen el orden vigente.
Para aclarar, confundir socialismo con corporativismo social supone remitir a una idealización de toda forma de organización colectiva: ¡como si estás fueran independiente a las formas de producción!
IX
Es propio de todo discurso conservador la naturalización –es decir, la esencialización intempestiva de lo históricamente constituido– de aquello que es puesto en duda por las fuerzas socio-históricas, ya sea el estado, el capital (en el discurso liberal), o, por ejemplo, la familia (en el discurso anti-moderno): “Solo es una descripción”, claman los voceros, pero se les olvida añadir: ¡la descripción nunca es neutra, implica un juicio y un posicionamiento político!
X
El auge del individualismo hay que entenderlo bajo las condiciones históricas (socioeconómicas) que lo posibilitan, si no la crítica hacia el individualismo resulta estéril y moralista (en la peor acepción de la palabra) ya que reproduce discursivamente (de nuevo) aquello que se intenta desacreditar: una comprensión individualista del individualismo.
La familia patriarcal (esa que añora Simón) es uno de los núcleos básicos de la sociedad clasista, apuntalada, entre otros muchos aspectos, por la acumulación y transmisión de patrimonio
La atomización social actual y la fragmentación del propio individuo sometido a fuerzas impersonales, presiones socioeconómicas y cuyas relaciones están mediadas por el mercado y las mercancías, no implica una genuina individualidad. La dicotomía entre individuo-colectivo es absurda: bebe más de una retórica liberal que de una conceptualización marxiana. La libertad individual solo puede desarrollarse en toda su capacidad durante el comunismo; es decir, con la abolición de toda presión socioeconómica que genere alienación sobre el individuo (social).
XI Conspiranoia anti-globalista
Ya hablé en su momento de la naturaleza conspiranoica que alimenta al pensamiento de la izquierda reaccionaria, en el caso de Ana Iris puede verse reflejado perfectamente en su discurso sobre las poblaciones migrantes.
Los flujos migratorios revisten de una gran complejidad y están motivados por una gran serie de factores: conflictos bélicos, cambio climático, miseria, etcétera. En su conjunto conforman una serie de lógicas impersonales que deshumanizan a estas poblaciones. Por eso, circunscribir toda una serie de lógicas complejas como lo son los flujos migratorios a un plan orquestado y consciente por parte de una élite (por mucho que se le llame “capital”) supone alimentar y legitimar aquello mismo que debe ser cuestionado: la soberanía en clave nacional y la falsa dialéctica entre capital nacional y capital global. La reducción del inmigrante a mano de obra, “les robamos la mano de obra, como antes les robamos el oro”, implica, por encima de todo, un repliegue hacia un nacionalismo excluyente. Ya lo decía ella en Feria: “comunidad implica excluir a alguien”. Este discurso no es nuevo, pero no por ello deja de ser más terrible.
La reducción del inmigrante a mano de obra, “les robamos la mano de obra, como antes les robamos el oro”, implica, por encima de todo, un repliegue hacia un nacionalismo excluyente. Ya lo decía ella en Feria: “comunidad implica excluir a alguien”
XII
La llamada “estabilidad de la generación nuestros padres” es una ficción –aunque todo conocimiento es, hasta cierto punto (claro está), una ficción–. Añorar de forma nostálgica determinadas formas de vida “estables” de hace décadas supone olvidar curiosamente a todas aquellos explotados que las han posibilitado: los y las trabajadoras industriales, la situación en el sur global, las prácticas extractivistas poscoloniales, etc., y, por supuesto, supone obviar toda las consecuencias medioambientales y sociales que acarreaba y sigue acarreando (deforestación, cambio climático, flujos migratorios). Una vez más la situación particular es universalizada, legitimando, con ello, las prácticas de exclusión y dominación sobre las minorías: minorías que son numéricamente mayoritarias, algo que también parece olvidarse.
Pensamiento
Pero, ¿qué es la posmodernidad?
La semana política
Ana Iris Simón y la muerte de Antonio Alcántara
Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
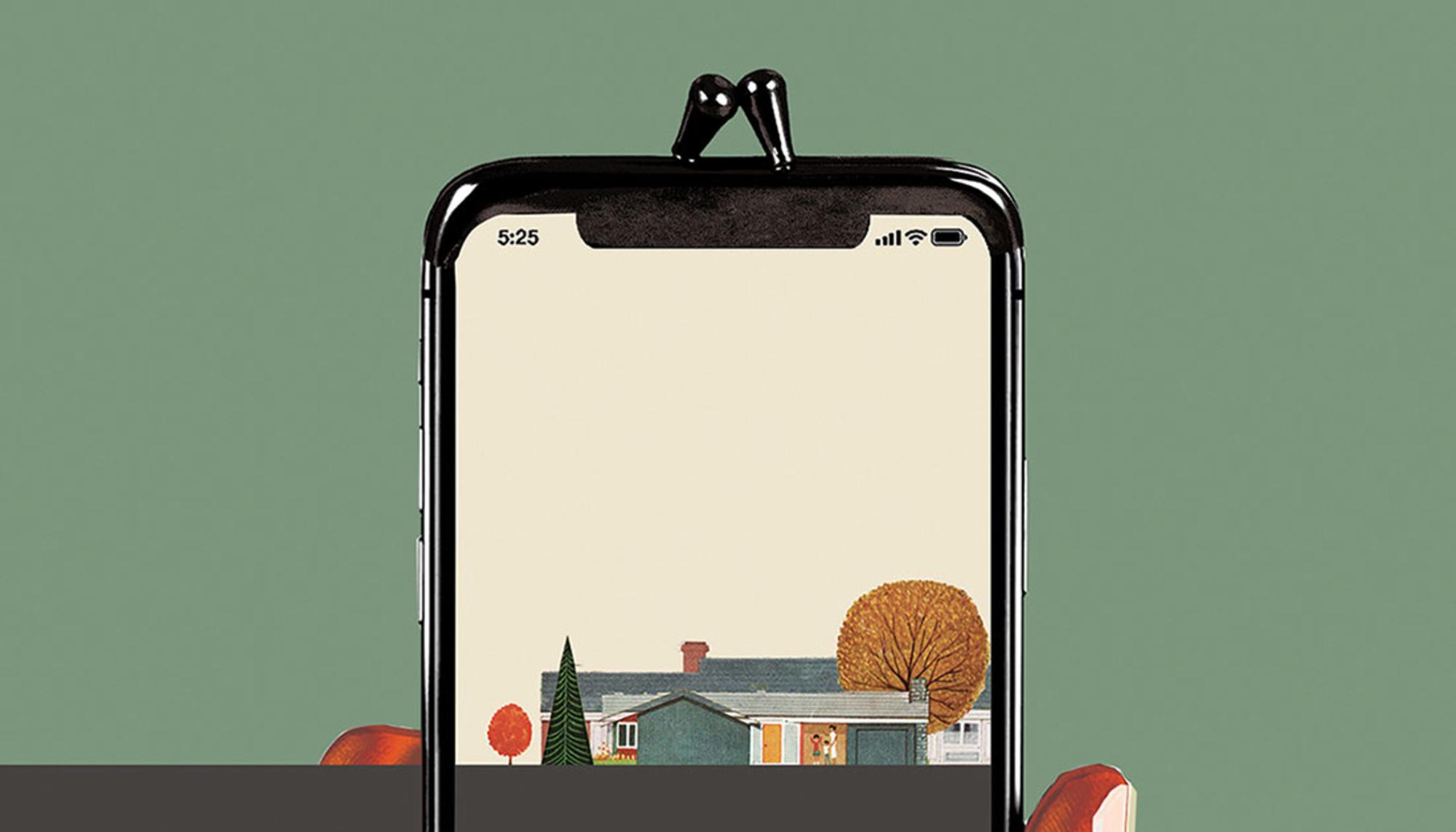

.jpg?v=63938099159 2000w)
.jpg?v=63938099159 2000w)