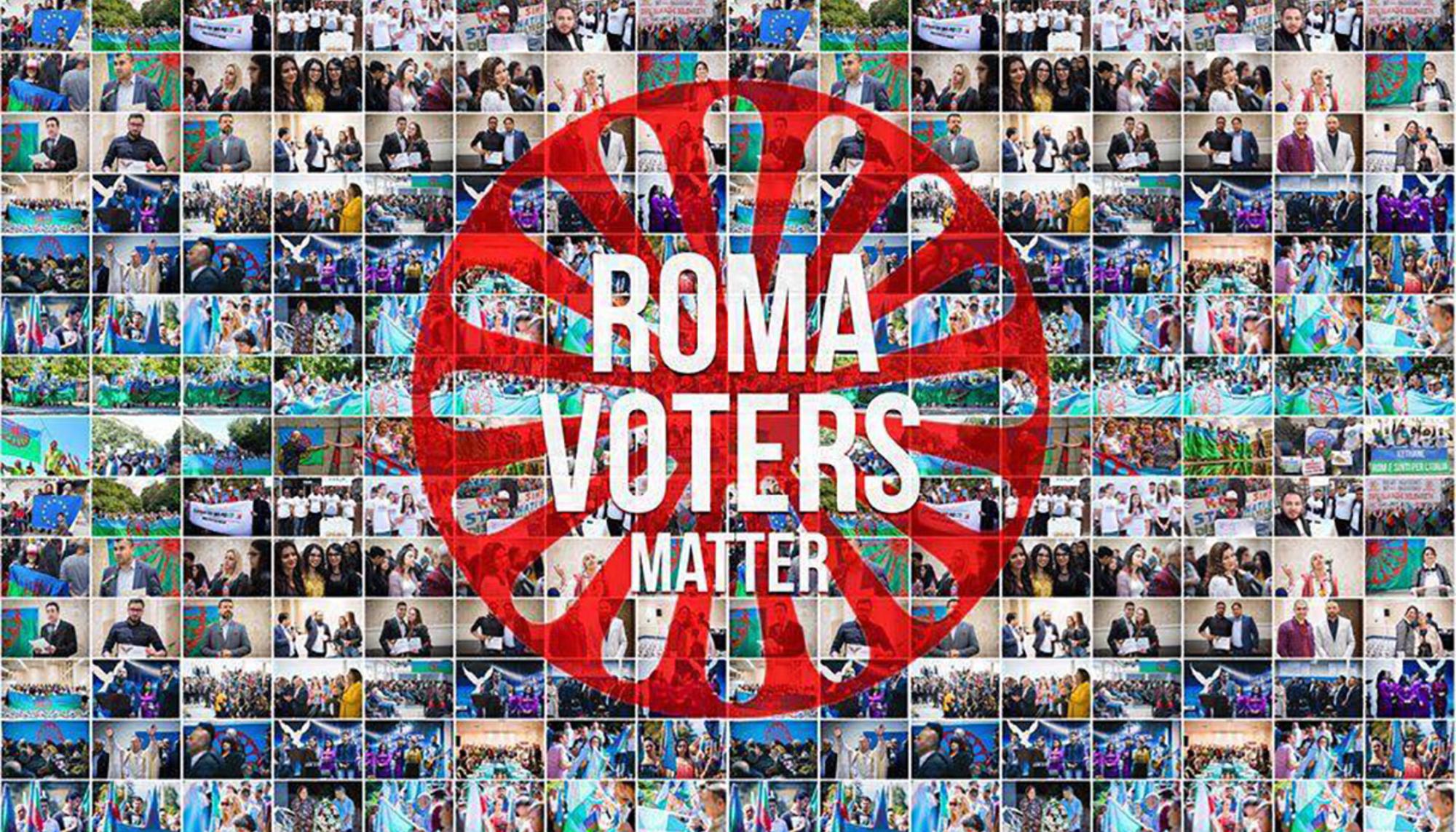Pueblo gitano
Manuel Vargas: memoria y resistencia gitana en Extremadura, la tierra del pan

“El patriarca del clan, escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu aquí como en cualquier otro territorio del mundo no habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad”. Así comenzaba Persecución, el estremecedor relato escrito en los albores de la transición por Félix Grande y cantado por Juan Peña El Lebrijano. El disco daba cuenta de algunas huellas del genocidio, de la contumaz represión sufrida por los gitanos españoles durante cinco siglos: la Pragmática de los Reyes Católicos en 1499, el Informe secreto de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de Almadén, las condenas a galeras o la prohibición de usar la lengua, el traje y el estilo de vida propios de la gitanería.
El 8 de Abril se celebra el Día mundial del Pueblo Gitano. En él se reivindica la memoria y la resistencia de un pueblo que ha sufrido el genocidio y la represión sistemática. “A los gitanos se los ha perseguido hasta el día de hoy tanto por su ser como por su hacer”, escribe Pastora Filigrana en El pueblo gitano contra el sistema-mundo, un clarividente manifiesto que actualiza la centenaria promesa de emancipación. “Las formas de vida comunitarias y sus resistencias al chantaje de la fuerza de trabajo a cambio de salario fueron un motivo central de su persecución. La resistencia del pueblo gitano a las reglas de juego del sistema capitalista no fue ideológica ni ética, fue vital”, afirma.
Cuando los primeros gitanos llegaron a Extremadura le llamaron Morochandé. O Marochandé, que sobre la pronunciación precisa en el caló romaní hay variedad de opiniones. Pero en lo que hay unanimidad es en el significado del término, que une los vocablos manró (pan) y chao (tierra). Extremadura, “tierra de pan”. Sí, tierra de pan generoso, pero también de huraños dueños que condenaron siempre a los más humildes a la servidumbre y al analfabetismo.
En Extremadura viven actualmente unos 15.000 gitanos y gitanas. Su historia y la de sus ancestros está aún en gran medida por escribir. Una de las personas que más está contribuyendo a rescatar las tradiciones, las leyes y la historia de la comunidad en Extremadura es Manuel Vargas Suárez. Como humilde contribución a la celebración del Día del Pueblo Gitano ofrecemos a continuación una aproximación a sus obras y trayectoria.

Manolo Vargas no es un escritor al uso. Su formación académica se limitó a los estudios básicos y la mitad de su vida la ha pasado como peón especializado en excavaciones y en otros trabajos precarios. Es un autodidacta, alguien para quien la pasión por la cultura gitana y la lealtad a su pueblo han sido los motores fundamentales de la escritura. “Los autores nuevos están necesitados de libros viejos, y para nosotros siempre fueron los gitanos viejos nuestros libros, nuestro manantial de sabiduría donde los jóvenes bebemos”. Ese es el nutriente fundamental de sus libros, el legado de los gitanos viejos: “Su edad, experiencia, sabiduría, les hace ser imprescindibles. También por ser duros como el mismo acero, sensibles como los niños y, casi todos, analfabetos totales. Pero muchos catedráticos, abogados o jueces deberían aprender de ellos”.
“A los gitanos se los ha perseguido hasta el día de hoy tanto por su ser como por su hacer”, escribe Pastora Filigrana en El pueblo gitano contra el sistema-mundo
Nuestro autor tiene actualmente 62 años. Nació en Orellana la Vieja, un pueblo de la provincia de Badajoz. “Allí estuvimos muy poco tiempo, yo tendría cuatro o cinco años. Nos fuimos por decisión de mi padre, que se dedicaba al trato de las bestias. Fuimos a Nogales y allí nos costó que nos dieran la vecindad”. Manolo lo cuenta en uno de sus libros: a pesar de que el padre llevaba una carta de recomendación de un gobernador retirado, el alcalde de Nogales se negaba a recibir gitanos en el pueblo. Solo tras una segunda carta les otorgaran la vecindad en ese municipio. “Era un pueblo pequeñito y estaban recelosos de que venían gitanos. No nos abrían las puertas siquiera. Con el tiempo se iban acostumbrando, mi madre nos dijo que teníamos que ir a la iglesia, para que vieran que éramos católicos y nos hicimos monaguillos”. Los padres se habían trasladado a Nogales porque era un pueblo cercano a Zafra, con una importante feria de ganado, en la certeza de que la chalanería les iría mejor. “Recuerdo que salíamos en verano, que era cuando había los mercados, los rodeos y las ferias de ganado. Nos quedábamos en los campos para que las bestias comieran, porque las bestias eran el capital, todo el capital que había. Nos parábamos antes de llegar al pueblo, si había un buen rastrojo donde se le pudieran dar de comer, porque lo importante y lo primordial era asistir a esas bestias, que estuvieran un poco lustrosas para hacer los clásicos y buenos tratos, que era de donde venía el pan de cada día. Los gitanos éramos errantes en tiempo de verano, se hacía el recorrido de ferias y luego en tiempo de invierno nos recogíamos”.
Pero al final tuvieron que emigrar, como otros miles de extremeños, a Cataluña. “El pueblo de Nogales no nos trataban como vecinos del pueblo, éramos eso, gitanos. En Barcelona me crié y eché mi cuerpo adulto, nos pusimos a vivir en Sant Boi de Llobregat. Allí sí que nos recibieron bien, con cariño y, sobre todo, respeto. Trabajaba de peón de la construcción, como mi padre y mi hermano. Se ganaba mucho más, Barcelona es Europa y Extremadura es el tercermundismo”. Cuando tiene 25 años su padre enferma y vuelven a Mérida. Manuel Vargas se ha casado en Barcelona y la pareja tiene ya tres chavales; años más tarde nacerán otros dos en Mérida. “Se me hizo todo muy cuesta arriba. Era todo muy distinto. Estuve a punto de volverme a ir y, de hecho, se lo dije a mi padre. No encontraba trabajo y las cosas empezaban a no ir bien. Pero bueno, a partir de esa fecha me fueron saliendo trabajos de arqueología, me gustaba. Dos meses, tres meses, seis meses, hasta el día de hoy. Los niños empezaron el colegio, se fueron adaptando. Y cuando no he tenido trabajo aquí he tenido que emigrar a Palma o a Barcelona, a hacer la temporada, los seis o siete meses”.
“Los autores nuevos están necesitados de libros viejos, y para nosotros siempre fueron los gitanos viejos nuestros libros, nuestro manantial de sabiduría donde los jóvenes bebemos”
A Manolo se le llevan los demonios con el retraso de Extremadura. “Aquí no hay trabajo. Extremadura tiene que evolucionar un poquito más. Eso lo podemos ver en la calle Santa Eulalia: la gente vendiendo espárragos, cardillos o cualquier cosa. Eso es la mendicidad, la miseria que todavía hay aquí. En Palma de Mallorca encontré un cuponero que hacía años se había ido allí y me dijo estas palabras: “Maldita sea la hora que no hubiera salido cuatro siglos antes porque no hay más que miseria en Extremadura”. ¡Un cuponero! Y es verdad. Yo quiero mucho a mi tierra y me siento extremeño cien por cien. Pero yo quisiera todo el bienestar que tiene Bilbao, Barcelona, Palma o Benidorm. Pero, ¿por qué no, por qué nada más que tenemos guardias civiles?”
Realojos, droga y lucha vecinal. Heroína, diablo vestido de ángel
En Mérida, la familia vivirá en las barriadas populares donde se concentra la población más necesitada. “Viví en la Barriada de la Paz, donde había muchísimos gitanos y me sentí a gusto, porque era una barriada muy abierta, con unos valores humanos envidiables, de sentarse en las puertas, de compartir la comida. Y eso yo no lo veía en Barcelona y me gustaba mucho. También en cuanto a los colegios de los niños: los maestros se ponían a cantar y a bailar con ellos”.
A mediados de los ochenta y en el principio de los noventa las barriadas se deterioraron a pasos agigantados. “La droga nos invadió. No sólo a esa barriada, sino a toda España. Hace esclavos hasta la muerte. A algunos no les queda más remedio que ponerse al lado de la droga para no perder totalmente a los hijos. Y otros han entrado por la miseria, por las injusticias sociales, porque no te dan trabajo y tienes que enfrentarte a los pagos del alquiler, el agua, la luz...”. En Mérida como en otras muchas ciudades nacerá un movimiento importante. “Se vivió con mucha preocupación. Yo, padre de cinco hijos, imagínate. Cuando a un padre se le mete un hijo en la droga ya no es hijo suyo, es hijo de la droga. Cada padre ha sufrido ese miedo. Me contaba un amigo con cinco hijos varones y todos enganchados: ‘no teníamos ni un tazón para beber el café porque me lo robaban para venderlo por ahí. Los muebles nos los quitaban, le pegaban a la madre, me pegaban a mí’. Hoy gracias a Dios han salido sus hijos bien, están trabajando y él duerme muchísimo más feliz.
“La droga nos invadió. No sólo a esa barriada, sino a toda España. Hace esclavos hasta la muerte. A algunos no les queda más remedio que ponerse al lado de la droga para no perder totalmente a los hijos”
A otros, la puta miseria los ha llevado a eso. Yo no defiendo la droga, estoy en contra total, total, total. Pero sí sé que otros han entrado por miseria, porque no tenían dónde caerse muertos, no tenían otro recurso, no tenían trabajo, no tenían nada. Y la droga se lo dio todo. Pero de la misma manera que da, la droga también quita. Porque es el demonio, como dicen los del culto, los aleluyas. Y es verdad, si se te mueren los hijos, de qué vale la riqueza. La droga ha hecho mucho daño al pueblo gitano, creo que es la peor pragmática que puede tener. Fíjate que las leyes pragmáticas de los Reyes Católicos, la Gran Redada de 1749, separar los gitanos de las gitanas para que no se propagara esa maldita raza infecta, imagínate”.
En la Barriada de la Paz la administración ha realojado a las familias que vivían en las casas del Bizcocho y del Concejo, dos núcleos de chabolas y chozos construidos en las orillas del río Guadiana. La barriada se edificó como una respuesta provisional, concebida sólo para veinte años, pero ya pasan más de treinta desde su entrega. “Eran casas de hormigón, estaban hechas de chapa y encima alquitrán. Aquello se ponía a 50 grados en verano. Aunque teníamos una independencia muy bonita y una solidaridad bastante buena las casas no estaban para vivir y el ayuntamiento se dio bastante prisa en buscar una solución. Aparte de que, como escuché en una conversación, decían los del Ayuntamiento que había que realojar rápidamente porque las viviendas tenían aluminosis. Y si pasaba algo se iba a liar la marimorena. Y así se hizo el realojo, a diestro y siniestro, con mucha rapidez. Nos llevaron al PERI, a la Cruz Campo, a las Ochenta”.
Manolo Vargas se implicará de lleno en la movilización para dignificar las nuevas edificaciones y dotarlas de servicios públicos. Levantará con otros vecinos la Asociación para el Progreso de San Lázaro y denunciará las pésimas condiciones en las que se pretenden entregar las viviendas, con los patios y la plaza en tierra, de modo que cuando llueve se convierten en un barrizal. Conseguirán poner en pie un movimiento reivindicativo potente, “contra todo el mundo. Allí se trataba del barrio, nada más que del barrio, allí había gente del PP, del PSOE y de IU. En aquel momento la consigna era el barrio”. El Ayuntamiento y la Junta de Extremadura tendrán que atender las demandas vecinales y arreglar el barrio.
Son años en los que Manuel se implica activamente en la lucha social e incluso política. Durante los años noventa formará parte de Izquierda Unida, aunque la experiencia le decepciona. “Me asomé a la ventana de la política porque creía que se podía luchar por la clase obrera, para que hubiera más igualdad. Pero la ventana de la política me defraudó. Hay que mentir mucho, hay que engañar mucho”.

Escribir la historia omitida y desmontar “las coletillas”
Hasta la fecha Manuel Vargas ha escrito cuatro libros. En el año 2000 publicó ¿Tú vendes cal?, un libro-retazos, como lo define Moisés Cayetano en el prólogo, en el que “describe con naturalidad las costumbres gitanas”, dignificando oficios como los de tratante de ganado o vendedor ambulante y poniendo el foco en aspectos muy variados de la vida cotidiana, que van de las fiestas a la religiosidad o a la situación de la lengua, exaltando las tradiciones y solidaridad de su pueblo y combatiendo las múltiples expresiones de anti-gitanismo. El título del libro, según relata el autor, es una contraseña muy antigua: cuando un gitano preguntaba ¿tú vendes cal? “Si el preguntado respondía “sí, mucha, mucha cal”, éste era gitano. Si por el contrario no era gitano no comprendería nada de nada. La frase gitana sería esta: “¿Sinelas caló?; y la traducción: ¿eres gitano?”.
La Gran Redada de 1749, que supondrá el punto más alto del genocidio, con el encarcelamiento de más de 10.000 gitanos y gitanas y dejará profundas secuelas, sigue siendo ―a pesar de todo― un episodio apenas conocido
En 2007 saldría a la luz su segundo libro, Llanto gitano. En él, además de un compendio de relatos y hechos históricos de trascendencia se incluye un vocabulario del calo romaní. En 2017 publicará Rati e crisorné, La sangre de Cristo, una traducción de El Nuevo Testamento a la lengua gitana. “Ese libro me costó diez años de vida. Cuando me fui a Palma a trabajar me llevé la escritura”. La edición ha sido limitada a sesenta libros, sobre todo con la idea de llevarlos a bibliotecas. Vargas argumenta que lo ha escrito pensando que “la inmensa mayoría de los gitanos descansan en la Iglesia de Filadelfia y he creído que tenían que tener una biblia en caló, para que se expresen si así lo quieren en su lengua materna”.
Por último, en 2021 escribe Apocalipsis gitano, un libro que pretende combatir la extinción en curso del acervo cultural y en especial de la lengua: “La recuperación de la lengua gitana, el caló romaní, es de vital importancia para ser mejor persona, mejor gitano, porque sin ella somos eso que hablamos en tertulias privadas de nosotros mismos que no nos gusta. Es que hemos dejado de ser gitanos”. “Nuestro acervo cultural está apocalíptico total”, afirma Manuel Vargas.
Toda la obra de nuestro autor está recorrida por la denuncia de una Deuda Histórica de España con el pueblo gitano. Una deuda que ha de pagarse “con más respeto, con más accesibilidad a los trabajos y con otras muchas más cosas, en vez de tanta negación”. Señalar las más de 200 Pragmáticas y leyes, promulgadas entre 1499 y 1978, que perseguían la desaparición de la cultura gitana será un objetivo constante en sus libros. “España para los gitanos fue un holocausto”, afirma Manuel Vargas. “Y aquel que tenga dudas que se lea la redada de Fernando VI”. La Gran Redada de 1749, que supondrá el punto más alto del genocidio, con el encarcelamiento de más de 10.000 gitanos y gitanas y dejará profundas secuelas, sigue siendo ―a pesar de todo― un episodio apenas conocido, que no aparece en los manuales sobre la historia de España. Como recuerda Teresa San Román en La diferencia inquietante: “Entre las muchas atrocidades cometidas contra la gente en la Historia de los últimos tres siglos ha pasado bastante desapercibida la que Fernando VI llevó a cabo, con todo convencimiento ilustrado, contra los gitanos. Y es que los hechos, cuando pasan a ser históricos, a pertenecer a la Gran Historia, se seleccionan de manera que los hechos de los marginados son, a su vez, marginales”.
Vargas recuerda el siniestro papel que ha jugado históricamente la Guardia Civil contra los gitanos, cómo Franco le daría carta blanca para cometer todo tipo de vejaciones. Cómo, por ejemplo, podían “pelar a los hombres”, trasquilarlos como si fueran ovejas
Manolo Vargas nos aproxima también a algunos acontecimientos ocurridos en Extremadura durante el siglo XX, que son aún más ignorados. Junto al crimen de los Frasquinos, ocurrido al inicio de la guerra civil, nuestro autor señala por ejemplo el asesinato de Félix Vázquez Silva, el 17 de septiembre de 1943, en Zalamea de la Serena. Un guardia civil le mató a bocajarro cuando se dirigía a su casa. O el crimen en 1956 de Pitoño Cortés Navarro, cerca de la finca de El Raposo, en el término de Zafra. Pitoño será asesinado por un guarda de campo por coger un gajo de uva. “El guarda de campo perseguía a los gitanos. Ese hombre que mataron era un gitano errante que iba de feria en feria; al estar un poquito mal de su cabeza, entró y cogió unos gajos porque tenía la boca seca y tal como se los llevó el guarda le pegó el tiro y le quedó con los gajos en la boca”.
Vargas recuerda el siniestro papel que ha jugado históricamente la Guardia Civil contra los gitanos, cómo Franco le daría carta blanca para cometer todo tipo de vejaciones. Cómo, por ejemplo, podían “pelar a los hombres”, trasquilarlos como si fueran ovejas. “Hombres como castillos, cuando les decían que tenían que ir al cuartel de la Guardia Civil, lloraban. Este Cuerpo ha hecho horrores con los gitanos, cada gitano de cincuenta, sesenta, setenta años tiene para escribir un libro. Eran terroríficos, no sé cómo pueden existir todavía, en el siglo XXI, el cuerpo de la Guardia Civil, que ha sido un cuerpo de dictadura y caciquismo”.
Y junto al recordatorio de las coacciones y vejámenes, Manuel se aplica a desarmar el manto de estereotipos que rodea a la etnia calé. “Los medios de comunicación son muy amigos de poner coletillas y cuando te adjetivan, la sociedad también te apunta. Los medios de comunicación juegan un papel fulminante, con mucho poder. Y después la sociedad te acribilla y sigues teniendo esa coletilla para siempre. La etiqueta de ladrones, por ejemplo. Decir gitano era todo lo malo. Ha tenido que venir la corrupción política para que muchos se den cuenta de quiénes son aquí los ladrones”. O la marca de machista. “Pero los gitanos no matamos a nuestras mujeres. Con toda la fama que tenemos, nos matamos por defenderlas, pero no las matamos. Es la sociedad paya la machista, donde matan a las mujeres”. Pastora Filigrana ahonda también en este argumento: “Los gitanos no son más patriarcales”, afirma. La abogada y activista sevillana no dice que “en las comunidades gitanas u otras comunidades racializadas no existan prácticas de opresión masculina ni defiende un relativismo moral” que las justifique. Patriarcado, racismo y colonialidad son dispositivos de opresión que se entrecruzan generando un sistema civilizatorio. “El Occidente blanco es el principal beneficiado de la acumulación de riquezas que origina la desigualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, la propia forma de vida de la comunidad blanca-occidental contribuye más al sostenimiento y reproducción del patriarcado a escala global que una práctica machista concreta de una comunidad musulmana o gitana”.
Manolo Vargas subraya la importancia de la solidaridad y de la comunidad para los gitanos. El respeto a los mayores, por ejemplo, la resistencia a ingresarlos en las residencias o la palabra decisiva que tienen los “gitanos de razones” en la resolución de los conflictos
Manolo Vargas subraya la importancia de la solidaridad y de la comunidad para los gitanos. El respeto a los mayores, por ejemplo, la resistencia a ingresarlos en las residencias o la palabra decisiva que tienen los “gitanos de razones” en la resolución de los conflictos. La visita colectiva y el arrope a cualquier persona que esté enferma. O el socorro a quienes pasen necesidades: la práctica, que todavía sobrevive, de echar un pañuelo o lo que es lo mismo, de atender al llamamiento de los gitanos mayores para auxiliar a quien necesite ayuda económica, ya sea por razones de enfermedad o muerte.
Una lengua rota en el tiempo, una promesa de emancipación en el horizonte
La defensa del caló romaní va a ser su gran caballo de batalla. “El caló es mi pasión, es mi religión, yo me dedico a ello y aprovecho cualquier momento del día o de la noche, si hablo con cualquier persona gitana, para sacarle un poco de lo que sabe”. La lengua es fundamental para mantener y recuperar la identidad y en Extremadura la hablan ya apenas un puñado de familias. Manuel Vargas llama a defender este legado antes de que sea irreversible. “En su día nos la quitaron a base de golpes y porrazos, con las pragmáticas. Y ahora, allí donde hay niños gitanos deberían darse clases sobre el caló romaní.”, señala.
La dictadura franquista la tachó de “jerga delincuente”. El “caló de los maleantes”, escribió uno de los despreciadores a sueldo. “Cualquier vecino podía quejarse diciendo que los gitanos estaban hablando una jerigonza rara, venía la Guardia Civil, se los llevaba para el cuartel y le hinchaban a guantazos”.
Reivindicar la lengua, evitar la extinción ese es el grito de Manolo Vargas. Y, junto a ello, la reivindicación de otro gran tesoro, el flamenco, una “concreción ontológica cultural” del pueblo gitano, según Iván Periáñéz. No solo de los gitanos, pero sí en primerísimo lugar. El flamenco es más que una música, es una concepción del mundo, una forma de ser y sentir, donde se funden la memoria colectiva y “las heridas coloniales”. Una música rebelde, irreverente, irreductible. Como Porrina de Badajoz, en la anécdota que cuenta Manuel Vargas:
“Un antiguo alcalde de Badajoz había estado la noche anterior de juerga con Porrina. Al día siguiente por la mañana vio al cantaor limpiándose los zapatos. Como todos los malos aficionados, le pidió que le cantara un fandango. El Porras accedió gustoso. El limpiabotas lo escuchaba emocionado; finalizado el cante, el señor alcalde le puso en la mano un billete de mil pesetas que Don José Salazar Molina recogió elegantemente. Con su original personalidad se lo ofreció al limpiabotas diciéndoles; para ti las mil pesetas y el fandango”.
Hoy en España ya no existen leyes antigitanas. Sin embargo, nos recuerda Pastora Filigrana, más allá del papel, el racismo específico contra los gitanos continúa vigente y se encarna en prácticas que siguen situando a esta población en la exclusión social, bien a niveles materiales, bien simbólicos
Hoy en España ya no existen leyes antigitanas. Sin embargo, nos recuerda Pastora Filigrana, más allá del papel, el racismo específico contra los gitanos continúa vigente y se encarna en prácticas que siguen situando a esta población en la exclusión social, bien a niveles materiales, bien simbólicos. El paro, la denegación de ayudas sociales, el acceso a la vivienda, el número todavía raquitico de población gitana que completa los estudios secundarios o superiores, o el hecho escandaloso de que, a pesar de representar sólo el 1’4% de la población, las mujeres gitanas constituyan el 25% de las reclusas españolas, son realidades y datos que nos siguen hablando de opresión y discriminación estructural.
Como señala Pastora, necesitamos descentrar la mirada, “correr el riesgo de mirar a los márgenes porque poco nos queda ya por perder. Gitanicémonos”. Como en el cante de La Niña de los Peines, Reneguemos de este mundo por entero. Necesitamos un mundo nuevo donde brote y arraiguen la justicia y la dignidad. Salud y libertad para todos.
[El testimonio de Manuel Vargas está extraído de una entrevista con el autor, de sus libros publicados, así como de las entrevistas y noticias en los diarios Hoy y Extremadura]
Pueblo gitano
¿Hacia un nuevo ciclo político gitano?
Nunca antes había existido un número de diputados y diputadas gitanas como el existente en la actualidad parlamentaria; nunca antes, los partidos políticos habían apostado de una forma tan explícita por situar rostros gitanos en la vanguardia de sus filas y mucho menos les habían otorgado una visibilidad similar.
Pueblo gitano
Abogados gitanos que luchan por los derechos de su comunidad
Tres juristas cuentan cómo han llevado múltiples casos de discriminación contra la comunidad gitana.
Pueblo gitano
Activismo calé contra el antigitanismo
La historia de la mayor minoría étnica de toda España y Europa, sin embargo, no aparece recogida en los libros de texto de la educación formal española.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!