Opinión
Marlaska defiende el derecho

En un gobierno con Calvos y Calviños es difícil determinar qué ministro o ministra es la más clara representación del conservadurismo político. Mucho se ha hablado desde la izquierda y parte de la derecha del pasado de Fernando Grande-Marlaska y sus omisiones como juez en los casos de denuncias de tortura, unas actuaciones que han sido varias veces condenadas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con lo que su presencia en el Consejo de Ministros, unida a su acción ministerial siempre al filo del derecho (ahora volveremos), le convierten (en apariencia, claro está) en una figura difícil de justificar para un gobierno de centro-izquierda.
Ahora bien, Marlaska puede ser muchas cosas, pero no es más que la cara visible de la dirección del aparato estatal por parte del PSOE, en particular, y un síntoma del funcionamiento de un estado liberal en general. No obstante, mi propósito no es hablar hoy del proceso de afinidad entre cierta socialdemocracia y los vientos reaccionarios que asolan nuestro país, algo que bien plasmó Mario Martínez Zauner en su último artículo: La trampa de la conjetura y el discurso reaccionario y al que remito. Lo que centra hoy mi atención es el marco discursivo que acompaña a toda crítica con respecto a la naturaleza de la justicia: la remisión al estado de derecho, y en el que nuestro ministro del Interior sirve perfectamente como ejemplo.
La infame justificación por parte del ministro a la “patada en la puerta” (el derribo policial de la puerta de un domicilio sin orden judicial) en casos de fiestas ilegales (un discurso que, contó, por cierto, con la vergonzante aprobación del Secretario General del PCE, Enrique Santiago) generó una serie de críticas por parte de sectores progresistas que se centraron, casi exclusivamente, en la falta de legalidad de tal medida en relación con nuestro estado de derecho.
Marlaska puede ser muchas cosas, pero no es más que la cara visible de la dirección del aparato estatal por parte del PSOE, en particular, y un síntoma del funcionamiento de un estado liberal en general
Esta remisión al derecho ha coincidido con la reciente crítica por parte de la derecha hacia el propio Marlaska en respuesta a la sentencia judicial que anula el cese del execrable coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ya que, según la Audiencia Nacional, sus actuaciones (tales como el operativo de represión del 1 de octubre o la redacción del informe sobre el 8M cargado de bulos, imprecisiones y copia-pegas de Okdiario) cumplían lo que “la ley y el mandato judicial ordenaban”.
Como ven, todo empieza y acaba en el estado de derecho, principio y final de todo razonamiento sobre la justicia, legalidad y legitimidad de toda acción político-institucional, social e incluso ética. Se apela a la justicia y a sus sentencias judiciales como si de árbitros últimos del orden ontológico se tratasen, guardianes de una verdad universal que se conoce a sí misma a través del orden liberal. De esta forma el derecho y las normas (normativismo) operan como lugar común en donde zanjar cualquier polémica, como si de estos emanase el principio último de toda legitimidad, independientemente de que, en casos como en la pandemia, sí se puedan justificar acciones jurídicas excepcionales (estado de alarma) en pos de la salud pública.
El problema son las repercusiones conservadoras que esta retórica normativista produce: un repliegue conceptual que limita todo discurso transformador, el cual termina identificándose con el sentido común liberal, por mucho que se apele a instancias normativas superiores: tribunales de derechos humanos, informes de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Todo esto se une al debate recurrente en torno a la problemática separación de poderes en el estado español en comparación con otros estados liberales, una discusión que tampoco sale de sus límites socio-históricamente constituidos, siendo incapaz de cuestionar la naturaleza del derecho liberal y de romper sus márgenes, los cuales son indisolubles de la sociedad moderna como sociedad capitalista. Esta deriva acaba llevando a la naturalización del presente, imposibilitando y desarticulando cualquier alternativa radical al mismo.
El normativismo discursivo termina por agotar toda contradicción en su propia formalidad autorreferencial. La democracia (liberal), basada en el tan manido “respeto hacia las instituciones”, que claman políticos tanto de izquierdas como de derechas, encuentra su legitimación en sí misma: el estado de derecho es democrático porque emana de un procedimiento democrático, que es democrático porque opera en un marco institucional (parlamentarismo liberal) fundamentado en el derecho. Simplificando: ¡el derecho es democrático porque se funda en el derecho!
Se apela a la justicia y a sus sentencias judiciales como si de árbitros últimos del orden ontológico se tratasen, guardianes de una verdad universal que se conoce a sí misma a través del orden liberal
Pongamos un poco de contexto. Según el filósofo italiano Pietro Barcellona en su obra El individualismo proletario el derecho moderno, consolidado tras las revoluciones liberales, compaginaba una doble realidad: un sujeto jurídico abstracto de pleno derecho, en igualdad y libertad formal con respecto a las “reglas del juego” (centradas en garantizar la propiedad privada), y un individuo empírico sometido por el mercado, pero mediado este por leyes universales como la “mano invisible”.
El crash del 29 y la crisis política de los años treinta quebraron el equilibrio social con el que se sostenían los sistemas normativos occidentales, lo que supuso un cuestionamiento de los límites de un estado liberal que, hasta entonces, se autorregulaba solo. En este contexto se daría la famosa controversia entre Kelsen y Schmitt: normativismo versus decisionismo.
En 1934, recién llegado Adolf Hitler al poder en Alemania, Carl Schmitt (jurista y filósofo afín al régimen nazi) publicó Der Führer schützt das Recht (“El führer defiende [o protege] el derecho”), un polémico texto en donde se defendía la figura del Führer como base de moral y de justicia frente a la “falsa neutralidad burocrática” que, según Schmitt, terminó con el régimen de Weimar, situando, en contraposición, a Hitler como fuerza motriz del estado, como guardián del derecho, no sometido a la justicia por ser la máxima justicia.
El decisionismo de Carl Schmitt suponía un énfasis de lo político y su capacidad transgresora; en otras palabras, la primacía de la voluntad política sobre el derecho, una voluntad encarnada en una figura de autoridad. Esta postura del “jurista del tercer Reich” fue la que tomaron las Estados tercerposicionistas y su recorrido se fue por el sumidero de la historia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El crash del 29 y la crisis política de los años treinta quebraron el equilibrio social con el que se sostenían los sistemas normativos occidentales, lo que supuso un cuestionamiento de los límites de un estado liberal que, hasta entonces, se autorregulaba
En contraposición, Hans Kelsen, filósofo y jurista de origen austriaco, fue uno de los máximos exponentes del positivismo jurídico; a saber, la sustentación de la propia legalidad al margen de toda consideración externa (moral, ideológica, cultural o religiosa) o remisión al derecho natural –basado este en una supuesta naturaleza humana–, replegando el código normativo sobre sí mismo.
La hegemonía del normativismo kelseniano, una vez desacreditado el decisionismo schmittiano después del suicidio de Hitler (su última gran “decisión”), conllevó, por tanto, un repliegue a lo formal. Lo “positivo” perdió con ello su contrapeso sustancial (“negativo”): la justicia se pliega en el derecho y los elementos de significación “esenciales” (difícilmente sostenibles en sociedades secularizadas) desaparecen: las viejas tensiones dialécticas tales como derecho-justicia, igualdad formal-igualdad sustancial, legalidad-legitimidad, individuo empírico-sujeto jurídico etc., se evaporan (o integran formalmente), tornándose el derecho sobre sí, sin fundamento externo.
Pero “el führer defiende el derecho” (el derecho a la propiedad privada de los medios de producción) tiene un reverso tenebroso, porque no solamente funciona como una reivindicación, sino que es también una advertencia para nuestros estados de derecho; en efecto, el führer (también) defiende el derecho, aunque en este caso el derecho vital de Alemania como elemento último de legitimación. No es el caso de un Marlaska o de un Fernández Díaz, que, desde luego, defienden el derecho y son en apariencia guardianes del régimen jurídico-institucional de un estado-nación, pero no necesitan situarse por encima: son expresiones del mismo orden liberal que no precisa ser defendido: se autolegitima, expulsando a los márgenes las críticas a la propia naturaleza del derecho burgués.
El “decisionismo” de un Marlaska, las remisiones a la salud pública, a mantener la estabilidad institucional o la defensa de la seguridad nacional son elementos (aparentemente al margen del funcionamiento ordinario) que sirven como puntos de fuga y que ayudan a centrifugar el orden autorreferencial normativo en una especie de, siguiendo de nuevo a Barcellona, “mecanismo de control de tensiones”, el cual canaliza las contradicciones y consigue desplegar una aparente diversidad controlada por el sistema.
El populismo, que de nuevo enfatiza en la forma sobre el contenido, se presenta como configurador del “pueblo” como sujeto histórico de transformación, siendo este, según ellos, el que conforma lo político y construye lo social
De esta forma puede entenderse parte de las bases del discurso neoconservador actual, al que inconscientemente alimenta la retórica mainstream sobre el derecho por el derecho. Un discurso que, por un lado, puede defender –a diferencia del conservadurismo clásico (o la alt-right actual)– la igualdad y libertad formales (derechos civiles en Estados Unidos, igualdad jurídica entre hombres y mujeres, etc.) y a la vez cuestionar elementos que aborden la sustancialidad –o realidad social– de los problemas; por ejemplo, mecanismos (que no dejan de ser reformistas) tales como la mal llamada “discriminación positiva”, ya que implicarían una vulneración de un orden que, para ellos, empieza y acaba en el corpus normativo. La “igualdad”, por tanto, acaba siendo tal solo si es recogida formalmente, la anteriormente mencionada disolución entre la contradicción entre derecho formal-realidad empírica se salda con un repliegue que también es conceptual, la sustancia se agota en la norma, la “discriminación positiva” es “discriminación” porque rompe el principio de igualdad formal, base de toda realidad normativamente mediada.
Frente a esto, paradójicamente, han sido autores de izquierda como los posmarxistas Ernesto Laclau o Chantal Mouffe los que han revitalizado, a través de su teoría populista, a Carl Schmitt y al decisionismo político.
Partiendo, en otras cosas, de la experiencia histórica del peronismo, el populismo político intenta superar el normativismo hegemónico conformando una respuesta de transformación radical basada en dos lógicas: una lógica de la equivalencia y una lógica de la diferencia.
Por un lado, operando en torno a los llamados significantes vacíos, como podría ser el vocablo “pueblo”, se intenta rebasar lo particular y recoger, a través de un “líder”, toda una serie de demandas heterogéneas unidas en torno a su negatividad: su carácter insatisfecho (la lógica de la equivalencia), y, por otro, se articula un, aparente, antagonismo como elemento aglutinante contra el que oponerse (la lógica de la diferencia), un “nosotros contra ellos”, basado en la lógica amigo-enemigo de Schmitt, como puede ser el famoso principio del “primer” Podemos “la casta contra el pueblo”, etcétera.
El populismo, por tanto, no es una corriente política determinada, es una forma de articulación de lo político, válido tanto para propuestas y proyectos izquierdistas, como para conservadores, reaccionarios o transversales
Con estas bases el populismo, que de nuevo enfatiza en la forma sobre el contenido, se presenta como configurador del “pueblo” como sujeto histórico de transformación, siendo este, según ellos, el que conforma lo político y construye lo social. La sociedad tendría un carácter contingente, en donde la política, en una óptica decisionista, cumpliría un rol “estructurante”.
El populismo, por tanto, no es una corriente política determinada, es una forma de articulación de lo político, válido tanto para propuestas y proyectos izquierdistas, como para conservadores, reaccionarios o transversales. El cual ha influido históricamente no solo a la izquierda latinoamericana, sino también al populismo identitario de extrema derecha, sirviendo como canto de sirena para un autoritarismo personalista que se nutre del rechazo al descredito institucional en un periodo de crisis sistémica posterior al crash de 2008.
Ahora bien, y para finalizar, la dialéctica normativismo-decisionismo solo tiene sentido dentro de un marco burgués, formando ambas posturas parte de una misma matriz: la hegemonía del capital y su código legal que garantiza la propiedad privada. De hecho, la capacidad de adaptación es tal que el sistema jurídico es capaz de integrar ambas posturas, compaginando lo excepcional y lo ordinario, permitiéndose momentos “decisionistas”, concretamente a través del estado de excepción, aunque en este caso sin que ningún “guardián” pueda elevarse por encima.
El problema del decisionismo populista es que no solo no sale de esta lógica, sino que puede llegar abrir la puerta a un autoritarismo personalista de corte reaccionario que cuestione el derecho, pero en nombre del derecho. Por su parte, y retornando al punto central de nuestro texto, la reivindicación normativista del derecho por el derecho mismo no implica su fundamentación como democrático, su autoafirmación no lo convierte en tal (o sí, en este caso lo que estaría en tela de juicio sería la naturaleza misma de la democracia liberal). Es por eso por lo que, por ejemplo, utilizar argumentos moralistas (en el sentido burgués de la palabra) para deslegitimar cierto tipo de actividades (las que normalmente se quedan al margen de la regulación: prostitución, tráfico de drogas, etc.) con respecto a otras, supone, inconscientemente, dar a entender que hay formas de explotación y cosificación humanas moralmente aceptables. En contraposición desde la izquierda debemos apostar por una ética transformadora, la cual tiene que buscar la deslegitimación de toda forma de explotación y cosificación humana, una explotación que, por cierto, tiene como condición de existencia al propio derecho liberal.
Opinión
Un fin de raza ideológico. Crítica a La distancia del presente
Tras la polémica nacida en su análisis de ciertas derivas políticas inscritas, en parte, en la obra del autor madrileño Daniel Bernabé, Juan Luis Nevado Encinas realiza una crítica –esta vez sí– de su último libro: La distancia del presente. Auge y crisis de la democracia española (2010-2020).
Pensamiento
Pero, ¿qué es la posmodernidad?
Opinión
No digan posmodernismo, digan marxismo cultural
Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

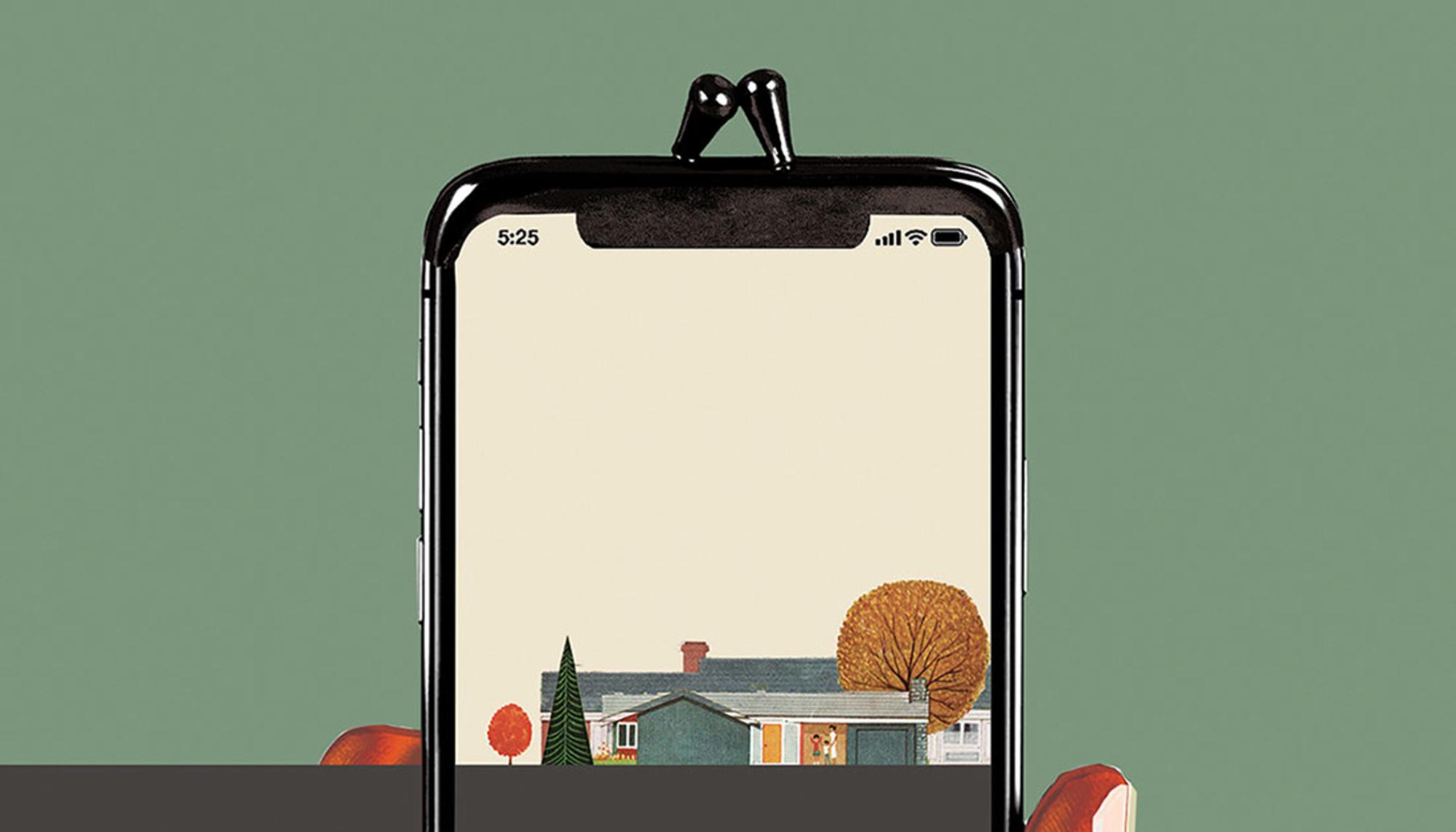

.jpg?v=63939867378 2000w)
.jpg?v=63939867378 2000w)