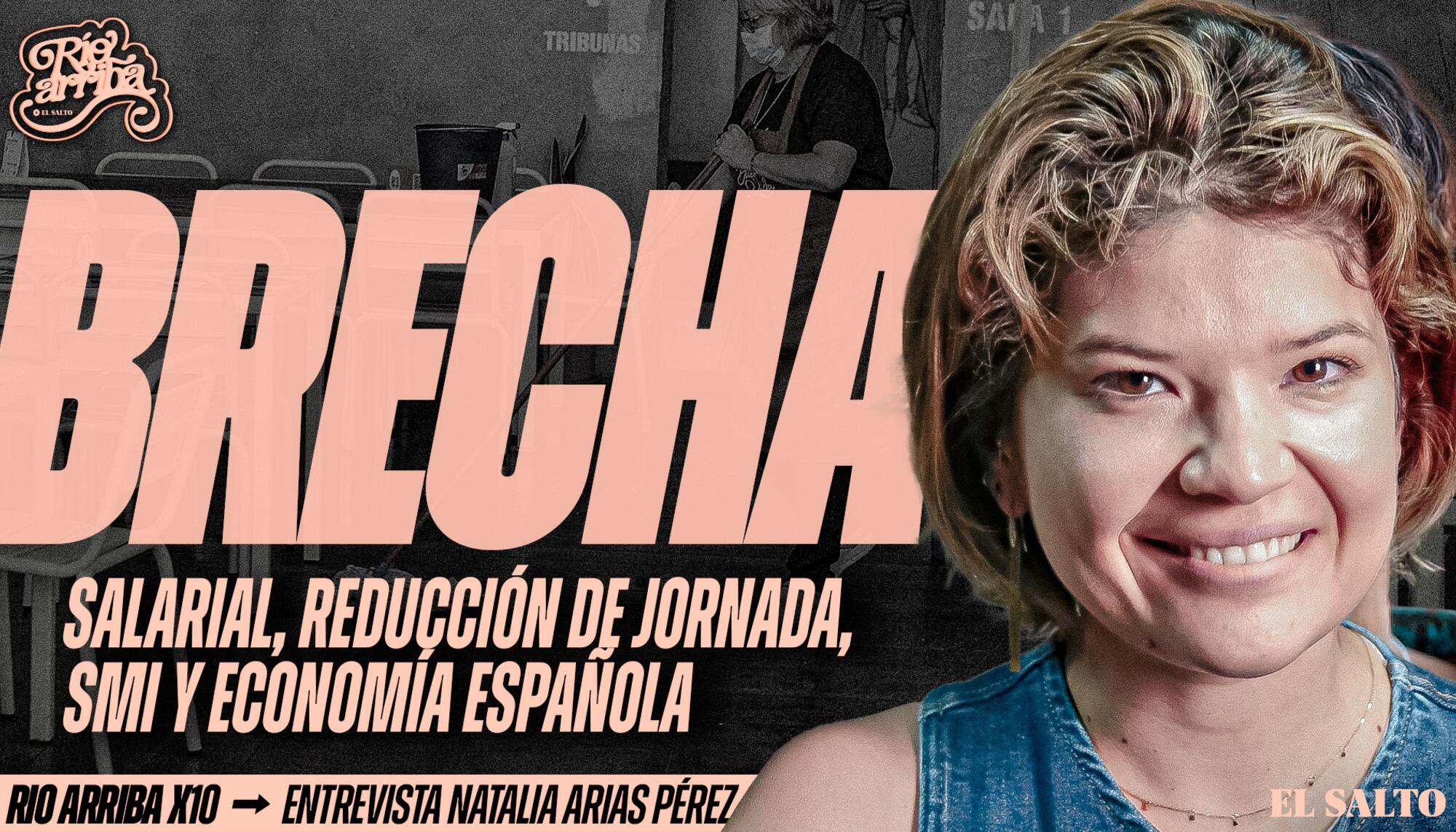Andalucismo
Elvira Souto: “Galicia vivió el 25 de abril como el triunfo de la descolonización y un espejo donde mirarnos”

Elvira Souto ( A Coruña, 1947) es una escritora en lengua gallega y militante nacionalista. Fue Secretaria General de la Unión do Povo Galego entre 1977 y 1978. Nació en Galicia, pero emigró con su familia a Buenos Aires siendo niña, donde se formó en un entorno marcado por el peronismo, el internacionalismo y el contacto directo con las clases populares. A su regreso a Galicia en 1962, se enfrentó al choque entre la modernidad argentina y la realidad provinciana gallega, lo que reforzó su conciencia crítica. Comenzó su activismo en el ámbito sindical, colaborando inicialmente con los primeros movimientos obreros en la clandestinidad en A Coruña. Su acercamiento al nacionalismo gallego se consolidó a través de la UPG, con la cual compartía una visión antiimperialista y una fuerte conexión con las luchas de liberación nacional en América Latina, África y Europa. Elvira vivió intensamente el impacto de la Revolución de los Claveles y la descolonización portuguesa, que marcaron profundamente su compromiso político y su reconstrucción identitaria como gallega.
Muy buenas, Elvira. Gracias por acceder a esta entrevista. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿cómo fue tu infancia como emigrante gallega? ¿Cómo nació en ti la conciencia política?
Bueno, yo nací en Galicia, pero con dos años mis padres emigraron a Argentina. Me crié en Buenos Aires. Nuestra casa estaba en Chacabuco, justo al lado de la Casa Rosada. Mi infancia transcurrió en los años más álgidos del peronismo. Luego vivimos en Berazategui, una zona muy obrera, de fuerte apoyo al movimiento obrero y al peronismo. Nuestra vida allí fue muy dura. Mis padres gestionaban un motel para gente de la provincia de Buenos Aires que venía a la capital para hacer gestiones. Muchos de ellos eran pueblos originarios o campesinos, así que viví muy de cerca la realidad de las clases humildes, los indígenas y las clases obreras de Buenos Aires.
Mi padre no era en absoluto nacionalista. Cuando comenzó a salir con mi madre, le prohibió hablar en gallego. Los migrantes siempre han creído que al volver a Galicia nuestra vida iba a ser idílica. Mis padres mantuvieron una idea muy idealizada de Galicia, que mis hermanas y yo interiorizamos profundamente. Fuimos a la escuela pública, que en la época de Perón tenía un fuerte espíritu patriótico, nacionalista y popular. A mis hermanas y a mí no se nos daba bien estudiar, así que desde muy jovencitas comenzamos a trabajar. Ya trabajábamos en Argentina: cosíamos y ayudábamos en el hotel de mis padres.
¿Cómo te encontraste Galicia a la vuelta?
Bueno, para mi familia la vuelta fue muy dura, porque los emigrantes ya saben que tienden a romantizar mucho la tierra. Nosotros llegamos en el año 1962. Así que cuando volvimos, ya comenzamos a trabajar. Lo primero que vimos fue una sociedad muy atrasada respecto a Buenos Aires. Nosotras, en Buenos Aires, veíamos a mujeres solas por las calles, en cafeterías, o en bikini. Pero en los años sesenta, Galicia era una caverna, una sociedad muy provinciana. Para nosotros fue como un viaje al pasado. Había muchísimo analfabetismo, gente muy pobre, las mujeres no salían de casa. Mi hermana no aguantó y se fue a vivir a Londres, con otra parte de la familia que vivía allí. Toda mi familia era emigrante.
Fotografía del 25 de julio de 1977, Día da Patria Galega, durante el mitin final tras la marcha. En el escenario se puede ver a López Suevos, Moncho, el cura de As Encrobas, miembros de partidos vascos y catalanes, y Elvira Souto.
¿Y cómo fue tu acercamiento al nacionalismo y a la militancia política?
Bueno, empecé a trabajar en una fábrica porque sabía escribir a máquina. Comencé en una oficina, mecanografiando. A los pocos meses, vi una situación extraña con una compañera: la empresa me había beneficiado a mí frente a ella, y yo pedí que se tuviera en consideración a mi compañera. Eso causó mucho impacto en la empresa, porque nadie protestaba cuando se le beneficiaba frente a otros compañeros. A partir de ahí, y casi en broma, algunos compañeros de la oficina y algunos obreros de la fábrica comenzaron a llamarme “Pasionaria”, como un apodo cariñoso.
Desde entonces, de vez en cuando, algunos obreros me buscaban para preguntarme cosas. Como veían que sabía escribir y hablar, me pedían que redactara escritos de protesta o solicitudes a la empresa. Pienso que yo venía de la Argentina de Perón, donde las clases trabajadoras eran lo más importante y los sectores más queridos del país. Sin embargo, en España estaba muy mal visto ayudar a los obreros, y los propios obreros tenían mucho miedo de organizarse y de luchar. Yo los animaba y les ayudaba, pero de forma inocente, sin saber que eso me podría ocasionar problemas o conflictos con la dirección de la empresa, cosa que en poco tiempo iba a suceder.
A raíz de esa actitud que yo tenía de ayudar a los obreros y animarlos a exigir ciertas mejoras, se fueron acercando a mí personas del PCE, que en aquella época era aún un partido clandestino. La dirección estaba en el exilio, pero ya comenzaba a tener miembros en el interior que estaban formando las Comisiones Obreras.
¿Y a partir de ahí comienza ya tu implicación en organizaciones políticas y sindicales?
Sí. Bueno, aquí hay una persona importante que es Manuel Mera. Él había nacido en Allariz, pero se fue con su familia a Buenos Aires, como la mía y como tantas miles de familias. Este tipo había estudiado Sociología en Buenos Aires y se había involucrado en las asociaciones de emigrantes gallegos en Argentina. En 1967 ingresó en la Asociación Argentina de Fillos de Galegos y comenzó a participar en la Irmandade Galega de Bos Aires. En 1968, a través de los comités en el exterior de la UPG, se integró en la Unión do Povo Galego. Este tipo coincidió una vez con mi hermano en un tren en Buenos Aires, por casualidad, y se contaron sus historias. Mi hermano, a la vuelta, me contó que había encontrado a un gallego emigrante en Buenos Aires que decía las mismas cosas que yo. Mera volvió en 1972 a Galicia, buscó a mi hermano y entonces lo conocí yo. Él fue quien me integró en la UPG.
Yo no tenía contactos con nadie del nacionalismo gallego, pero tenía clarísimo que Galiza era una colonia y que el problema era el imperialismo español americano. Cuando conocí a Mera, que era de la UPG desde 1968, para mí fue lo más natural, y comencé a tener simpatías por el nacionalismo gallego. Pero aún en esa etapa, mi activismo era a nivel sindical y obrero, organizando asambleas y grupos de trabajadores.
En aquella época había un debate dentro de las organizaciones sindicales. Las Comisiones Obreras, que estaban controladas mayormente por el PCE, apostaban por participar en las elecciones del Sindicato Vertical para ir metiendo representantes del partido dentro de la estructura sindical. Por otro lado, las organizaciones más a la izquierda, como el MC o los grupos comunistas de base, eran contrarios a participar en el Sindicato Vertical. Yo empecé colaborando con el PCE, pero cada vez fui siendo más crítica con la estrategia del sindicato vertical y terminé alejándome del PCE, además por sus formas, su verticalismo y la manera en que traían las líneas desde el partido de Madrid. Aquello me echaba mucho para atrás.
¿Cómo terminas militando en el nacionalismo gallego?
Bueno, cuando me alejo del PCE, termino acercándome a los movimientos más radicales, como el Movimiento Comunista, que era maoísta. Lo que pasa es que, aunque eran más radicales, también eran grupos de iluminados que venían muchos desde Madrid, de familias migrantes, y venían casi a evangelizar. Y eso también me tiró mucho para atrás.
Finalmente, terminé contactando con Manuel Mera e involucrándome más seriamente en la UPG y en las luchas sindicales que organizaban los nacionalistas gallegos. La UPG tenía una línea de trabajo que era el Frente Obreiro, que sería en 1975 el Sindicato Obreiro Galego y, en 1980, la Intersindical Nacional Galega, cuyo responsable en aquella época era Moncho Reboiras. Luego entre los años 1977 y 1978 fue nombrada secretaria general después de la legalización del Partido. Yo, como te he dicho, tuve una educación muy nacionalista y muy patriota en Argentina, entonces todos los temas nacionalistas los entendí muy bien. Comencé a aprender gallego y a reconstruir muchos aspectos de mi identidad gallega y de la de mi familia.
Otro tema que me interesaba mucho de los nacionalistas es que eran los únicos que de verdad eran antiimperialistas. Yo veía a la izquierda española y a la política española como muy provinciana y muy localista, totalmente aislada del plano internacional. Como yo venía de Buenos Aires, me interesaba mucho todo el tema internacional. El nacionalismo gallego ha tenido una visión internacional mucho más amplia vque el resto de las izquierdas del Estado. Tenían mucho conocimiento de las luchas en América Latina —por supuesto en Cuba, pero también en Argentina, en Brasil, en Chile—. También Argelia nos influyó mucho, y las luchas de Irlanda, de Euskadi. A mí esa parte me interesaba mucho, la del debate internacional.
¿Cómo impacta el antiimperialismo en el nacionalismo gallego de aquella época? ¿Cuál fue la importancia de las luchas anticoloniales en vuestra militancia?
Bueno, como te digo, yo personalmente tenía muchísimo interés porque me gustaba conocer lo que pasaba en otros países. Yo venía de Argentina, en mi casa teníamos televisión y todos los días veíamos las noticias internacionales. Sabíamos lo que pasaba en el mundo árabe, en la crisis de Suez, en Hungría, en Vietnam. Sabíamos lo que hacían los Estados Unidos, Inglaterra... Mientras que en España, aún en los sesenta, había un clima de aislamiento. No se conocía nada, no se podía leer nada, nadie sabía de política internacional. Y yo personalmente encontré en el nacionalismo gallego mucho más conocimiento y debate internacional que en otros grupos, que apenas sabían nada.
Pero más allá de mi interés personal, sí que hubo una implosión muy importante en el año 1974 con la Revolución de los Claveles. En Galicia ya se conocía mucho el tema de Angola, de Mozambique. Se leía a Amílcar Cabral, a Carlos Marighella, a la Ação Libertadora Nacional, por el tema de los libros en portugués, que la mayoría se editaban en Brasil o se imprimían clandestinamente en Lisboa o en las colonias. En aquella época nadie en España sabía qué era el MPLA ni el FRELIMO, y los nacionalistas gallegos estaban muy conectados con las descolonizaciones, y más aún con las de Portugal.
Por eso 1974 fue ver triunfar una revolución que se sentía muy cercana. No solo porque había llegado la democracia a Portugal —que eso fue lo que vio la izquierda española—, sino porque había triunfado la descolonización: la independencia de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau, de Santo Tomé... Nosotros celebramos que había triunfado la descolonización, y también que había caído la dictadura.
Piensa que para el nacionalismo gallego, Galicia y Portugal son un mismo país. Por lo tanto, se trataba también de la liberación de una parte del país. Muchos gallegos han vivido atravesando diariamente la frontera, sobre todo en la zona de Vigo y el sur de Pontevedra. La noche del 25 de abril, mucha gente en Galicia salió a celebrar. Yo en aquella época vivía con Moncho Reboiras, y salimos a celebrar con otra gente. Hicimos unas pintadas y unas fotos, y las mandamos a compañeros y amigos en Portugal. Los gallegos estaban muy conectados con Portugal. Muchos gallegos vivían en Oporto, vivían en Lisboa, iban y venían todos los días. Y mucha gente militante fue para el 25 de abril, y allí hubo una implosión de debates, de conciencia anticolonial y de sensibilidad hacia las luchas anticoloniales. Ya no solo para militantes nacionalistas, sino para toda la sociedad gallega, el 25 de abril fue una puerta abierta al mundo y a todas las luchas anticoloniales. Y eso impactó mucho en el nacionalismo gallego.
Por ejemplo, Zeca Afonso venía muchísimo a Galicia a cantar. Él era muy solidario con el tema gallego. Incluso la canción Grândola, Vila Morena la había cantado muchísimas veces en Galicia antes de cantarla el 25 de abril.
¿Y bueno, cómo crees que esa mirada ha influido en el nacionalismo gallego posterior?
Bueno, pues para empezar, en la consideración por parte de amplios sectores del nacionalismo gallego de que Galicia es una colonia. Y eso fue un debate muy fuerte en los años setenta. Galicia es una nación emigrante, expoliada económicamente, y cuya lengua está siendo atacada y minorizada constantemente. Entonces, conocer esas luchas anticoloniales nos hacía entender que Galicia también sufría parte de esa opresión colonial, aunque de modo distinto. Y eso nos obligaba a ser solidarios con todas esas luchas. En segundo lugar, el nacionalismo gallego de los años setenta —la UPG y el resto de organizaciones— nació con un fuerte carácter antiimperialista, anti-OTAN y antiamericano. Algo que en la izquierda se ha ido perdiendo, pero que en Galicia sigue siendo algo muy fuerte. Y eso llega hasta hoy, por ejemplo, en las movilizaciones por Palestina, contra la guerra en Ucrania, la solidaridad con Cuba o Venezuela. Y eso es fundamental en un mundo donde vemos que la soberanía nacional, la lucha por la independencia y la defensa ante las intervenciones es cada vez más importante, viendo lo que está sucediendo en todo el mundo.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!